
Jacques-Louis David (1748-1825): “Belisario pidiendo limosna”. Belisario fue un importante y victorioso general romano durante el mandato del emperador Justiniano (s. VI). El emperador, celoso de su fama, lo redujo a la pobreza y mandó que le sacaran los ojos, teniendo que pedir limosna para sobrevivir. El pintor muestra el contraste entre el éxito y la desgracia más absoluta, y hace patente la injusticia a través de la expresión del soldado.
Dación y donación
El presente artículo –que es un apunte fenomenológico sobre Santo Tomás– responde a la intención de configurar el núcleo dinámico de la “intimidad” (esperanza, fidelidad, amor, vergüenza, etc.), la cual quedaría prácticamente desarmada sin ese núcleo dinámico. Algunas de esas actitudes fundamentales ya las he publicado en este blog. Ahora me pongo a reflexionar sobre otro fenómeno dinámico de la intimidad, el dar, del que la gratitud es su réplica expresiva.
En época reciente se viene prestando atención al fenómeno sociológico del dar; y se suele citar como pionera al respecto la obra de Mauss Essai sur le don[1]. Según este autor, el don crea en las sociedades arcaicas (como las de Polinesia, Samoa, Trobriand y Maorí) un vínculo comunitario de intercambios no remunerados, vínculo que «obliga» a quien lo recibe, el cual reacciona con un «contra-don». Mauss indica que el don es esencial en la sociedad humana y un elemento central de la economía arcaica. El don es “agonista”, lo mismo que lo es el músculo que efectúa un movimiento contrario al del músculo opuesto. Los intercambios son respetados con la exigencia de devolverlos; devolución que se hace no por justicia, sino por deber moral, bajo el supuesto de que la cosa que es dada encierra algo así como un espíritu que instiga a ser devuelta. Comparecen en ese libro categorías antropológicas y morales que ya habían sido estudiadas, aunque con mentalidad ético-metafísica, por los medievales: así el honor, la generosidad, la hospitalidad, la misericordia o la limosna; todas ellas marcadas por la exigencia de dar, recibir y devolver. Este fenómeno del don abre para la sociología económica y para la economía política un camino interesante de reflexión: pues el intercambio sería articulador de relaciones entre los grupos, en cuanto el donar un objeto hace grande al donante y al receptor. En sus conclusiones Mauss se inclina a pensar que las sociedades desarrolladas podrían mejorar en sus estructuras económicas si reconociesen la práctica del don, como intercambio de regalos[2]. Se ha llegado incluso a decir, con notable exageración, que el software libre viene a ser un reactualización de la economía del don[3].
Estimulado por la tesis central de Mauss y las categorías antropológicas que estudia, vuelvo la mirada hacia los medievales y tardomedievales que sobre esas y otras categorías hacen descripciones fenomenológicas y antropológicas de enorme calado ontológico. Y hasta tal punto son importantes esas descripciones, que ellas permiten avanzar un paso más adelante que el de Mauss, hasta el punto de poder concebir no sólo una correcta justicia conmutativa y distributiva, sino una justicia trascendental. Es a lo que en este artículo me interesa acercarme, porque con el dar y el don se articulan y crecen también la intimidad y la personalidad[4].
A propósito del “dar”, el Diccionario de nuestra lengua diferencia, con los tratadistas medievales, la “dación” de la “donación”.
En la “dación” (del latin datio) se trata de dar algo en pago: es la transmisión al acreedor del dominio de una cosa en compensación de una deuda. Pero la “donación” (del latín donatio) es un acto de largueza por el que alguien transmite gratuitamente algo que le pertenece a favor de otra persona que lo acepta. Pues “donar” es traspasar graciosamente a otro sujeto algo lícito; hasta el punto de que una persona viva puede ceder voluntariamente su sangre o algún órgano con destino a personas que lo necesitan. Según leemos en el Digesto[5], donación (donatio) es donis datio: y debe hacerse con total libertad, sin que ningún derecho obligue a hacerlo (est rei licitae nullo iure cogente mera liberalitate facta collatio). De modo que “donar” es el más elevado “dar” (del latín dare).
Conviene distinguir entre “donante”, “don” y “dado”. “En el nombre don –dice el Angélico– está implícita la aptitud para ser dado. Y lo que se da implica relación tanto con el que lo da como con aquel a quien se da; pues alguien no lo daría si no fuera suyo, y lo da a alguien para que sea suyo”[6].
En su más eminente sentido, dar y donar son lo mismo[7]. Así lo había expresado también San Alberto Magno: «No es don todo cuanto se da; lo es dar sin vuelta, esto es, la cesión gratuita que se hace sin esperanza de que se devuelva nada. En cambio, dación (datio) es cualquier forma de dar, sea gratuita o con miras de recompensa»[8]. En el caso de ofrecer un “don” no media una obligación de justicia, ni un deber jurídico: si yo le doy dinero a quien probablemente lo necesita es por pura voluntad de ayuda. Por eso, “dar de balde” es una expresión redundante: pues no hay auténtico “dar”, si no es de balde.
Hay en el “dar” un gesto de entregar, de conferir, de impartir o aplicar (remedio o consuelo), de conceder y otorgar; y de aquí, en un sentido profundo, producir o rendir fruto, como la higuera da higos: la naturaleza viva que brota graciosamente es para el hombre el paradigma inmediato de la donación. El mismo acto de “dar un abrazo” se hace, para ser auténtico, con la misma fuerza de una eclosión natural y viva; pues de otro modo, el abrazo no “se da”: sólo se practica.
De ese mismo sentido original beben las expresiones que, con el verbo “dar”, denotan un hecho de existencia insólita o única, como cuando decimos “se da el caso”. En alemán ocurre algo parecido con el verbo “geben”, dar: es gibt equivale a “sucede”, “existe”, “hay”.
No voy a indicar las diferentes flexiones que el acto de “dar” puede tener en el uso diario: la costumbre disimula o diluye a veces el significado originario que acabo de indicar, como cuando se dice “dar un bofetón”, “dar el agua”, “dar las horas”, “dar un síncope”, expresiones que equivalen de una manera más genérica a causar, ocasionar o mover.
*
El don y lo dado
Una cosa es el don y otra lo dado –llamado también beneficio–. Los autores áureoseculares españoles, con Santo Tomás, ponían fenomenológicamente el don en balanza con el premio, el regalo o beneficio.
a) El don no es un premio o merced que corresponda al mérito, y que por tanto haga referencia a la justicia: se premia al que es merecedor; el don, por el contrario, no es merecido, al menos totalmente. Afirma Santo Tomás: «El don, como dice Aristóteles (IV Topic. cap. 4, n. 12), consiste en dar sin retorno, no en el sentido de que no pueda haber recompensa, sino porque de hecho el donante no cuenta con ella»[9]. Aristóteles hablaba, pues, de una entrega desinteresada o sin restitución, sin retorno (irredibilis, que decían los escolásticos), totalmente gratuita[10].
Cuenta en el acto de dar, por un lado, la persona que tiene acopio externo de bienes o abundancia interna de cualidades y atributos excelentes; y, por otro lado, la persona que carece precisamente de todo ello. Dependiendo del tipo de bienes o cualidades que se cruzan en el acto de dar, existen varios paradigmas de actitudes donantes: si los bienes son externos, como las riquezas compendiadas en dinero[11], la actitud donante se llama “liberalidad”. Pero si los bienes “dados” son de índole externa, pero más espiritual, entonces la actitud donante sería “magnanimidad”, etc.
b) El don no es un regalo, el cual comporta todavía una relativa obligatoriedad, por lo que está próximo a la justicia: en cierto modo la costumbre obliga, por lo que en un cumpleaños se suele “regalar” una corbata o una cartera; o el alcalde se reserva el derecho de regalar algo a quien por trabajo y dedicación “se lo merece”. Pero el don pertenece estrictamente a la pura acción donante[12].
c) El don es parecido al beneficio, el cual pertenece también siempre a la liberalidad, no propiamente a la justicia. Pero el beneficio no es propiamente un don, por tres notas distintivas:
Primera, el beneficio implica la categoría de tiempo, pues presupone una acción (bene-ficium, «un bien hecho»); el don, empero, abstrae de la idea de tiempo, arraiga en lo supratemporal del hombre, aunque pueda aparecer siempre bajo formas y figuras visibles. Dice el Aquinate: «Lo dado sugiere idea de tiempo, al ser participio [pasivo del verbo dar], cosa que no ocurre con el don, que es nombre. Según esto, la palabra don resulta más apropiada para significar bienes divinos en los que el tiempo no cuenta como en lo dado; por lo cual el don puede ser eterno, lo dado no puede serlo»[13].
Segunda, el beneficio hace siempre relación a lo exterior, a las cosas creadas, a lo que está en el mundo como algo ya hecho y forjado: de ahí que en las oraciones que se rezan después de las comidas se da gracias a Dios “pro beneficiis tuis”. Pero el don es inicialmente una perfección interior que se imbrica con el hacerse mismo de la libertad y que luego se expande en hechos concretos.
Tercera, el beneficio pertenece propiamente a la misericordia: se le otorga al necesitado, al que arrastra las miserias o desdichas de su existir cotidiano; mientras que el don proviene de la pura actitud donante, sin que suponga miseria en la persona a quien se le concede.
d) El don sólo proviene de una actitud interior pura, de una libertad “liberada” de sus propias trabas psicológicas o espacio-temporales; las mercedes y beneficios pueden llevar mezclados rastros de intereses, de utilidades compensadas. Aquella intención pura, en libertad, hacia la persona sólo puede ser llamada amor. Así lo sostiene Santo Tomás: «El don supone aptitud próxima para dar; lo dado importa entrega actual. Tal aptitud para dar puede considerarse bajo doble aspecto: o por parte del objeto dado, en sentido como pasivo, como en lo que ha de calentarse se requiere aptitud para el calor; o por parte de quien da, en sentido como activo y entonces la aptitud se toma de la razón de dar desinteresadamente. Ahora bien, lo que mueve a dar desinteresadamente es el amor, porque aquello que se entrega por codicia o por temor no procede de un motivo desinteresado, y más propiamente se llama negociación o rescate»[14]. No es preciso que, para ser don, algo sea realmente dado: basta que tenga aptitud para ser dado[15]. El don, antes de ser dado, es sólo del dador; una vez dado, es del receptor. Así, pues, “don” no implica el hecho de dar, y no puede decirse que sea don del receptor, sino del dador. Sólo cuando ya se ha dado, entonces es don del receptor, por ejemplo, del hombre.
Ahora bien, si la acción donante no se mide por la cantidad de lo que se da, sino por el afecto del donante, ocurre que ese afecto se halla dispuesto a dar según las fuerzas de amar y desear y, por consiguiente, de gozar y sufrir. Por tanto, el asunto subjetivo inmediato de la acción donante son precisamente esas fuerzas interiores, cuyo objeto pueden ser tanto los contenidos espirituales (ciencia, sabiduría, experiencia) como los contenidos materiales(riquezas, dinero): en una u otra medida, ambos tipos de contenidos objetivos se hallan en aquellas virtudes que, distintas de esa forma de dar que es la justicia, describieron medievales y tardomedievales como liberalidad, magnificencia, prodigalidad, misericordia, limosna, etc.
*
Dar y crear
Ahora bien, aunque la acción donante no es una especie de justicia –porque la justicia da al otro lo que es suyo, y la actitud donante lo que es propio–, conviene, sin embargo, con la justicia en su razón principal de alteridad. Pero la acción donante no contiene una relación al débito legal, que es a lo que mira la justicia, aunque encierra un cierto débito moral que se funda en la grandeza de la misma actitud permanente de dar, no en la obligación al otro.
En lo que respecta a la “alteridad” propia del acto donante, conviene recordar que sólo deberían aplicarse filosóficamente las nociones de “dar” y “don” al caso donde hubiere una estricta alteridad[16]. A veces se afirma que la “creación”, o sea “la producción desde la nada” es un acto donal o donante[17]. Eso es difícilmente entendible. Porque el crear divino no es un acto en alteridad, sino una producción de alteridad: no da el ser a una esencia[18], pues antes de la creación no existe nada, no hay “sujeto” en que pueda recaer el ser o la existencia. Se rebaja filosóficamente el sentido de la creación, situándola en el nivel de la alteridad y del dar. Aunque exista una alteridad intradivina, sólo cabe hablar filosóficamente de una alteridad extradivina, la cual es únicamente inteligible como creada. Hecha esa alteridad, podrían advenirle todos los dones merecidos e inmerecidos.
Sin entrar en el nivel teológico, puede decirse que la creación de la naturaleza racional es un don concedido al orbe existente. Y todo lo que acaece al hombre después de la creación es don divino natural, desde la formación en el útero materno hasta el despliegue de las funciones sensoriales y racionales[19].
Cuestión distinta es pensar teológicamente el don y el dar. Sólo en el orden de la alta vida trinitaria, fuera de toda intrusión filosófica, podría reconocerse la “alteridad” de las tres personas divinas que, de un modo general, pueden concebirse cada una como un “don”. Cualquiera de las tres Personas divinas puede “donarse”[20]. Cabe incluso decir que aquí no hay distinción real entre el donante y el don.
Pero en un sentido singular, el don por antonomasia es aquel que en su propia naturaleza es un don sustancial: de manera que don, propiamente dicho, no puede atribuirse ni al Padre eterno ni al Hijo unigénito, sino al Espíritu Santo. Se trata de una propiedad del Espíritu Santo. En esta especie de don hay una distinción necesaria entre el don y el donante, como ocurre entre el Padre y el Hijo que donan el Espíritu Santo. El Hijo procede del Padre como “nacido”; pero el Espíritu Santo como “dado”. Porque el Espíritu procede sustancialmente por un amor que es la misma donación. El Espíritu no sólo procede como Espíritu, sino sustancialmente también como “don”. Y el Hijo procede por intelección, la cual no es sustancialmente una donación, sino una generación.
Asimismo, teológicamente hablando, el “don supremo” que salió de Dios fue la unión hipostática: pues entre la naturaleza humana y la persona divina hay un nexo, una cópula, un “don” concedido libremente. Aquel hombre que es Cristo “recibió” el don de la gracia de unión. Así lo enseña explícitamente San Agustín[21]. Y de Dios descienden todos los dones que con la gracia alientan la vida espiritual de tantos místicos.
Para pensar racionalmente el orden de “lo que hay” no se deben tomar seriamente como “modelos” el misterio trinitario o el misterio hipostático[22]. Estaríamos ante una invasión teológica en la filosofía.
Pensemos, pues, filosóficamente el don y la donación.
*
Dar por gratuidad y dar por deber
1. Liberalidad y justicia.- La actitud donante de bienes externos es propia de lo que, en la tradición medieval, se llamó liberalidad y justicia: tanto la liberalidad como la justicia versan sobre cosas exteriores, aunque bajo distinta modalidad: la justicia establece igualdad en las cosas exteriores, pues “da a cada uno lo suyo” (es un hábito que inclina con constante y perpetua voluntad a dar a cada uno lo que es suyo), pero no le compete a ella propiamente el moderar las pasiones interiores, cosa esta última que sí compete a la liberalidad.
Muy difícil resulta describir hoy en día el tejido psicológico y espiritual de quien se pone a dar “liberalmente” a los demás: dando sin preocuparse de sí mismo hasta el punto de reservarse la menor parte. Parecería, más bien, que la normal inclinación natural es preocuparse de uno mismo antes que de los demás. En un mundo marcadamente calculador, no es difícil apoyar el argumento de que el hombre sustenta su vida por medio de las riquezas, y éstas contribuyen instrumentalmente a la felicidad; de modo que un poco loco debería estar quien se dedica a repartir su dinero.
Sin embargo, usar bien de lo que podemos usar mal es algo espiritualmente muy grande. “Podemos usar bien y mal no sólo de lo que está dentro de nosotros, como las facultades y pasiones del alma, sino también de lo que es exterior a nosotros: por ejemplo, las cosas de este mundo que se nos dan para el sustento de la vida”[23]. Por consiguiente, el usar bien de estos bienes es propio de la liberalidad, la cual es un hábito espiritual grande, como decía Aristóteles.
Para toda la gran tradición ética medieval se daba por sentado que quienes estaban cargados de riquezas debían lograr una buena distribución. Y como un solo hombre tiene suficiente con poco, por eso hace bien quien gasta para el prójimo más que para sí, aunque en los bienes temporales esté obligado a preocuparse también de sus necesidades familiares[24]. Pero mejor que repartir de una vez las riquezas es administrarlas bien[25].
El que logra interiormente desapegarse o liberarse de los bienes externos fue llamado “liberal”, una palabra que hoy parece tener un sentido contrario al original: liberal y su derivado liberalismo son tenidos en muchos círculos políticos y culturales como términos que implican rapacidad y deseo de esclavizar al hombre. Sin embargo, para un antiguo, las cosas de que el “liberal” se desprende para darlas a otro son los bienes poseídos por él, las riquezas, que son precisamente el objeto propio de la liberalidad. Puede apreciarse, por tanto, que las riquezas son materia tanto de la liberalidad como de la justicia, pero de modo distinto: a la liberalidad corresponde usar bien de las riquezas en cuanto tales; pero a la justicia compete usar de las riquezas bajo el aspecto del débito, en cuanto las cosas exteriores son debidas a otro.
Por otro lado, los tratadistas indicaban que existe la misma diferencia entre el dar y el recibir que entre la acción y la pasión. Pero la acción y la pasión no tienen el mismo principio: la liberalidad es principio de la donación, por lo que no le corresponde al hombre liberal el ser pronto a recibir, y mucho menos a pedir. Así y todo reserva algo para darlo, por ejemplo, los frutos de sus propios bienes. Para ser liberal el hombre ha de tener ánimo libre; y no es libre el que está preso de su afición a la riqueza. Esta libertad equivale quizás a lo que se llamó también “pobreza de espíritu” o sencillamente “desasimiento”: no tener las riquezas con afición demasiada y distribuirlas con razón acertadamente.
En fin, un punto esencial de la psicología del “liberal” es el ahorro. Ocurre que el temor a la pobreza, en los que la han experimentado, se convierte con frecuencia en obstáculo para gastar con liberalidad el dinero que se ha ganado. Y lo mismo pasa con el amor al dinero como fruto del propio trabajo. Compete a la liberalidad usar del dinero como conviene. Y, por consiguiente, darlo como conviene, que es uno de los modos de usarlo. Ahora bien, al acto de dar convenientemente se oponen tanto el no dar lo que conviene, y el dar cuando no conviene. De ambas cosas, la primera es más contraria a su propio acto. Y por eso no da a todos, pues si así lo hiciera se vería impedido su acto, ya que no tendría nada que dar a otros a quienes debiera dar[26].
Para dar mayor luz sobre el fenómeno de la liberalidad, quiero detenerme en los pulidos términos con que Juan Eusebio Nierenberg describe sus notas esenciales en el admirable libro sobre Las obras y los días (Madrid, 1629, pp. 162-165).
La primera nota no es meramente “dar”, sino “saber dar”; y en cuanto tal, no sólo enseña a gastar, sino también a retener para poder seguir dando: en esta dirección ella aconseja recibir algunos dones.
La segunda nota es dar, sin respeto al propio interés. “El dar el beneficio es como tirar la barra: gana aquel que da el golpe más lejos. Así es mayor la liberalidad que tira más lejos de sí, sin respeto de su particular”. Lo cual no impide “negociar de hacer bien” ni que haya algún provecho común del que da y del que recibe.
La tercera nota es dar más con el rostro que con la mano, más con el ánimo que con el don, gustando de dar. “La deuda de la gracia no es sino la voluntad: a esa tiene obligación el que recibe, no a la cantidad de la dádiva. No es estatua el metal tosco; no es hombre el cuerpo solamente si no le viene la forma y el alma: de esta misma manera, no es beneficio el oro, ni plata, ni otra cosa material sin su forma y alma, que es el ánimo del que le hace: y como no es más prima imagen la que es mayor, ni mejor hombre el que es más grande, así no es mejor beneficio el que abulta más, sino el que tiene mejor alma, que es la voluntad… El ánima del hombre, aunque esté apartada del cuerpo, vive y está en sí toda entera e inmortal, así el beneficio se debe por sólo el ánimo, aunque perezca la cosa dada. Ayuda mucho el gusto de dar sin ser rogado o de presto. Arguyen poca confianza los ruegos, y traen consigo alguna duda: y la amistad es sin sospecha… Finalmente de tal manera dé el beneficio, que le enseñe a volver con alegría y prontitud. El que da pesaroso o muy rogado, de tal manera da, que pierde lo que da y tan poco reconocido suele dejar a quien hizo el don, como si se le quitase”.
La cuarta nota es dar a muchos. “Así como el agradecido es como la tierra, que vuelve lo sembrado con logro, así el liberal como el que siembra, que esparce y no amontona todo en una parte. Pero tampoco sea siempre sin orden, cuando tengan necesidad se ha de dar antes a los más cercanos y sembrar entonces con orden, como el hortelano, no como el labrador: a los malos no se ha de dar con que sustenten su malicia”.
La quinta nota es que se dé conforme al caudal, “no de manera que no haya qué dar dentro de poco;… lo que se hace de buena gana es bien hacerse muchas veces… Algunas veces valdrá más dar poco de muchas veces, que de una mucho, así por el ejercicio mayor de esta virtud, como porque con la continuación muestra la constancia de su voluntad y amor”.
La sexta nota es dar no haciendo ostentación, para encubrir la vergüenza del que recibe o su necesidad y pobreza; además “porque no ha de dar sino por dar; como no se ha de acordar del beneficio hecho, así no le ha de hacer de modo que otros se acuerden de él o le vean muchos. Al mismo a quien se hace el beneficio conviene muchas veces encubrirle y trazar las cosas con tal arte, que piense que no le recibe, sino que le halla. Si se da el beneficio a logro, no lo ha menester saber más que el le ha de pagar: basta que lo sepa quien lo recibe. Si se da liberalmente, ni aun quien lo recibe ha menester saberlo. El gusto del liberal es hacer bien, no parecer que le hace”.
La séptima nota es no hacer cuenta que ha dado, sino olvidarse del don. Si la medida del agradecer es la memoria, la medida del dar es el olvido. Quien se olvida del don recibido es un desagradecido; quien no se esfuerza en recordar lo recibido es un ingrato. Pero quien mantiene en su memoria lo que ha dado, extingue el sentido de su don, lo atosiga; quien procura echar en el olvido lo que ha dado, fortalece su intimidad: “Por eso el agradecido se ha de acordar siempre del beneficio, porque el bienhechor nunca se ha de acordar. Este pacto tácito es el de la gracia que el olvido de uno compense y merezca la memoria del otro: el que pide paga del beneficio le pierde, y aquel le pide que le acuerda. De aquí se sigue que no se ha de quejar del ingrato, ni dejarle de hacer bien cuando otra vez se ofrezca. El liberal es el que da graciosamente; y dar graciosamente es cuando se da no por servicios ni merecimientos, ni con intento de obligar al que recibe… Basta dar con la mano el beneficio, no con él en el rostro”.
La octava nota es que el dar sea más con obras que con promesas. “No se remedia la necesidad presente con remedio esperado, ni la incomodidad cierta se alivia con el socorro dudoso”.
La novena nota es que el dar ha de ser de bienes propios para ser beneficio. “Porque si es de los públicos sólo será oficio, si de los ajenos, hurto”.
La décima nota es que se den bienes perfectos, no comenzados: “que para su uso cueste más al que recibe que al que le dio”.
La undécima, que el dar tenga proporción en los dones y las personas a quien se dan. “De tan diversa fortuna pueden ser dos personas, que un mismo don sea en uno locura, y laceria [miseria] en otro”.
*
2. Magnificencia y liberalidad.- Hay dos actitudes buenas permanentes que se refieren al dinero –una sobre las riquezas pequeñas y moderadas, que es la liberalidad; otra, sobre las grandes riquezas, que es la magnificencia–. Ambas actitudes muestran notas diferenciales. La magnificencia logra el último grado potencial del acto donante, aunque conserve el equilibrio y la moderación: realiza algo grande (de ahí magni-ficencia). A la liberalidad pertenecen los gastos no muy grandes, mas a la magnificencia las obras mayores y de costa, procurando sean decentes, duraderas, grandiosas, especialmente el bien y lustre de la nación. Aquella mira al bien particular y de los amigos; ésta el común o de la nación: no mira cómo será el gasto pequeño, sino cómo será la obra grande, aunque en ella ha de brillar más el testimonio del buen ánimo que la buena fortuna y el lucimiento. La principal condición del magnífico es hacer las cosas de ostentación sin procurarla. No obstante, aunque la magnificencia resida en el extremo superior, en la magnitud de lo que hace, consiste en el medio si atendemos a la regla de la razón, de la cual no se aparta ni por exceso ni por defecto: hace lo que es razonable hacer. Por lo que la liberalidad, para ser tal, ha de tener en su propia entraña el ímpetu de la magnificencia.
Cabe, no obstante, apuntar un problema referido al hecho de hacer algo grande. Pues lo que hace cada hombre particular en su propia esfera personal es pequeño en comparación a lo que se refiere a los bienes espirituales o al bien común. Por eso la magnificencia “no pretende principalmente hacer gastos en lo concerniente a la propia persona, no porque no busque su bien, sino porque no es algo grande. Ahora bien: si en lo que atañe a la propia persona hay algo que despunta en magnitud, la magnificencia lo realiza espléndidamente; por ejemplo, las cosas que se hacen una sola vez, como el matrimonio; o las cosas permanentes, y así es propio de quien así obra el prepararse una casa digna”[27]. Es interesante leer que el don del matrimonio y el don de la casa sólo se realizan bajo el prisma de una magnificencia que opera dentro de la liberalidad.
Pero, ¿qué significa “hacer algo grande”? Santo Tomás indica que ese “hacer” puede tomarse en dos sentidos: uno propio y otro común. “En sentido propio, significa realizar algo en una materia exterior, como hacer una casa o algo semejante. En sentido común, se aplica a cualquier acción, ya trascienda a una materia exterior, como el quemar y el cortar, ya permanezca en el mismo agente, como el entender y el querer”[28]. Por tanto, si la magnificencia se entiende en cuanto implica la obra de algo grande en sentido propio, entonces es una actitud permanente especial, porque en el uso de una obra producida por el arte puede considerarse un bien especial, a saber, que dicha obra sea grande en cantidad, en precio o en dignidad; y esto lo realiza la magnificencia, como actitud permanente especial.
Si, por el contrario, se entiende por magnificencia hacer una cosa grande tomando el hacer en sentido general o común, entonces la magnificencia tiende a identificarse con otras actitudes permanentes, como la liberalidad misma: pues “corresponde a toda virtud perfecta hacer algo grande en su género, tomado el hacer en sentido común, pero no en sentido propio, lo cual compete a la magnificencia” [29].
En cambio, la liberalidad perfecta realiza cosas grandes, pero no dirige principalmente su intención a lo grande, sino a lo que es propio de su actitud permanente: la grandeza entonces es consecuencia de la intensidad interna de esa actitud permanente. Pero a la magnificencia le corresponde no sólo hacer cosas grandes, tomado el hacer en sentido propio, sino también tender a realizar algo grande y elevado, moviéndose interiormente con una amplia intención de ánimo y administrando o realizando bien la ejecución exterior.
Asimismo, la liberalidad y la magnificencia coinciden también en lo tocante a los gastos realizados para hacer algo. “La magnificencia tiende a realizar una obra grande, mas para hacer convenientemente una obra grande se requieren gastos proporcionados: porque no pueden hacerse grandes obras sino con grandes gastos. Por tanto, corresponde a la magnificencia hacer grandes dispendios para hacer convenientemente una obra grande. Por eso dice Aristóteles, en IV Ethic., que el magnánimo hará una obra magnífica con un gasto proporcionado. Ahora bien: el dispendio es un gasto de dinero, que puede verse impedido por el excesivo amor al mismo. Por ello puede decirse que son materia de la magnificencia no sólo los grandes gastos de que se sirve el magnífico para realizar una obra grande, con el dinero correspondiente, sino también el amor al dinero, que es controlado por el magnífico para que no se impidan los grandes dispendios”[30].
En cualquier caso, tanto la liberalidad como la magnificencia tratan del dinero y de su utilización: la liberalidad se relaciona con el uso del dinero en general, y la magnificencia se ocupa de lo grande en el uso del dinero. Ahora bien, el uso del dinero pertenece al liberal y al magnífico de manera distinta: “pues al liberal le compete ordenar el afecto hacia las riquezas; y por eso, todo uso debido del dinero, cuyos obstáculos quita el moderado amor al dinero, es propio de la liberalidad, como las donaciones y gastos. Pero el uso del dinero que compete a la magnanimidad es en orden a realizar una obra grande. Y este uso no es otro que los grandes dispendios” [31]. Sólo que, en lo concerniente al original “acto donante”, el magnífico hace donaciones, pero no bajo la forma de don, sino más bien de gasto ordenado a realizar una obra grande; por ejemplo, para honrar a alguien, o hacer algo de donde se siga un bien para toda la ciudad, como hacer un negocio de interés público.
Por último, ¿puede un pobre ejercer la magnificencia? Como el acto principal de las actitudes morales permanentes es la elección interior, que puede existir en ellas sin la fortuna exterior, en este sentido también el pobre puede ejercer la magnificencia. Ahora bien, si para los gastos exteriores de las actitudes morales son imprescindibles los bienes de fortuna como instrumentos, “entonces es claro que el pobre no puede ejercitar el acto externo de magnificencia en obras absolutamente grandes, sino acaso en obras grandes por comparación a alguna otra que, aunque pequeña en sí misma, puede, no obstante, realizarse con magnificencia proporcionada a ella, pues pequeño y grande son conceptos relativos”[32].
Volviendo a comparar la relación de justicia con la relación de liberalidad, es preciso recordar que la justicia se ordena a las operaciones en sí, en cuanto se considera en ellas el aspecto de débito; pero la liberalidad y la magnificencia consideran las operaciones de los gastos por comparación a las pasiones o afectos del alma, aunque de modo diverso. “Porque la liberalidad se relaciona con los dispendios en relación con el deseo y amor de las riquezas, que son pasiones del apetito desiderativo (concupiscibilis), que no impiden al liberal hacer dones y gastos: por eso reside en el apetito desiderativo. Pero la magnificencia considera los gastos en relación con la esperanza”[33], superando dificultades y aprietos.
*
3. Liberalidad y magnanimidad.- La tendencia del ánimo y de sus actos a las cosas grandes fue llamada magnanimidad. Si la magnificencia cumple su objetivo en algo factible y palpable exterior, la magnanimidad se propone algo grande en toda materia, externa o interna. La magnificencia llega a algo difícil, pero en una materia determinada particular, como son los dispendios, que no los contempla en general como lo hace la magnanimidad. En cualquier caso, la magnificencia reside psicológicamente en el apetito competitivo (irascibilis), igual que la magnanimidad.
Debemos observar que para que la liberalidad logre un objetivo grande ha de estar informada por el ideal de magnanimidad, a la cual pertenece no sólo tender a algo grande, sino también hacer algo grande en todas las actitudes profundas de la vida espiritual y psicológica, en materia externa o interna, por cuanto sólo considera la grandeza misma. Ciertamente no todo liberal es magnánimo en cuanto al acto, porque le faltaría lo necesario para llegar a lo grande; pero ha de tener la actitud permanente o el hábito, siquiera en disposición próxima. Y si no la tiene, no ejerce un auténtico acto donante, ni es liberal. Existe una línea interior de magnanimidad que corre por la liberalidad y por la magnificencia.
El hecho de que la liberalidad tenga por principal misión embridar los afectos o pasiones de poseer, exige que la subjetividad pueda ejercer la donación si está movida por la grandeza de alma, por la magnanimidad.
Para explicar el sentido de esa tendencia magnánima es preciso indicar que un acto puede ser grande de dos modos: relativa y absolutamente. “Puede decirse relativamente grande incluso el acto que consiste en el uso de una cosa pequeña o mediana; por ejemplo, si se hace de ella un óptimo uso. Pero absolutamente es grande el acto que consiste en el óptimo uso de una cosa óptima. Pero las cosas que usa el hombre son las exteriores, entre las cuales lo máximo hablando en absoluto es el honor”[34]. La magnanimidad, por tanto, tiene por objeto el honor, que no es propiamente “cosa” material, sino inmaterial, pero necesaria para vivir con reconocimiento en una sociedad. La magnanimidad considera el honor no como cosa fácil de observar y dar, sino como algo que tiene razón de grande o arduo; y de este modo procura hacer cosas dignas de honor, pero sin que por ello tenga en gran estima el honor humano. Por eso son dignos de elogio los que desprecian los honores sin hacer nada inconveniente por conseguirlos y no los aprecian en exceso. A ellos hay que darles un reconocimiento en el modo de honor. En cambio, sería vituperable el despreciar los honores sin preocuparse de hacer lo que es digno de honor.
Así como hay dos actitudes buenas permanentes que se refieren al dinero –una sobre las riquezas pequeñas y moderadas, que es la liberalidad; otra, sobre las grandes riquezas, que es la magnificencia–, de modo semejante, también hay dos actitudes permanentes relativas a los honores: una, sobre los honores medianos, otra sobre los grandes honores. La moderación que se debe guardar en el uso del honor se ejerce con mucha más dificultad en los grandes que en los pequeños honores. De los grandes honores trata la magnanimidad. Por eso hay que decir que la materia propia de la magnanimidad es el gran honor, y el magnánimo tiende a las cosas dignas de gran honor[35].
El honor, considerado en sí mismo, es un bien especial, que se da como premio de toda virtud. O sea, el honor no está reducido a un acto concreto con un objeto concreto. Además, la magnanimidad no versa sobre cualquier honor, sino sobre el honor grande. Y así como el honor es premio de la virtud, así también el gran honor se debe a una gran obra de virtud. Como el magnánimo tiende a lo grande, “es lógico que se incline en especial a las cosas que implican alguna excelencia y rehúya las que entrañan algún defecto. Ahora bien: implica alguna excelencia el hacer el bien, repartir lo propio y devolver más. Por eso se muestra pronto para tales obras, en cuanto tienen algún índice de excelencia”[36].
El magnánimo sólo intenta las cosas grandes, que son pocas y exigen mucha atención, y por eso tiene un movimiento lento. A su vez, no se expone por cosas pequeñas, sino por grandes cosas[37].
Quizás Aristóteles fue demasiado lejos cuando afirmó que es propio del magnánimo no necesitar de nadie –esto es propio del indigente–, o de casi de nadie[38]. A lo cual comenta Santo Tomás: “Está por encima de las fuerzas humanas no necesitar de nadie. Pues todo hombre necesita, en primer lugar, del auxilio divino, y después también del auxilio humano, porque el hombre es por naturaleza un animal social, que no se basta él solo para vivir. Así, pues, en cuanto necesita de los otros, es propio del magnánimo tener confianza en ellos, ya que indica una cierta excelencia el tener a su disposición a los que puedan ayudarle. Pero en cuanto él mismo es poderoso, en tanto la confianza en sí mismo es parte de la magnanimidad”[39].
En fin, los bienes de fortuna contribuyen a la magnanimidad, pues ésta dice relación a dos aspectos: al honor como a su materia y a la realización de alguna obra grande como a su fin. En los dos casos ayudan los bienes de fortuna. “En efecto: como se tributa honor a los hombres virtuosos, no sólo por parte de los sabios, sino también por parte de la gente normal, que juzga los bienes exteriores de fortuna como los más preciados, se sigue que se presta mayor honor a quienes los poseen. De igual modo, también los bienes de fortuna sirven de instrumento a los actos virtuosos: puesto que por medio de las riquezas, del poder y de los amigos se nos brinda la posibilidad de realizar tales actos”[40].
*
Dar más de lo debido y dar menos de lo justo
1. Prodigalidad y avaricia.- Se comprende la enorme distancia que existe entre el retener y el dar, entre la avaricia y la liberalidad. Respecto de los bienes exteriores el bien del hombre consiste en guardar una cierta medida, en buscar las riquezas exteriores manteniendo cierta proporción, en cuanto son necesarias para la vida. Pues en todos los medios ordenados a un fin, el bien radica en una cierta medida: los medios, incluso los exteriores, deben estar adaptados al fin. Y cuando se sobrepasa esa medida, cuando se quieren adquirir y retener las riquezas sobrepasando la debida moderación, se cae en la avaricia, en el deseo desmedido de poseer.
Ciertamente es natural al hombre el deseo de las cosas exteriores como medios para conseguir un fin; y mientras se mantenga dentro de los límites impuestos por el fin, este deseo no será incorrecto. Pero la avaricia traspasa esta regla de dos modos: el primero, referido a la adquisición y retención de bienes, y se da cuando uno los adquiere y retiene más de lo debido. En este aspecto, la avaricia falta directamente contra el prójimo, porque uno no puede nadar en la abundancia de riquezas exteriores sin que otro pase necesidad, pues los bienes temporales no pueden ser poseídos a la vez por muchos. El segundo, provocando inmoderación en el afecto interior que se tiene a las riquezas, deseando gozar de ellas desmedidamente. Entonces la avaricia falta contra el propio sujeto, pues implica desorden de los afectos[41].
Lo dicho responde a la distinción que existe entre bien útil y bien deleitable. Las riquezas tienen un sentido esencial de bien útil, pues se desean porque sirven para utilidad del hombre. Por tanto, la avaricia es el amor desordenado de tener riquezas o «dinero»: pues todas las cosas exteriores que se utilizan en la vida humana quedan comprendidas bajo el nombre de «dinero», en cuanto que tienen la cualidad de bien útil[42].
Ese deseo exorbitante de poseer riquezas que es la avaricia muestra dos excesos morales: Primero, reteniendo exageradamente las riquezas, por donde provoca en el propio sujeto la dureza espiritual, la que no se ablanda ni ayuda a los necesitados. Segundo, adquiriendo inmoderadamente riquezas; y en este aspecto la avaricia, considerada según el afecto interior, causa psicológicamente inquietud, excesiva solicitud y preocupaciones anímicas vanas, pues el avaro no se ve nunca harto de dinero; además, atendiendo al efecto exterior, en la adquisición de las riquezas, la avaricia se sirve unas veces de la violencia y otras del engaño.
Pero hay que matizar el modo en que la avaricia se opone a ese acto donante de la liberalidad. Porque la avaricia implica cierta inmoderación con relación a las riquezas en un doble sentido. Primero, respecto a su misma adquisición y conservación, o sea, cuando se adquiere el dinero injustamente sustrayendo o reteniendo lo ajeno: entonces se opone a la justicia. En un segundo sentido, implica inmoderación de los afectos interiores dirigidos a las riquezas: por ejemplo, cuando se las ama o desea o se goza en ellas excesivamente, aunque no se quiera sustraer lo ajeno: en este aspecto, la avaricia se opone a la liberalidad, que es la que modera tales afectos[43].
Así pues, la justicia establece una medida en la adquisición y conservación de las riquezas desde el punto de vista del débito legal; es decir, no tomar y retener lo ajeno. Pero la liberalidad establece la medida racional primariamente en los afectos interiores, y, como consecuencia, en la adquisición y conservación y en el uso exterior de las riquezas en cuanto proceden del afecto interior, pero sin considerar el débito legal, sino el moral, que se mide según la regla de la razón. Ahora bien, la avaricia –que que tiene por objeto lo corporal– no busca realmente un placer corporal, sino sólo psicológico, es decir, el placer de poseer riquezas.
Por su parte, y en cuanto referida al dinero, la liberalidad no es una actitud humana principal, ni es un acto donante originario, porque no tiene por objeto un bien principal de la razón, sino un medio útil para conseguir los bienes sensibles.
2. He dicho que el acto principal de la liberalidad es la donación, a la cual se ordenan la adquisición y la conservación; pero el caso es que en este punto puede haber exceso y defecto. El que se excede en la donación se le llama pródigo; y el que es deficiente en ella se le llama avaro. La avaricia y la prodigalidad difieren como el exceso y el defecto, aunque de diversa manera: porque en el interior afecto a las riquezas el avaro se excede deseándolas más de lo debido; el pródigo, en cambio, falta por defecto, inquietándose por ellas menos de lo debido. Pero en la acción exterior es propio de la prodigalidad el excederse en la donación de las riquezas y fallar en su conservación y adquisición; al contrario de la avaricia, la cual falla en la donación y sobreabunda en la adquisición y retención. Por tanto, es claro que la prodigalidad se opone a la avaricia.
Con todo, sucede a veces que uno puede fallar tanto en la donación como en la adquisición[44], y viceversa, que uno se exceda pródigamente en la donación, y también se exceda en la adquisición. Lo cual explica que un mismo sujeto pueda ser avaro y pródigo, aunque no desde el mismo punto de vista. Pues cuando ese sujeto siente una cierta necesidad, porque al sobreexcederse en la donación le van faltando los propios bienes, se ve obligado a adquirir otros indebidamente, lo cual es propio de la avaricia.
Ahora bien, aparte de esta circunstancia puntual, lo antropológicamente importante es que la prodigalidad tiene cierta afinidad con la liberalidad: pues es más propio del hombre liberal el dar (cuyo exceso es la prodigalidad), que el adquirir o el retener (cuyo exceso es la avaricia). Pero el pródigo es útil a muchos, es decir, a quienes da; en cambio, el avaro a nadie es útil, ni siquiera a sí mismo.
Los defectos que, a propósito del dar, se muestran en el avaro y en el pródigo no se encuentran en el liberal. La diferencia entre el pródigo y el avaro no está en que uno vaya contra sí mismo y el otro contra el prójimo. Porque el pródigo va contra sí mismo al ir gastando sus bienes, necesarios para su existencia, y va también contra el prójimo derrochando los bienes con que debía atender a otros. De la misma forma también el avaro va contra otros al no dar lo que debe, y va contra sí mismo por no gastar lo necesario para sí: el avaro tiene riquezas, pero él mismo se cercena la posibilidad de disfrutarlas. No obstante, el pródigo se perjudica a sí mismo y a algunos, aunque es útil para otros; el avaro ni a sí ni a otros beneficia, porque no se atreve a usar de las riquezas ni siquiera para su propia utilidad[45].
*
Dar para beneficiar y dar para socorrer
1. Amor y beneficencia.- Dar bienes es el acto central de la beneficencia. ¿Coincide en esto con la liberalidad? En el acto de donación hay que atender dos aspectos del don o dádiva: primero, la pasión o afecto interior que se excita y deleita en las riquezas; segundo, la dádiva exterior. A la liberalidad le corresponde moderar la pasión interior, de suerte que, en su acto donante, el hombre no se exceda en el deseo y el amor de las riquezas; pero si el hombre hace una gran merced, acompañada de cierto deseo de retener, la dádiva no es liberal. Por parte de la dádiva exterior, la donación del beneficio pertenece a la amistad o al amor: y si alguien da a otro por amor lo que deseaba guardar para sí, no rebaja la amistad, pues muestra la perfección de esa amistad.
Además, lo que uno va a dar lo otorgará como debido o como no debido: si se trata de algo debido, cae en el ámbito de la justicia; si no es debido, es don gratuito, y responde al acto de misericordia. En consecuencia, ¿la beneficencia es acto de justicia o lo es de misericordia? La amistad o caridad considera en la merced la razón común de bien; la justicia, empero, la razón de algo debido; y la misericordia, el socorrer la desdicha o las deficiencias.
La beneficencia no implica otra cosa que dar para hacer bien a alguien, y este bien lo podemos considerar de dos maneras. La primera en el aspecto general de bien: esto atañe a la modalidad común de beneficencia, identificándose entonces con un acto de amor o amistad, porque el acto de amor entraña la benevolencia con la que el hombre desea el bien para el amigo. Pero si el bien que se da a otro es considerado en un aspecto particular, entonces la beneficencia en sí misma tiene unas notas muy determinadas y pertenece a una actitud especial[46].
*
2. Misericordia y justicia.- Ante la desdicha o miseria de otro experimenta nuestro ánimo un sentimiento que nos compele a dar y socorrer: es el sentimiento de compasión que se ha llamado misericordia[47]. No se trata de un mero sentimiento estático, sino dinámico, que nos lanza a vencer la desdicha de los demás, dando un auxilio[48].
Se promueve así la misericordia en la “alteridad”: es compasión de la desdicha ajena; tiene, pues, el sujeto relación con los demás, no consigo mismo. Por tanto, así como, propiamente hablando, en relación con nosotros mismos no se da misericordia, sino dolor –por ejemplo, si padecemos algo cruel–, así también, si hay personas tan íntimamente unidas a nosotros que, como hijos o parientes, son como algo nuestro, no les tenemos misericordia en sus desgracias, sino que más bien nos condolemos de sus infortunios como si fueran propios[49]. Con ella no sólo se hace bien a otro, sino se toma su mal: enajena los bienes propios y admite o se apropia los males ajenos. Además obliga no sólo a un hombre, sino a todos: la liberalidad obliga a un particular individuo, pero la misericordia obliga universalmente a toda la especie humana, porque en su don no mira un aspecto particular, sino nuestra condición humana, limitada e impotente, desplegada en un mundo donde cabe el horror de la guerra, de la pobreza, de la enfermedad incurable, de la traición, del sufrimiento infantil, del aplastamiento por el poder: el mal físico y el mal moral.
Ahora bien, aunque la misericordia es compasión de la desdicha y miseria ajena, lo que de verdad nos entristece y hace sufrir es el mal que nos afecta a nosotros mismos, de modo que nos entristecemos y sufrimos por la desdicha ajena en cuanto la consideramos como nuestra. Esto puede acaecer mediante la unión afectiva producida por el amor, pues quien ama considera al amigo como a sí mismo y hace suyo el mal que él padece; y por eso se duele del mal del amigo cual si fuera propio. Pero puede acaecer también mediante la unión real que hace que el dolor que afecta a los demás esté tan cerca que de ellos pase a nosotros[50].
No es ocioso, en este momento, recordar que la desdicha o miseria se opone a la felicidad, que es tener lo que se desea, sin querer nada malo; y la desdicha consiste en sufrir lo que no se quiere. Pero a juicio de Santo Tomás, hay tres maneras de querer alguna cosa, de cuyo fracaso surgen actos de misericordia[51]. En primer lugar, queremos una cosa por deseo natural, como el hombre quiere ser y vivir. En segundo lugar, podemos desear algo por elección premeditada. Tercero, podemos querer una cosa no directamente en sí misma, sino quererla en su causa, como de quien apetece ingerir cosas nocivas decimos que, en cierta manera, quiere enfermar.
Y con estos niveles psicológicos (el natural, el electivo, el voluntario) se compaginan tres niveles de misericordia.
En primer lugar, cuando es contrariado nuestro apetito natural de felicidad por males que nos deshacen y desconsuelan, nos atenaza una miseria y desdicha que es el motivo específico de la misericordia: esta es una tristeza por un mal presente que destruye y aflige.
En segundo lugar, los males de la desdicha y de la miseria incitan más a misericordia si se oponen a una elección voluntaria y libre: por eso afirma Aristóteles que son más dignos de compasión los males cuya causa es el destino azaroso, por ejemplo, cuando sobreviene un mal donde se esperaba un bien que se había planteado y trabajado.
En tercer lugar, son aún más dignos de compasión los males que contradicen en todo a la voluntad: es el caso de quien buscó siempre el bien, sin miramientos propios, y sólo le sobrevienen males. Por eso dice también Aristóteles que la misericordia llega a su extremo en los males que alguien sufre sin merecerlo.
Probablemente por ese motivo, los más inclinados a la misericordia son los ancianos, los enfermos y los débiles, que piensan en los males que se ciernen sobre ellos; pero no tienen tanta misericordia quienes se creen felices y fuertes, pensando que no pueden ser víctimas de mal alguno. En consecuencia, el motivo de la misericordia es la privación o la insuficiencia, sea que se considere como propia la miseria ajena, sea que se tema la posibilidad de padecer lo mismo[52].
Siendo así que la misericordia entraña dolor por la desdicha ajena, a este dolor se le puede denominar, por una parte, movimiento del apetito sensitivo, en cuyo caso la misericordia es sentimiento de compasión, no virtud moral; pero se le puede denominar también afección o movimiento del apetito espiritual, en cuanto siente repulsión por el infortunio ajeno: tal afección puede ser regida por la razón, quedando así encauzado el movimiento del apetito sensitivo[53].
*
3. Limosna, misericordia y justicia.- Una forma de beneficiar al prójimo ha sido, en todo tipo de tradiciones, la “limosna”, una palabra que, debido a la presión de muchas teorías “sociales” actuales, está siendo desacreditada y puesta fuera de aceptación cultural. Y sin embargo, los elementos antropológicos y morales que esta palabra encierra acreditan la impresionante dignidad de ese acto donante que se llama “dar limosna”.
El motivo que impulsa a dar limosna es acudir en auxilio de quien es víctima de una necesidad; pero se hace por el motivo más elevado: la limosna es una obra con que por compasión se da algo al indigente por amor de Dios[54]. Quizás el rechazo de la palabra “limosna” se deba, en la actualidad, a esta tradicional referencia a lo divino. Por la compasión que implica, la limosna corresponde a la misericordia. Y como la misericordia es efecto del amor, dar limosna es igualmente un acto de amor mediante la misericordia.
Pero no se puede confundir, en el ámbito humano, el acto de “dar limosna” con el acto de “dar lo suyo”, que es propio de la justicia.El acto de justicia consiste en hacer cosas justas: y ese acto puede darse incluso sin tener una actitud permanente de justica: hay muchos que, sin tener el hábito de la justicia, hacen cosas justas, o por razón natural, o por temor, e incluso por la esperanza de conseguir algo. Del mismo modo puede hacerse un acto concreto de “dar limosna” sin amor, pero formalmente se hace por Dios, por amor de Dios, de manera pronta y deleitable[55].
También podría decirse que en el acto de “dar limosna” opera la liberalidad, en cuanto ésta elimina la retención excesiva de riquezas y su aprecio excesivo, que harían imposible la limosna. Los modos de dar, en el caso de la limosna, se fundan sobre la diversidad de deficiencias que hay en el prójimo. Algunas se refieren al alma, y a ellas se ordenan las limosnas espirituales (el remedio del entendimiento especulativo es la doctrina, y el del entendimiento práctico es el consejo); otras, en cambio, corresponden al cuerpo, y a ellas se ordenan las limosnas corporales: pues unas deficiencias se socorren con el alimento y el agua; otras con el vestido; otras se refieren a la falta de techo; otras a la enfermedad, etc.
En cuanto a saber la importancia que tienen las distintas formas de “dar limosna”, Santo Tomás recuerda que, si se consideran en sí mismas, “las espirituales son superiores a las corporales por tres razones: primera, porque lo que se da es en sí mismo de mayor valor, ya que se trata de un don espiritual, siempre mayor que un don corporal. Segunda, la atención a quien recibe el beneficio: el alma es más noble que el cuerpo; por tanto, como el hombre debe mirar por sí mismo más en cuanto al espíritu que en cuanto al cuerpo, otro tanto debe hacer con el prójimo, a quien está obligado a amar como a sí mismo. Tercera, por las acciones mismas con que se auxilia al prójimo: las acciones espirituales son más nobles que las corporales, que en cierto modo son serviles”[56].
Ahora bien, considerando los tipos de limosna en un caso particular, “sucede a veces que se prefiere la limosna corporal a la espiritual: por ejemplo, al que se muere de hambre, antes hay que alimentarle que enseñarle”[57]. No se debe olvidar que los bienes temporales otorgados al hombre son, ciertamente, de su propiedad; el uso, en cambio, debe ser no solamente suyo, sino también de cuantos puedan sustentarse con lo que sobra de los mismos.
Es claro que en virtud del amor que se debe al prójimo debemos no solamente querer, sino también procurar su propio bien. Pero querer y hacer bien al prójimo implica socorrerle en sus necesidades, lo cual se realiza con la donación de la limosna[58].
En cualquier caso, es preciso que quien recibe la limosna esté en necesidad; de lo contrario no habría razón para dársela. Además, puede ocurrir que alguien esté en necesidad y solamente tenga lo indispensable para vivir él y sus allegados: dar limosna de eso necesario equivaldría a quitarse a sí mismo la vida y a los suyos.
Y en fin, la abundancia de la limosna puede considerarse por parte de quien la da y por parte de quien la recibe. Por parte de quien la da, es abundante la limosna cuando se da algo que es mucho en proporción con lo que se tiene. Por parte de quien la recibe es abundante la limosna que cubre con suficiencia su necesidad.
*
Por una justicia trascendental
1. Santo Tomás se pregunta si la misericordia es, como virtud moral, más excelente que la justicia[59]. Sí y no, responden tanto Soto como Báñez, considerando dos perspectivas de consideración sobre el asunto, la humana y la divina.
a) Soto pone en relación la misericordia con la justicia y con la liberalidad. Si se considera la misericordia como pesar de la miseria ajena es inferior a la justicia, ya que tiene su asiento en el apetito desiderativo o concupiscible; pero si se la considera no en cuanto que guarda orden con el afecto sensible, es decir, en cuanto significa conmiseración, sino solamente en cuanto significa deseo de librar a otros de su miseria, en este caso es más excelente que la justicia, por ser una virtud de condición divina. “Porque querer y poder remediar todas las miserias y privaciones, tanto comunes como particulares, supone un sujeto libre totalmente de males y de desgracias, lo cual sólo puede convenir a la inaccesible majestad de Dios. Por esta causa también su efecto es el más excelente de todos, que consiste en aliviar y remediar totalmente sin obligación ninguna las necesidades de los demás”.
Además Soto indica que la liberalidad está en un plano inferior a la justicia, porque la justicia es el fundamento de la liberalidad, y porque la liberalidad no está tan cerca del bien común, ni se extiende a todos; mas la misericordia en la cima donde se encuentra, es decir, en cuanto se halla en Dios, no presupone la justicia, al contrario, Dios creó las cosas más bien por su misericordia que porque estuviera obligado a ello; y asimismo la misericordia se ocupa del bien común y se extiende a toda la sociedad. “Y por tanto siendo una virtud divina, no puede compararse con la justicia”. También se puede decir que, en cierto modo, la justicia es una virtud divina; “pero es en tal forma divina, que según su razón propia, que es pagar lo debido, puede ser humana; mas la misericordia, como es incompatible con toda miseria por destruirlas a todas, es en sumo grado propia de Dios, y por tanto en Él brilla y resplandece más que la justicia”[60].
b) Báñez, por su parte, insiste en los mismos argumentos y analiza profundamente la relación de alteridad implicada en la justicia, en la misericordia y en la liberalidad. Indica la necesidad de distinguir entre la misericordia de cuño humano y la misericordia misma divina. Porque la misericordia humana contempla directamente a la vez las operaciones y las pasiones, esto es, el bien ajeno y el bien propio. El bien ajeno en cuanto que el hombre es ordenado por ella a aliviar la miseria ajena; y el bien propio de quien la tiene movido por la compasión que está en el apetito sensitivo; pues la misericordia es la compasión de la miseria ajena con el fin de aliviarla. Báñez subraya también que la virtud de la misericordia humana exige dos hábitos parciales para su perfección: uno en la voluntad respecto al bien ajeno, otro en el apetito sensitivo respecto al bien propio. “Ahora bien, hablamos de la misericordia humana, puesto que la misericordia, considerada en términos absolutos y en su propia naturaleza, se encuentra propiamente en Dios, en el que no existe pasión alguna, a no ser metafóricamente”.
Del mismo modo, la liberalidad humana incluye dos hábitos: uno, que se dirige al bien ajeno, está en la voluntad; otro, que modera la pasión de la avaricia, está en el apetito sensitivo. Pero, en cambio, la justicia humana esencial y directamente sólo contempla el bien ajeno. “Y si alguien, a causa de la avaricia, queda paralizado para devolver lo que debe, o para devolverlo agradablemente como lo exige la virtud, entonces, pertenecerá a otra virtud el que tal pasión sea moderada, a saber, a la liberalidad” [61]. Las virtudes están unidas las unas a las otras y potencian recíprocamente sus obras.
Con estos prenotandos, vuelve a preguntar: ¿es la justicia superior a la misericordia? Su respuesta va en la misma línea de Soto. La misericordia incluye dos hábitos, uno que reside en el apetito sensitivo y versa sobre las pasiones, y otro que reside en la voluntad y versa sobre las operaciones exteriores reparadoras de la miseria ajena. Pues bien, “el hábito primero evidentemente es más imperfecto que el hábito de la justicia; en cambio, el hábito segundo es mucho más excelente que la virtud de la justicia. La justicia es superior a todas las virtudes morales. Pero, en cambio, la misericordia pertenece más a la virtud teológica de la caridad que a la virtud moral”.
La misericordia por su naturaleza, en toda su generalidad y plenitud, puede reparar toda miseria ajena, incluso la del mundo entero. Ahora bien, si distinguimos la misericordia humana y la misericordia divina se ve lo siguiente: la misericordia humana que se compara con la justicia humana no es eficaz para realizar un bien tan grande; más aún, la misericordia humana dista mucho de la eficacia de ejecutar un acto perfecto sobre su objeto. Y en cambio, la justicia, incluida la humana, “opera perfectamente acerca de su objeto, pues ejecuta a la perfección la igualdad sobre él; y, por este motivo, hablando en sentido estricto, la justicia humana es más perfecta que la misericordia humana”[62].
2. Se dice con frecuencia que Dios ha creado un mundo tan imperfecto que por él campean el mal físico y moral, la enfermedad incurable, la muerte inevitable, la guerra exterminadora, el sufrimiento de los inocentes, el poder que aplasta a individuos y pueblos. Parecería que Dios se ha olvidado de ese mundo que ha puesto en la existencia. Pero hay una actitud en la que el hombre defiende la dignidad de Dios, la intención profunda del creador que quiere que el mundo se perfeccione a través del hombre: hace que el corazón humano se parezca al divino y lo pone al servicio de los demás. Es la actitud de la misericordia, en la que Dios baja continuamente al mundo en la forma de un gesto humano donante. La misericordia es embajadora directa de Dios. Algo que la justicia no persigue inmediatamente. Pero sin misericordia ni la justicia ni la liberalidad responderían a las intenciones divinas. Durante el Siglo de Oro era frecuente leer que la misericordia es la “justicia primera”, y que la justicia es la “misericordia segunda”: misericordia es “justicia natural”, y la justicia es “misericordia artificial”, inventada.
Así pues, podríamos fundamentar la misericordia en un hecho ontológico-social: también el pobre tiene su parte en los bienes que nos rodean, pues en su origen ontológico todos los bienes del mundo son de todos sus habitantes, como agudamente planteaban los maestros del Siglo de Oro cuando buscaban el fundamento del «derecho de gentes«. Al que no tiene se le debe distribuir o retribuir lo que la naturaleza le asignó desde el origen. En su sentido fundamental, en la limosna no hace uno merced en dar lo propio al pobre, sino que le acude con lo que es suyo, le ofrece de una hacienda común. La misericordia es en realidad una “justicia trascendental”. La hacienda total del universo está encomendada a todos los hombres; y el que da para remediar una miseria, está en realidad administrando lo que tiene por encargo. Sería un enfoque distorsionado suponer que el acto de misericordia consiste en restar de lo que se tiene para darlo al que no tiene: en realidad todos “tenemos” el derecho a los bienes del mundo. El avaro es, en el fondo, un mal administrador.
*
Conclusión: Las notas esenciales del don y el cardinal olvido de lo dado
Retomando lo esencial de lo dicho, son varias las notas que se muestran construyendo la noción de don:
1º Por parte del don mismo, en cuanto que procede del donante, es preciso que se trate de algo propio, que de algún modo se posee, pues nadie da lo que no tiene.
2° Por parte de la donación en cuanto tal, ha de ser completamente en libertad, desinteresada y gratuita o amistosa, impulsada por el amor: el don es una entrega gratuita y «el motivo de una concesión gratuita es el amor, ya que lo que nos mueve a dar gratis una cosa a alguien es querer para él el bien. Por lo tanto, lo primero que damos a una persona es ese amor que nos impulsa a querer para ella un bien. Ni hay duda, pues, que el amor es el primero de los dones, por cuanto de él se derivan todos los dones gratuitos»[63].
3° Por parte del sujeto a quien se da, es preciso que pase a ser de su esfera propia.
4° El destinatario del don ha de ser una persona, esto es, un ente de naturaleza racional, constituido también en su esencia libre, porque sólo entre personas es posible la amistad o el amor.
5° El don mismo ha de ser un bien excelente, de mucho valor; pues sólo por ser donación amistosa proviene de un nivel de generosidad y riqueza espiritual.
6° El dominio que se adquiere ha de ser durable o permanente; además irreversible, de manera que pueda disfrutarse de esa posesión como de un bien moral y no solamente útil. Algo se posee de verdad cuando podemos usarlo libremente o disfrutar de ello a voluntad.
7º El acto originario de dar se mide según las posibilidades, pues no consiste en la cantidad de lo dado, sino en el hábito o la permanente actitud interior del donante: el sentimiento, el afecto interno es el que hace rica o pobre la donación y el que pone el valor a las cosas. Un valor que, viniendo de la permanente actitud de dar, es emisor, «espléndido», como dice Aristóteles. Y si uno se desprende de bienes espirituales o materiales, en realidad los libera de su custodia y dominio, demostrando que su afecto no está apegado a ellos. El hombre se hace más “libre” dando que recibiendo.
8º Un rasgo del acto donante es ser emisor, emissivum[64], adjetivo que se aclara por su antónimo correspondiente, retentivum, que tiene fuerza de retener, de impedir que algo salga o se mueva; pero retentivum tiene además un matiz psicológico interesante, a saber, tener la capacidad de conservar en la memoria algo, o incluso la misma facultad de acordarse. En tal sentido, el hombre que ejerce su acto donante tiene la capacidad… de olvidarse de lo que da, de no tenerlo en cuenta. El que rumia en su memoria lo que da, no ejerce lo propio del acto donante.
*
La realidad del don permite situar la función trascendental que tienen el olvido (del donante) y la memoria (del receptor) en la construcción de la intimidad.
Quien mantiene en su memoria lo que ha dado, extingue el sentido de su don, lo atosiga; quien procura echar en el olvido lo que ha dado, fortalece su intimidad. Tendría razón Heidegger cuando afirma que pensar (Denken) es agradecer (Danken). Si por pensar se entiende un acto espiritual englobante, éste puede ser el de la memoria (Ge-dächtnis), de suerte que podría cambiarse el orden de la frase heideggeriana, y decir: agradecer (Danken) es recordar (Ge-denken). Y eso está bien para el que recibe el don. Pero el que ofrece y entrega el don fortalece y corrobora su intención donante en la medida en que olvida. No es este olvido un acto de ingratitud(Un-dankbarkeit), sino una liberación, un desasimiento resuelto de lo que puede impedir el crecimiento de su intimidad, que no es otra cosa que el mismo quedar libre de lo dado.
La teoría clásica explicaba que la memoria es una actividad psíquica que nos pone en contacto con la realidad: las cosas se nos presentan bajo el signo de lo memorizado o recordado. Pero consideraba que el olvido no está en el mismo rango psicológico que la memoria, pues sería una falta, un déficit de intencionalidad realista.
Sin embargo, a través del análisis de la liberalidad y del don comparece el hecho probado de que si el hombre que otorga el don no se olvida de lo dado, no se sitúa en el nivel real de la altura moral que requiere la intimidad. Este tipo de olvido es realmente una profilaxis antropológica y moral.
[1] Marcel Mauss Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les societés archaiques , 1924.
[2] Cfr. Siguiendo el camino marcado por Mauss, se sucedieron numerosos estudios, de los que sólo nombro algunos, por orden de aparición Gerd-Klaus Kaltenbrunner (Ed.), Vom Sinn des Schenkens, Freiburg/Basel, 1984; Gisela Clausen, Schenken und Unterstützen in Primärbeziehungen. Materialien zu einer Soziologie des Schenkens, Paris/Frankfrut, 1991; Jacques T. Godbout y Alain Caillé L’Esprit du don (Eds.), París, 1992; Reinhold Esterbauer, L’Ethique du don: Jacques Derrida et la pensé du don, Paris, 1992 ; Bruno Karsenti, Mauss, le fait social total, París, 1994; Friedrich Rost, Theorie des Schenkens, Essen, 1994; Jacques Derrida, Donner la mort, París, 1996; Id. Donner le temps, 1995; Philippe Rospabé, La Dette de vie – Aux origines de la monnaie sauvage, París, 1995; Maurice Godelier, L’Enigme du don, París, 1996; Guy Nicolas, Du don rituel au sacrifice suprême, París, 1996; Gert Dressel y Gudrun Hopf, Von Geschenken und anderen Gaben. Annäherungen an eine Historische Anthropologie des Gebens, Frankfurt. M. , 2000; Beate Wagner-Hasel, Der Stoff der Gaben: Kultur und Politik des Schenkens und Tauschens im archaischen Griechenland, New York, 2000; Alain Caillé, Anthropologie du don – Le Tiers paradigme, París, 2000; Id. Don, intérêt et désintéressement, Bourdieu, Mauss, Platon et quelques autres, París, 2005 ; Mark Rogin Anspach, A charge de revanche – Figures élémentaires de la réciprocité, París, 2002; Marcel Hénaff, Le Prix de la vérité, París, 2002; Kathrin Busch, Geschicktes Geben: Aporien der Gabe bei Jacques Derrida, Paderborn/München, 2004; Frank Adloff y Steffen Mau (Ed.), Von Geben und Nehmen. Zur Soziologie de Reziprozität, Frankfurt a. M., 2005; Jacques T. Godbout, Ce qui circule entre nous – Donner, recevoir, rendre, París,2007; Alain Testart, Critique du don, étude sur la circulation non marchande, París 2009.
[3] Eric Steve Raymond, The Cathedral & the Bazaar, O’Reilly, 2001. Una valoración de otros fenómenos similares puede verse en: John D. Caputo y Michael Scanlon (Ed.), God, the Gift, and Postmodernism, Bloomington, 1999.
[4] Véase también: Norbert Ammermann, Frieden als Gabe und Aufgabe: Biträge zur theologischen Friedensforschung, Göttingen, 2005; Dominik Bertrand-Pfaff, Eine Poetik der Gabe: kerygmatische Lebensform in Anschluss an Martin Deutingers Kunst- und Moraltheorie, Wien, 2004; Michael Biehl, Gottesgabe: vom Geben und Nehmen in Kontext gelebter Religion, Frankfurt a. M., 2005; Josef Wohlmuth y Jean-Luc Marion, Ruf und Gabe: zum Verhältnis von Phänomenologie und Theologie, Bonn, 2000.
[5] Digestus. “De donatione causa mortis”, l. Senatus & 1.
[6] Sanctus Thomas de Aquino, Summa Theologiae, I, q, 38, a. 1.
[7] Para Santo Tomás, existe auténtica “datio” si lo “dado” es poseído por el donante libremente: “de ratione dationis non videtur plus esse, nisi quod datum libere a dante habeatur” (ISent. 15. 3. 1 c.). Este es un sentido general de dar que Santo Tomás desglosa en dos especies: primera, “datio ad iustitiam pertinens, et datio ad liberalitatem pertinens” (Summa Theologiae II-II, q63, a1 ad 3); o sea, el dar por justicia (qua scilicet aliquis dat alicui, quod ei debetur) y el dar por liberalidad (qua scilicet gratis datur alicui, quod ei non debetur).
[8] Sanctus Albertus Magnus, In IV Topic., Tract. 2, cap. 5, t II, p. 375b.
[9] Sanctus Thomas de Aquino, In I Sent., dist. 18, q. 1, art. 2.
[10] Bill Bright, Das Abenteuer des Gebens: wer gibt, der empfängt, Giessen, 1997.
[11] A veces se extrapola con demasiada ligereza la “relación dineraria” hacia la relación religiosa o social: Norbert Bolz y Christof Gestrich, Gott, Geld und Gabe: zur Geldförmigkeit des Denkens in Religion un Gesellschaft, Berling, 2004; Maurice Godelier, L’énigme du don, Fayard, 1996 (sobre la relación entre dinero, regalo y objetos sagrados).
[12] Es lo que intentan descifrar Brigitte Boothe y P. Stoellger (Ed.), Moral als Gift oder Gabe? Zur Ambivalenz von Moral und Religion, Würzburg, 2004.
[13] Sanctus Thomas de Aquino, In I Sent., dist. 18, q. 1, art. 2.
[14] Sanctus Thomas de Aquino, In I Sent., dist. 18, q. 1, art. 2.
[15] “Donum non dicitur ex eo, quod actu datur, sed inquantum habet aptitudinem, ut possit dari (STh. I q38 a1 ad 4)”. “In nomine doni importatur aptitudo ad hoc, quod donetur. Quod autem donatur, habet habitudinem et ad id, a quo datur, et ad id, cui datur; non enim daretur ab aliquo, nisi esset eius, et ad hoc alicui datur, ut eius sit” (Ib.). “Donum proprie est datio irreddibilis… id est, quod non datur intentione retributionis, et sic importat gratuitam donationem”(Ib.) .
[16] Los teólogos exigen también alteridad en el caso de ese “don” especial que es el Espíritu Santo. Así lo reconoce Santo Tomás: “El nombre don implica distinción personal, en cuanto que, por el origen, se dice que el don es de alguien. Sin embargo, el Espíritu Santo se da a sí mismo, en cuanto que se pertenece pudiéndose usar o, mejor, disfrutar, como también decimos que el hombre libre dispone de sí mismo… Es necesario que, de algún modo, el don sea de quien lo da. Pero la frase ser de quien lo da tiene varios sentidos. Uno, con el sentido de identidad… En este sentido don y dador no se distinguen, sólo se distinguen de aquel a quien se da: así es como se dice que el Espíritu Santo se da a sí mismo. Otro, con el sentido de pertenencia, si algo es de alguien, como la propiedad o el siervo: en este sentido, es necesario que don y dador se distingan esencialmente; así es como el don de Dios es algo creado. Y otro, cuando se dice que algo es de alguien sólo por su origen: así, el Hijo es del Padre, y el Espíritu Santo es de ambos. En este sentido, dador y don se distinguen personalmente, y, por lo tanto, don es nombre personal”. En los tres sentidos gravita la idea de alteridad, o hacia atrás, o hacia delante.
[17] Kenneth L. Schmitz, Das Geschenk des Seins: die Schöpfung, Einsiedeln, 1995. En parecido sentido, cfr. Ignacio Falgueras Salinas, Crisis y renovación de la metafísica, Málaga, 1997, p. 62 ss.
[18] Podría pensarse filosóficamente que quizás exista una cierta alteridad en el pensamiento divino, donde reposan todos los posibles. Y podría imaginarse también que Dios otorga existencia a algunos de esos posibles que “supuestamente preexisten” en la mente divina con algún tipo de “pequeño ser” (ens diminutum), el cual reclamaría también, todavía sin existir, la incoación de la existencia. Pero se estaría entonces haciendo una consideración racionalista, porque la tesis de una “exigencia pre-existencial al ser” está amalgamada con la teoría de la composibilidad que expuso Leibniz, tomándola de algunos escritos lógicos de su tiempo.
[19] Rolf Kühn, Gabe als Leib in Christentum und Phänomenologie, Würzburg, 2004; Detlef Löhde, Gottes Ruf und Gabe: Bekehrung und Taufe, Gross Oesingen, 2003; Stefan Oster, Mit-Mensch-Sein. Phänomenologie und Ontologie der Gabe bei Ferdinand Ulrich, Freiburg/München, 2004.
[20] Sanctus Thomas de Aquino, Summa Theologiae, q. 38, a. 2, ad 1: “Así como el Hijo, por proceder como Palabra en la que está contenida la razón de semejanza con el principio, es llamado propiamente Imagen, aun cuando el Espíritu Santo sea también semejante al Padre; así también el Espíritu Santo, por proceder del Padre como Amor, es llamado propiamente Don, aun cuando el Hijo también sea dado. Pues el hecho mismo de que el Hijo se dé, se debe al amor del Padre, según aquello de Jn 3,16: ¡Cuánto amó Dios al mundo para darle a su Hijo único!” .
[21] Sanctus Augustinus, Liber de Praedestinatione Sanctorum, cap. 15.
[22] Cfr. en sentido contrario Martin Bieler, Freiheit als Gabe. Ein Schöpfungstheologischer Entwurf, Freiburg, 1991.
[23] Sanctus Augustinus, De libero arbitrio.
[24] Aristóteles, Ethica, IV.
[25] Sanctus Thomas de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 117, a 1. c.
[26] Sanctus Thomas, Summa Theologiae, II-II, q. 117, a. 4.
[27] Sanctus Thomas de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 134, a. 1, ad 2.
[28] Sanctus Thomas de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 134, a. 2.
[29] Sanctus Thomas de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 134, a. 2, ad 1.
[30] Sanctus Thomas de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 134, a. 3.
[31] Sanctus Thomas de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 134, a. 3, ad 2. Sobre las diferencias entre liberalidad y magnificencia, dice en otro lugar: “Prima (differentia) est, quod liberalitas se extendit ad omnes operationes, quae sunt circa pecunias, scilicet ad expensas, acceptiones et dationes, sed magnificentia est solum circa sumptus id est expensas. Secunda differentia est, quod etiam in sumptibus sive in expensis magnificentia excedit liberalitatem magnitudine expensarum; magnificentia enim est solum circa magnas expensas, sicut ipsum nomen demonstrat, sed liberalitas potest esse etiam circa moderatas vel immoderatas”. In IV 4 Eth. 6 b; cfr. ib. 3 b.
[32] Sanctus Thomas de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 134, a. 3, ad 4.
[33] Sanctus Thomas de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 134, a. 4, ad 1.
[34] Sanctus Thomas de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 129, a. 1.
[35] Sanctus Thomas de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 129, a. 2.
[36] Sanctus Thomas de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 129, a. 4, ad 2.
[37] Lucio Anneo Séneca, De quatuor virtutibus.
[38] Aristóteles, Ethica Nichomachea, IV.
[39] Sanctus Thomas de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 129, a. 6, ad 1.
[40] Sanctus Thomas de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 129, a. 8.
[41] Sanctus Thomas de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 118, a1.
[42] Sanctus Thomas de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 118, a2.
[43] Sanctus Thomas de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 118, a3.
[44] Aristóteles, Ethica Nichomachea, IV.
[45] Sanctus Thomas de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 119, aa. 1, 2, 3.
[46] Sanctus Thomas de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 31, a. 1.
[47] Sanctus Augustinus, De civitate Dei, IX.
[48] Se distinguen siete obras de misericordia: enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo ha menester, consolar al triste, corregir al que yerra, perdonar las injurias, sufrir las flaquezas del prójimo y rogar por todos, recogidas asimismo en este verso: aconseja, enseña, corrige, consuela perdona, sufre, ora, comprendiendo bajo el mismo término el consejo y la doctrina.
[49] Sanctus Thomas de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 30, a. 1, ad 1 y 2.
[50] Sanctus Thomas de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 30, a. 2.
[51] Sanctus Thomas de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 30, a. 1.
[52] Sanctus Thomas de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 30, a. 2.
[53] Sanctus Thomas de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 30, a. 3. “Misericordia, secundum quod importat compassionem tantum ad miseriam alterius, non est virtus, sed passio; secundum autem quod importat electionem compatientis, secundum hoc virtus est” (IVSent. q. 15, a. 2 ad 1; a. 3 ad 2).
[54] Sanctus Thomas de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 32, a. 2. En la limosna se distinguían siete tipos de limosna corporal: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, visitar a los enfermos, redimir al cautivo y enterrar a los muertos, recogidas en el verso: visito, doy de beber, doy de comer, redimo, cubro, recojo, entierro.
[55] Sanctus Thomas de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 32, a. 2 ad 1.
[56] Sanctus Thomas de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 32, a. 3.
[57] Sanctus Thomas de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 32, a. 3.
[58] Sanctus Thomas de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 32, a. 5.
[59] Sanctus Thomas de Aquino, Summa Theologiae, II-II q30 a3.
[60] Domingo de Soto, De iustitia et iure, Salamanca, 1556, III q2 a8,
[61] Domingo Bañez, Decisiones de e iure et iustitia, Salamanca 1594, II, a. 10.
[62] Domingo Bañez, Decisiones de e iure et iustitia, Salamanca 1594, II, a. 12.
[63] Sanctus Thomas de Aquino, Summa Theologiae I q38, a, 1.
[64] Sanctus Thomas, Summa Theologiae, II-II, q. 117, a. 2.


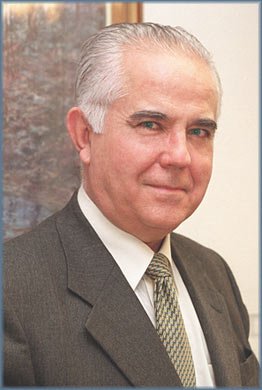 Este es un blog del
Este es un blog del  Historia y metahistoria
Historia y metahistoria Persona y sexualidad
Persona y sexualidad Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia
Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad
Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad Hombre e historia en Vico
Hombre e historia en Vico Derecho a nacer
Derecho a nacer Existencia y nihilismo en Jacobi
Existencia y nihilismo en Jacobi Derecho e historia en Kant
Derecho e historia en Kant
Deja una respuesta