1. Sentido del argumento deontológico, o por el deber, para probar la existencia de Dios.
«Era un deber para nosotros –dice Kant– promover el sumo bien; por tanto, no era sólo un derecho, sino una necesidad conectada con el deber, una exigencia, el presuponer la posibilidad de este sumo bien. El cual, en virtud de que se da únicamente bajo la condición de la existencia de Dios, enlaza inseparablemente la presuposición de esta existencia con el deber, y ello equivale a decir que es moralmente necesario admitir la existencia de Dios» [1]. En estas palabras, que ponen en relación necesaria el deber con la existencia de Dios –porque es imposible conferir al deber un fundamento sin apelar a Dios–, se puede identificar una forma moderna del argumento deontológico. Sólo que para el Regiomontano a Dios no se puede llegar con la razón teórica, sino con la razón práctica. De este agnosticismo teórico se aleja la propuesta de Millán-Puelles. Su análisis viene a mostrar que la realidad práctica del deber tiene consecuencias teóricas, justo las mismas que desembocan en la formulación del argumento deontológico. Uno de los hilos que en la producción filosófica de Millán-Puelles conduce desde la Estructura de la subjetividad a La libre afirmación de nuestro ser [2] es el análisis fenomenológico y ontológico de la libertad. En este análisis aparece el deber como una realidad que, desde el ámbito de la libertad, posibilita una mostración de la existencia de Dios como Persona Absoluta. «A esta Persona Absoluta es a la que se accede en la reflexión filosófica sobre la experiencia del deber en su carácter de imperativo moral y en tanto que éste requiere –por su propio carácter absoluto […]– un fundamento último, incondicionado enteramente. Dios, la Persona Absoluta, es el imperante del imperativo moral, sin que ello le confiera al ser de Dios una relatividad real que tenga en ese imperativo su otro extremo» [3].
En ningún momento de La libre afirmación de nuestro ser expresa Millán-Puelles el deseo de construir una prueba deontológica de la existencia de Dios en el sentido usual de la palabra. Sí es, en cambio, consciente de que realiza esa prueba, señalando sus momentos lógicos y advirtiendo que le surge como de pasada y sin haber tenido la intención explícita de darla. «El razonamiento que acabamos de hacer no presupone la existencia de Dios, sino que es una prueba de que Dios existe en tanto que en Él consiste el último fundamento del imperativo moral. Ni la argumentación desarrollada tenía por finalidad la consecución de esta prueba, ya que objetivamente ha ido surgiendo por virtud del análisis de las implicaciones del imperativo moral en tanto que imperativo y según su carácter absoluto, siendo este análisis una necesidad lógica, impuesta por la de llegar a una suficiente explicación de nuestra experiencia del deber» [4].
Es nuestro objetivo exponer la articulación sistemática de tal prueba.
Advirtamos también –aunque holgaría decirlo– que no parte Millán-Puelles del llamado «consenso moral del género humano». Lo que tiene de «moral» este consenso no justifica todavía que se llame deontológico al argumento que de él surge, puesto que «moral» se contrapone en este caso a las certezas física y metafísica, surgidas por evidencia intrínseca. Tal consenso moral, referido a Dios como fin de la vida humana, es tenido por algunos como un fenómeno universal, constante e inquebrantable. Los problemas que los adversarios de tal argumento desearían ver resueltos son, entre otros, si consta de hecho tal consenso universal tanto en los tiempos históricos como en los prehistóricos, si el referente de ese consenso fue siempre un Dios personal o no más bien las fuerzas naturales personificadas, y si el consenso tiene un valor criteriológico determinante, apodíctico o primario, o no es más bien un sucedáneo, un sustituto de razones evidentes que a lo sumo llega a sugerir la existencia de Dios [5].
Del argumento deontológico en sentido estricto se han dado varias formulaciones 6; sólo por referencia a su punto de partida, podrían destacarse tres fundamentales:
D1: La obligación es primariamente transcendente, de modo que la vivencia del deber remite inmediatamente a un imperante absoluto que domina el fin último de nuestra vida.
D2: La obligación vivida en el punto de partida es sólo exigitivamente transcendente, no se refiere de modo estructuralmente inmediato a la persona absoluta: sólo remite internamente a una ley moral universal, intrínseca a la conciencia del deber, y punto de partida del argumento.
D3: La experiencia moral del deber no encierra como dato originario la idea de Dios –sólo es exigitivamente transcendente–; pero el punto de partida no es la ley moral universal, sino el imperativo moral mismo en tanto que muestra un carácter absoluto.
La última formulación es la que corresponde al argumento expuesto por Millán-Puelles, un argumento que pretende tanta apodicticidad como la tradicional prueba de la existencia de Dios basada en la contingencia del mundo.
El principio o punto de partida del argumento es la imperatividad absoluta del deber en la conciencia, siendo su término o culminación Dios como Persona Absoluta. La prueba va de la conciencia imperada a la Conciencia imperante, de la libertad a la Libertad, de la persona a la Persona. Es una reflexión filosófica y no una simple descripción de la experiencia moral. Pero el objeto de esa reflexión es justo la experiencia moral del deber, considerada no sólo en su mero aspecto subjetivo –en tanto que acaece en el sujeto que la vive–, sino especialmente en la índole objetiva y absoluta que el deber tiene como imperativo moral. El análisis del deber constituye, pues, el hilo de la prueba, cuyo paso metódico previo es la pregunta por el fundamento mismo del deber.
2. Fundamentos del deber: fenomenológico y ontológico.
Acerca del deber, Millán-Puelles indica dos fundamentos, el fenomenológico y el ontológico, en cuya distinción gravita la intelección de la prueba. Previamente indica el fundamento lógico o conjunto de las premisas de las que los mandatos morales se infieren cuando su validez objetiva no es evidente de una manera inmediata. Semejantes imperativos morales «tienen su fundamento lógico en otros imperativos igualmente morales: los dotados de una validez objetiva inmediatamente evidente» [7]. El fundamento lógico se refiere, pues, a la validez objetiva inferida –mediatamente cognoscible–, o sea, la que se hace accesible por la mediación de algún razonamiento. «Pero un fundamento último del imperativo moral ha de ser algo en lo cual se basen y apoyen todos los imperativos morales y no tan sólo un determinado grupo de ellos» [8].
a) Fundamento fenomenológico.
La índole fenomenológica es la propia de todo cuanto se manifiesta de inmediato en la experiencia humana y, por lo mismo, también en la experiencia moral.
En el imperativo moral se muestra, en primer lugar, el «ser-moralmente-bueno» de lo mandado, o sea, su bondad moral; porque una nota fenomenológica de los imperativos morales y de los deberes respectivos es que «su fundamento consiste en la bondad moral de aquello que se presenta en calidad de deber y, por tanto, de algo moralmente prescrito» [9]. El fundamento fenomenológico del deber se distingue así del mero fundamento lógico.
Pero, en segundo lugar, la bondad moral se nos aparece, en la conciencia misma del deber, «como algo que a su vez es exigido de una manera absoluta. Es éste un dato puramente fenomenológico, algo que por sí mimo se nos muestra en la experiencia de la moralidad, donde el «ser-moralmente-bueno» es aprehendido, en cada una de sus flexiones deontológicas, como algo que al hombre se le exige categóricamente: pura y simplemente por ser hombre, no por ser hombre con unas ciertas intenciones o unas determinadas apetencias. La experiencia moral es, de este modo, la que de nosotros mismos poseemos en calidad de radicalmente pasivos ante la absoluta exigencia de conseguir la bondad que en tanto que hombres nos concierne. Los imperativos morales, tanto los más genéricos como los más concretos, no son otra cosa que ramificaciones o manifestaciones derivadas, ciertamente muy distintas entre sí, de esa exigencia, esencialmente unitaria e indivisible, que es la bondad moral en cuanto tal» [10]. Dicho de otro modo, el análisis descriptivo de la experiencia moral suministra un dato incuestionable: nuestra pasividad fundamental «ante la exigencia de conseguir la bondad que en tanto que somos hombres nos concierne de una manera absoluta» [11].
Pero el análisis descriptivo o puramente fenomenológico no puede plantearse ni resolver la cuestión de dónde le viene al hombre la radical exigencia de ser moralmente bueno. La exigencia de ser moralmente bueno es vivida por el hombre «no sólo como apodíctica en un sentido absoluto, sino también como algo absolutamente evidente; no necesitado, en modo alguno, de fundamentación o explicación. Y otro tanto sucede en el mero análisis fenomenológico de la vivencia de la bondad moral, ya que en este género de análisis no cabe hacer otra cosa que describir con conceptos explícitamente declarados lo que ya estaba «sentido» en esa misma vivencia» [12].
b) Fundamento ontológico.
La primera cuestión ontológica que se plantea –surgida del análisis filosófico de las implicaciones de la experiencia moral– es existencial, ligada estrechamente a la fenomenológica, y se resuelve con ésta: ¿es un pseudo-ser el «ser-moralmente bueno» de lo mandado en el imperativo moral? Millán-Puelles señala que no es una mera apariencia, «sino un genuino ser, y en cuanto tal viene dado como el fundamento ontológico de la exigencia en que el deber consiste y que resulta expresada por el mandato moral» [13]. También en la conciencia del deber se nos aparece la bondad moral como el inmediato fundamento ontológico de las exigencias morales. La bondad moral de lo prescrito en los imperativos es la forma de ser que en la propia experiencia de la moralidad nos viene dada como el porqué ontológico del deber y del correspondiente imperativo moral. La bondad (o el «ser moralmente bueno» de algo) es «fundamento ontológico de todos los imperativos morales porque es el ser en el que todos los imperativos se apoyan» [14]. En la experiencia misma de la moralidad el fundamento se presenta a la vez como fenomenológico y como ontológico, «vale decir, dado inmediatamente en su propio valor de fundamento» [15]. Ese fundamento ontológico tiene un valor absoluto. «La bondad moral no es una bondad relativa, condicionada, sino la que de un modo incondicionado pertenece al buen uso de nuestro libre albedrío» [16]. Los imperativos remiten al deber; y el deber a la bondad moral de lo prescrito en los imperativos. La segunda cuestión ontológica es de carácter teleológico –surgida de una reflexión sobre la experiencia moral y movida por la intención de descubrir las implicaciones últimas o más radicales de esta misma experiencia– y se formula así: ¿quién dicta los mandatos en la forma del imperativo moral? ¿Puede ser el propio hombre quien a sí mismo se hace la exigencia de su bondad moral? La presencia de esta cuestión rebasa el nivel del análisis puramente fenomenológico de la praxis moral. Se justifica por el hecho de que estos mandatos, en virtud de su carácter categórico, «no pueden ser dictados por quienes libremente los cumplen o los incumplen» [17]. Antes de formular esta pregunta ontológica, la descripción fenomenológica ya aportaba el dato de «nuestra fundamental pasividad ante la exigencia de conseguir la bondad que en tanto que somos hombres nos concierne de una manera absoluta» [18]. El desarrollo de la cuestión ontológica debe atender a la realidad de ese dato fenomenológico, el cual exige una respuesta negativa. Más hondamente, se trata de saber cuál es el fundamento último del imperativo moral.
Podría parecer que en razón del valor absoluto que tiene la bondad moral como fundamento ontológico, hubiéramos de atribuir a ésta la manera de ser de un fundamento último. Pero eso sería confundir valor absoluto con valor último. La bondad moral no es razón bastante para justificar por sí sola el deber. El valor absoluto de la bondad moral es compatible con la necesidad de un fundamento distinto de la propia bondad moral de lo prescrito en los imperativos morales. La bondad moral posee una limitación. «El valor absoluto del «ser-moralmentebueno » es el valor de una bondad limitada, y ello por dos razones: 1ª, porque la bondad moral no incluye en sí todas las posibles calidades o determinaciones positivamente valiosas, de tal modo, por tanto, que la posesión de esta bondad es compatible con la carencia de otras (aunque no, ciertamente, con la falta de todas las determinaciones positivas restantes, ya que algunas de ellas resultan imprescindibles para la posibilidad misma del «ser-moralmente-bueno»); 2ª, porque aquello a lo que la bondad moral conviene (a saber, la actividad moralmente positiva y, en tanto que la ejecuta, el ser humano que la lleva a cabo) es en todos los casos una realidad limitada, incapaz, por lo mismo, de una bondad infinita» [19].
Sin trascender el plano de la consideración fenomenológica de la moralidad –o sea, sin recurrir metafísicamente a Dios– no pude explicarse, en última instancia, la imperatividad absoluta del deber [20].
3. Formulaciones del argumento deontológico.
a) La obligación y el conocimiento de Dios.
El argumento deontológico, en cualquiera de las tres formulaciones antes apuntadas (D1, D2 y D3), fue considerado inválido por todos los que exigían ya el conocimiento explícito de Dios, en su existencia y en sus atributos, para tener una noción de la obligación. Estos sostenían que invocar el hecho de la obligación para probar la existencia de Dios es una petición de principio [21].
En verdad estos autores realizan un análisis inadecuado del hecho mismo de la obligación [22]. Para que desde el punto de vista ontológico se distinga el bien del mal y para que haya siquiera espontáneamente un conocimiento cierto de la auténtica obligación, no se requiere que la existencia de Dios sea conocida explícitamente y de un modo determinado: sólo se precisa que el principio de la moralidad sea evidente de suyo. «Para que aceptemos en principio los mandatos morales es por completo suficiente la evidencia, inmediata o mediata, de la bondad moral de lo que en ellos se ordena y, respectivamente, de la maldad moral de lo que en ellos queda prohibido. De ninguna manera se plantea en el transcurso mismo de la experiencia moral la cuestión de por qué y por quién se exige al hombre su «ser moralmente- bueno»» [23].
Cuestión distinta es que con sólo la propia naturaleza racional, que para el hombre es norma de moralidad y manifestativa de la obligación moral, pueda fundamentarse últimamente esta obligación o explicarse adecuadamente sin recurrir a la existencia del sumo legislador. El propio Millán-Puelles advierte que ante el dato experiencial de nuestra «radical pasividad en la constitución de la exigencia de ser moralmente buenos» [24], la tarea del filósofo no se reduce a describir simplemente lo dado en esta experiencia: ha de preguntarse de dónde le viene al hombre esta exigencia y quién o qué se la hace. «La cuestión está justificada por el hecho de que la exigencia de la bondad moral es un imperativo para el cual ha de haber un imperante, y porque lo único que acerca de éste sabemos, en una primera reflexión (ya deductiva y no meramente descriptiva) de la experiencia de la moralidad, es que no cabe que en su raíz lo sea un hombre. Lo impide el esencial carácter receptivo de nuestro modo inicial de comportarnos ante los mandatos morales y ante el denominador común de todos ellos, que es, en definitiva, la exigencia de la bondad moral» [25]. Reflexionando sobre la obligación puede, pues, demostrarse que es necesaria la existencia de Dios, como primer principio del que últimamente procede el mandato categórico y absoluto del deber moral.
Los defensores de la formulación D1 no ven la necesidad de aceptar la demostración explícita de Dios para conocer el sentido del deber, y entienden que la obligación es primariamente transcendente, o sea, una necesidad moral absoluta de hacer o evitar algo, en tanto que lo hecho o lo evitado están ligados a la obtención del fin de toda la vida humana y se realizan como respuesta a la persona que domina el fin último de toda nuestra vida y de cuyo poder no podemos evadirnos.
Holgaría decir que no se trata de una necesidad física, sino moral, porque sólo se refiere al enlace de la acción con el fin, quedando intacta la libertad natural. Pero que sea absoluta esa necesidad significa que se trata de un fin que se nos impone independientemente de nuestra voluntad. Los defensores de la formulación D1 consideran que si no existiese esa persona, estaría mal conformada nuestra naturaleza humana y quedaríamos dirigidos por ficciones en nuestra vida moral. Así, pues, la premisa mayor de la formulación D1 dice que en la obligación moral se nos impone, como fenómeno de conciencia, la relación de la acción con un fin último de nuestra vida determinado por una realidad personal; sostiene que tenemos experiencia de la obligación, entendida como necesidad moral absoluta de la acción puesta no sólo por la bondad moral que nuestra naturaleza exige, sino por la sujeción en que nos encontramos respecto de una persona que domina el fin último de toda nuestra vida. La premisa menor indicaría que esa persona es lo que se entiende por Dios. La conclusión, claro está, afirmaría que Dios existe. Muchos de los que siguen la formulación D1 se inclinan además a pensar que, aun sin admitir una intuición directa de Dios, ya en la misma obligación experimentada en la conciencia conocemos inmediatamente nuestra relación de dependencia respecto de un término personal transcendente y, además, captamos confusamente la misma voluntad personal de la que depende nuestra naturaleza. Y esta connotación a la existencia de Dios es vista sin razonamiento alguno, en el seno mismo de la obligación moral. Por tanto, la captación de la obligación encerraría implícitamente un conocimiento de lo divino que la reflexión habría de hacer después explícito. La conciencia no podría representarse una acción como contraria a la naturaleza racional del hombre sin tener un conocimiento siquiera implícito de la prohibición divina.
b) La obligación y el conocimiento de la naturaleza humana.
Los adversarios de la formulación D1 no discuten que en el hecho de la obligación esté implícita nuestra dependencia respecto de un poder obligante, pero niegan que aparezca con evidencia inmediata el obligante transcendente; exigen, para lograr la evidencia de lo transcendente, utilizar la reflexión y el discurso basados sobre el dato previo del deber en su estructura natural [26]. Y aunque estos adversarios –entre los que se cuenta Millán-Puelles– admiten el argumento deontológico, le dan empero distinta formulación, pues piensan que la obligación es sólo exigitivamente transcendente, por cuanto lo que en la acción queda inmediata y explícitamente connotado no es el enlace de ésta con el fin último de la vida humana, sino el enlace de la acción con la bondad moral que se nos impone independientemente de nuestra voluntad y que exige la conformación de nuestras acciones con una naturaleza que nosotros no nos hemos dado [27]. Y en eso descansa la posibilidad de la libre afirmación de nuestro ser. También esta obligación es una necesidad moral absoluta en la acción, justo por la conexión de ésta con la bondad moral exigida por nuestra naturaleza humana y por sus relaciones hacia los demás seres.
Las formulaciones D2 y D3 fijan sus análisis en lo que antes se ha llamado obligación exigitivamente transcendente [28]. La estructura de lo que, a propósito de la formulación D1, se denomina obligación primariamente trascendente no figura en los argumentos D2 y D3 como un elemento de las premisas, sino como una parte de la conclusión: pues sólo tardíamente podemos sentir la experiencia de una obligación en todas sus dimensiones, justo cuando conocemos tanto la existencia de Dios como la del fin último de toda nuestra vida. Pero el análisis meramente descriptivo de la experiencia moral no encuentra como dato originario e imprescindible para esta misma experiencia la idea de Dios en cuanto origen de los mandatos morales. Esta idea no está dada de hecho en nuestra experiencia del deber [29], ni es necesario que esté dada en tal experiencia. «La conexión de los mandatos morales con la Persona Absoluta se nos hace presente, de una manera especial, sólo en la reflexión discursiva sobre la experiencia del deber, no en esta misma experiencia, ni como algo verdaderamente indispensable, o conveniente al menos, para su valor intuitivo» [30].
Ahora bien, en la formulación D2 la necesidad moral se visualiza desde la ley moral que la impone. Justo por ello, el punto de partida en D2 es la «presencia de la ley moral natural en el hombre», por cuya virtud se concluye en la existencia de Dios como legislador supremo. En D2 se asciende desde el conocimiento de la ley moral natural al de la existencia de la ley eterna. Así lo formula González Álvarez siguiendo, entre otros, a Garrigou-Lagrange y Maquart, e identificando el procedimiento con el de la tercera vía tomista (argumento de la contingencia o limitación en la duración): Mayor: «Consta a nuestro conocimiento la existencia en la naturaleza humana de una ley natural moral». Menor: «Esta ley natural moral es necesariamente causada. Es imposible proceder al infinito en la serie de las causas legisladoras que son a su vez causadas». Conclusión: «Luego debe admitirse la existencia de una primera causa legisladora, a la que llamamos ley eterna, y que responde a la definición nominal de Dios» [31]. El punto de partida es la existencia de una ley universal e inmutable que rige el dinamismo de la conciencia moral; y este punto se considera evidente con anterioridad a toda demostración de la existencia de Dios. Conviene aclarar que el punto de partida de D2 no es el supuesto inmediato de la ley moral, a saber, la ordenación necesaria de la voluntad al bien como tal, pues si así fuera tendría que concluir en el supremo ordenador de la voluntad, procedimiento de la quinta vía tomista. Así, pues, la prueba D2 pregunta por la razón de ser del hecho de la ley moral y por su dependencia respecto de otro principio superior. «La ley natural tiene en sí eficacia de fundamento último de toda legislación humana positiva, pero ella misma no tiene en sí su propio fundamento.
Es, como toda ley, un algo «para». Precisamente por ello es también un algo «por»» [32]. La existencia de la ley natural tiene, pues, un principio legislador, una causa fuera de la razón humana. Como es imposible proceder al infinito en la serie de principios, debe admitirse un principio legislador que tiene en sí mismo la razón de ser de su actividad legisladora.
Se aprecia que el punto de partida de la prueba D2 no es la obligación misma basada en la naturaleza humana o en la realidad del sujeto moral. Se trata, más bien, de una ley moral expresada en forma de juicio, el cual es considerado no tanto en su función práctica cuanto en sus propiedades especulativas de universalidad y necesidad. El argumento habría quedado inalterado si en el punto de partida se hubiera sustituido la idea de «ley moral natural» por la de «leyes generales de la naturaleza». Lo expresado en la proposición “conozco que hay una ley que rige mis actos libres” no tendría una fuerza probatoria mayor que lo dicho en la proposición “conozco que hay una ley que rige las acciones de los seres físicos”. Este intercambio de papeles muestra que el argumento carece en sí mismo de originalidad, pudiendo reducirse a la prueba de la contingencia, como dicen sus defensores. Lo más genuino de la obligación moral queda aquí sometido a un proceso reductor tal que la deja desvaída.
4. Articulación del argumento deontológico.
En la reflexión desplegada por Millán-Puelles sobre la formulación D3 se distinguen claramente tres momentos: el punto de partida, la aplicación del principio de causalidad y el punto de llegada.
a) Punto de partida: la imperatividad absoluta del deber.
El punto de partida es el imperativo moral en tanto que muestra un carácter absoluto. «Aquello que moralmente debo hacer se me da como algo que me apremia, no con la fuerza de una necesidad biológica, pero en cambio con un requerimiento más profundo, más íntimo y sutil, porque se mueve en el mismo plano de mi libertad» [33].
La exigencia de la bondad moral va dirigida a nosotros, seres libres, y en tanto que somos libres. Una exigencia dirigida a una libertad se llama un mandato, un imperativo, «mientras que, por el contrario, no lo es la exigencia que va dirigida sólo al entendimiento en cuanto tal, vale decir, la que queda por completo satisfecha con un acto, meramente intelectivo, de atenimiento a algo dado» [34].
Por ese carácter «apremiante», la vivencia del deber no tiene el carácter de una conciencia simplemente concomitante –una autoconciencia inobjetiva, una «tautología concomitante», en términos de Millán-Puelles– sino el de una «reflexividad originaria». Esta expresión tiene la finalidad de distinguir también la vivencia del deber de la reflexión estrictamente dicha sobre el deber, la cual es secundaria o fundada en una vivencia originaria del deber. La reflexividad originaria no es una «tautología concomitante», y no lo es porque la subjetividad tampoco se da en ella como algo meramente connotado, un implícito que acompaña a toda vivencia. El deber me apremia, y eso significa que hay en su vivencia una reflexividad explícita y no sólo una autopresencia inobjetiva: se trata de una verdadera reflexividad –no es una autopresencia sólo concomitante–, a la que Millán-Puelles nombra «cuasi-objetiva» para distinguirla «de la que en los actos de reflexión estrictamente dicha se realiza en el modo de una autodistancia […]. La autopresencia cuasi-objetiva es la presencia de una subjetividad que se percibe instada. Lo que ella vive entonces como «instante» no es, por supuesto, ella misma, sino algo suyo, en el sentido en el que llamo mío a mi deber […], como algo que yo no soy, pero que tengo ahora y que me afecta en el modo de instarme. Mi tenerlo consiste en ser por él instado, a diferencia de lo que acontece en los actos de reflexión estrictamente dicha sobre estas vivencias, en los cuales, en vez de ser instado y tener, de ese modo, la presencia cuasi-objetiva de mí mismo, yo soy objetivante de lo que me la hacía tener. La subjetividad en acto de una vivencia originariamente reflexiva es, pues, la subjetividad cuasi-objetivamente autopresente por virtud de aquello mismo que la insta y cuya objetividad tiene un carácter meramente vivido y no tematizado. Es imposible que algo me esté instando sin ser, de alguna forma, diferente de mí, pero también si no se da ante mí como un cierto objeto o cuasi-objeto» [35].
Sentirse en acto apremiado por el requerimiento de un deber representa una experiencia que se integra en un río de vivencias. «Pero ni el flujo de ellas, ni ninguno de sus mismos episodios, es lo que se siente instado en cada caso. Lo que en acto queda apremiado o requerido es la subjetividad sustante a sus vivencias, tanto a cada una de ellas, como a la integridad del curso de las mismas» [36]. Así, pues, en el imperativo que me insta desde la vivencia del deber se apuntan dos características: Primera, la absolutividad objetiva (lo que se manda) y subjetiva (el modo de mandar) del imperativo mismo: «Todo imperativo categórico es […] una exigencia absoluta, no solamente porque lo mandado en él es un fin en sí mismo (no subordinado esencialmente a ningún otro fin), sino también porque quien lo manda lo quiere con una necesidad ineluctable; sin poder querer su negación» [37]. Segunda, la pasividad transcendental con que el mandato es acogido: «En nuestra experiencia del deber, el imperativo moral se nos presenta, sea cualquier su contenido, como algo ante lo cual nos comportamos originariamente de una manera pasiva. La índole esencialmente activa y libre de nuestra propia respuesta al imperativo moral no desmiente la esencial pasividad de nuestro modo primario de relacionarnos con él, antes por el contrario, la presupone necesariamente y así la implica como antecedente indispensable de nuestra ulterior respuesta» [38]. Somos incluso fundamentalmente receptivos a los mandatos que nosotros mismos deducimos de los que ya conocemos. Pues una cosa es el ejercicio de nuestra actividad discursiva para conocer los mandatos, y otra los mismos mandatos (que nos hacen una exigencia), ante los cuales nos comportamos receptivamente. La conciencia del deber desautoriza fenomenológicamente la afirmación de que somos nosotros mismos los autores de los mandatos morales. Por eso, los imperativos de los cuales nos sentimos autores son todos meramente hipotéticos, por muy tajante que sea su formulación. «Lo que le da a un imperativo un valor categórico no es el ser tajante o contundente, sino la necesidad incondicionada, absoluta, de lo mandado por él. Si lo que en un imperativo se prescribe no es incondicionadamente necesario, vale decir, si no es absoluta la necesidad de lo que él se nos manda, ese imperativo es hipotético, por muy tajante o contundente que sea el modo de su formulación» [39]. Prescribir algo contundentemente bajo la condición, incluso implícita, de premiar o castigar equivale a operar bajo un imperativo hipotético. A este tipo débense reducir las órdenes que los hombres podemos dar. Y en el caso de que las órdenes que damos tuviesen un valor absoluto, hay que decir que los hombres mismos «no poseen ese valor por el puro y simple hecho de ser hombres, sino sólo en tanto que cumplen los mandatos morales» [40].
b) El principio de causalidad: el imperativo y el imperante.
A este hecho se aplica el principio de razón suficiente, reductible si se quiere al de causalidad, momento imprescindible en una prueba clásica de la existencia de Dios. Viene de la mano de la siguiente pregunta: ¿qué explicación cabe dar de que la bondad moral se nos presente como aquello que nos impera en los mandatos morales? Cierto es que Millán-Puelles no invoca explícitamente en ningún momento la aplicación del principio de causalidad, pero es claro que lo aplica. Todo hecho requiere una causa adecuada. Y por la índole del hecho del deber puédese colegir la existencia de su causa. «Todo imperativo implica un cierto imperante. Esta tesis, de sentido teorético en sí misma, es una contracción o concreción del principio según el cual toda exigencia implica un cierto exigente» [41].
Es innegable el hecho de que en nuestra experiencia del deber nos sentimos mandados, imperados, por la bondad moral. Esta bondad moral, en tanto que se comporta como fundamento ontológico de los mandatos morales, se nos aparece como lo imperante que estos mandatos suponen, «es decir, como aquello que nos exige que cumplamos lo que en ellos se nos ordena. Es algo así como si la bondad moral se comportase al modo de una Persona Absoluta, a pesar de no ser realmente una persona, ni absoluta ni relativa» [42].
Millán-Puelles indica que la posibilidad de querer algo que excluya lo prescrito en el imperativo categórico se da sólo en el destinatario de tal imperativo, no en quien lo dicta. «Por consiguiente, no cabe que los mandatos morales, dado su carácter categórico, procedan, en último término, de quien tiene la posibilidad de no cumplirlos, ya que tal posibilidad se identifica realmente con la de la libre volición de algo excluyente de lo mandado en ellos» [43]. El hombre no puede ser el fundamento o razón justificativa (la causa adecuada) de unos mandatos de carácter absoluto; asimismo, tampoco los mandatos morales pueden ser dictados, en definitiva, por el hombre.
c) Punto de llegada: el Absoluto como Persona.
Luego –conclusión– la absolutividad del imperativo exige un fundamento último, incondicionado enteramente, Dios. «Lo absoluto sólo es posible, sin relatividad real de ningún género, en lo que de ningún modo es relativo realmente a ningún otro ser, y ello sólo se cumple en algún ser individual que no tenga necesidad de ningún otro» [44].
Como se puede apreciar, a la reflexión filosófica le salen al paso dos evidencias aparentemente incompatibles. Una: que la bondad moral no consiste en una persona. Otra: que nos sentimos imperados por la bondad moral en nuestra experiencia del deber. Sólo es posible conciliar entre sí estas dos evidencias si la bondad moral es «el medio a cuyo través una persona, la Persona Absoluta, nos dicta los imperativos categóricos en los cuales consisten los mandatos morales.
Como cualquier otro imperativo, estos mandatos han de tener su origen, su imperante o autor, en alguna persona, y, por ser mandatos categóricos, sólo pueden estar dictados por una persona no sujeta a ningún condicionamiento, vale decir, por Dios, cabalmente tomado como la Persona Absoluta» [45]. En conclusión, la bondad moral nos impera en los mandatos morales porque su fuerza imperativa «le viene de ser ella la bondad que Dios quiere absolutamente, y por tanto también impera de una manera absoluta, para el hombre en tanto que hombre» [46]. Buscando el último fundamento del imperativo moral desemboca Millán-Puelles «en la afirmación de la Persona Absoluta como el autor de esos imperativos absolutos en los cuales consisten los mandatos morales» [47].
La presencia de la noción de persona está aquí completamente justificada [48]. Porque cuando una experiencia tiene propiamente el carácter de los imperativos, entonces lo exigente que ella supone «ha de serlo, en definitiva, al menos una persona: alguien dotado de una voluntad. No es, pues, tan sólo que un imperativo consiste en una exigencia dirigida a una voluntad libre, sino que es también una exigencia que a una voluntad le es dirigida por otra. Todo imperativo es, digámoslo así, un diálogo entre voluntades (y, por supuesto, también entre entendimientos, pero no sólo entre ellos). Y en eso está la razón de que la exigencia provista del carácter de un imperativo venga impuesta –al menos últimamente– por alguna persona» [49].
En conclusión, la modalidad en que Dios –incondicionado imperante del imperativo moral– es alcanzado en esta prueba es precisamente la de Persona Absoluta. «Si este ser individual e independiente de cualquier otro individuo es un ser dotado de conciencia, ya tiene cuanto es preciso para ser Persona Absoluta, y no habrá inconveniente alguno en darle el nombre de Dios si con él se designa la realidad personal no dependiente de ninguna otra y de la cual, en cambio, todas las otras dependen» [50].
Ahora bien, con este recurso a Dios no queda menospreciado el poder de la razón humana en el ámbito de la moralidad, ni se le niega a esta facultad la autonomía que naturalmente le compete en tanto que razón práctica [51].
En el argumento, pues, Millán-Puelles no considera, como lo hizo Kant, que la existencia de Dios sea un postulado inaccesible a nuestra razón. Ciertamente el postulado kantiano, en virtud de su indispensabilidad práctica, tiene validez, pero ésta es meramente subjetiva: si el sujeto humano no lo asume, entonces tiene que rechazar el orden moral. Pero Millán-Puelles va más allá: prueba que los valores morales aluden objetivamente a la existencia de Dios, cuya manifestación son.
___________________________
NOTAS
1 I. Kant, Kritik der praktischen Vernunft, I, 2,2, V. Das Dasein Gottes, als ein Postulat der reinenpraktischen Vernunft, A 226: «Nun war es Pflicht für uns, das höchste Gut zu befördern, mithin nichtallein Befugnis, sondern auch mit der Pflicht als Bedürfnis verbundene Notwendigkeit, dieMöglichkeit dieses höchsten Guts vorauszusetzen, welches, da es nur unter der Bedingung desDaseins Gottes stattfindet, die Voraussetzung desselben mit der Pflicht unzertrennlich verbindet, d.i.es ist moralisch notwendig, das Dasein Gottes anzunehmen».
2 Utilizaré las siglas ES para La estructura de la subjetividad (Rialp, Madrid, 1967) y LAS para Lalibre afirmación de nuestro ser. Una fundamentación de la ética realista (Rialp, Madrid, 1994).
3 A. Millán-Puelles, LAS, 413.
4 A. Millán-Puelles, LAS, 405.
5 También se ha entendido por «argumento moral», de un modo harto genérico y confuso, lo quepor ejemplo Gale llama «pragmatic arguments», tomando como base «the desirable consequences ofbelief»; entre tales argumentos incluye la famosa «apuesta» de Pascal, analizada entre los «pragmaticarguments from prudence». Richard M. Gale, On the nature and existence of God, CambridgeUniversity Press, Cambridge, 1991, 344, 345-353.
6 Una tipología bastante compleja del argumento puede verse en el libro de Claude Desjardins,Dieu et l’obligation morale. L’argument dèontologique dans la scolastique récente, París, Desclée deBrouwer, 1963. Este libro aprovecha un valioso estudio histórico anterior de P. Descoqs en suPraelectiones theologiae naturalis, París, Beauchesne, 1932; t. I, 444-523; t. II, 869-871.
7 A. Millán-Puelles, LAS, 394.
8 A. Millán-Puelles, LAS, 394-395.
9 A. Millán-Puelles, LAS, 395.
10 A. Millán-Puelles, LAS, 401.
11 A. Millán-Puelles, LAS, 401.
12 A. Millán-Puelles, LAS, 402.
13 A. Millán-Puelles, LAS, 395.
14 A. Millán-Puelles, LAS, 395.
15 A. Millán-Puelles, LAS, 395.
16 A. Millán-Puelles, LAS, 395.
17 A. Millán-Puelles, LAS, 394.
18 A. Millán-Puelles, LAS, 401.
19 A. Millán-Puelles, LAS, 396.
20 A. Millán-Puelles, LAS, 393.
21 Por ejemplo, Louis Billot, «La Providence de Dieu», Études, 172, 1922, 531.
22 Los pasos de este análisis pueden verse en la obra de Clément Martineau, «L’obligation moral peut-elle exister sans la connaissance de Dieu”, Revue apologétique, 60, 1935, 258-271, 385-410; 61,1935, 257-276, 401-425.
23 A. Millán-Puelles, LAS, 402. En el mismo sentido se han expresado otros autores, como Dietrich von Hildebrand: «La ley moral natural, los valores morales, así como los valores moralmenterelevantes, son «dados» y para captar esos valores juntamente con su llamamiento y obligación no serequiere un conocimiento de la existencia de Dios, ni, por tanto, una explícita referencia a Dios». Ética cristiana, Herder, Barcelona, 1962, 468.
24 A. Millán-Puelles, LAS, 402.
25 A. Millán-Puelles, LAS, 402-403.
26 La obligación puede verse insertada en el dinamismo profundo de la naturaleza humana: «Muy amenudo se ha representado la obligación como fundada simplemente en un mandato completamenteexterior; como si la obligación no debiera tener […] un punto de unión y de apoyo en la naturalezamisma […]. Porque la obligación (o necesidad moral absoluta de querer una cosa) es ininteligible si nose funda en un querer primitivo y necesario, inseparable de la naturaleza humana. Sólo entoncespuede explicarse la necesidad disyuntiva (que es la esencia de la obligación): o hacer lo que se memanda, o negar, por un acto libre de mi voluntad, aquello hacia lo cual tiende mi naturalezanecesariamente como hacia su fin, es decir, aquello que no puedo no querer. Para que a un mandatoresponda una obligación, no sólo de derecho, sino también de hecho, es preciso también que la ordenexteriormente dada encuentre una connivencia íntima y como una complicidad en la naturaleza».
Auguste Valensin, «Criticisme kantien», Dictionnaire Apologétique de la Foi Catholique, col. 757.
27 P. Sertillanges, Les grandes thèses de la philosophie thomiste, Paris, Bloud et Gay, 1927, 235-236; Les sources de la croyance en Dieu, París, Perrin et Cie, 1905, 288.
28 También Maritain trató la obligación desde el punto de vista del sujeto moral en cuantoincardinado en el orden ontológico. La obligación se daría inmediatamente en una experiencia vitalenvolvente (“el primer acto de libertad”), en la cual se manifiesta el carácter existencial y absoluto deldeber. Jacques Maritain, Raison et raisons, París, Egloff, 1947, 131-165. En parecida dirección laexplicó Joseph de Finance en Ethica generalis, Roma, Universidad Gregoriana, 1959, 115-162.
29 Joseph Lottin se expresa en parecidos términos: «Entre los actos que son conformes a lanaturaleza humana, la razón ve, sea inmediatamente, sea mediatamente, que ciertos actos, de suyo,están en conexión necesaria con esta misma naturaleza: son «objetivamente» obligantes». «Leproblème des fins en morale», Annales de l’Institut supérieur de philosophie, Louvain, 3, 1914, 469-470. La misma doctrina se encuentra en su excelente obra Principes de morale, t. I y II, Louvain, Éd.de l’Abbaye du Mont César, 1946.
30 A. Millán-Puelles, LAS, 418-419.
31 Angel González Álvarez, Tratado de Metafísica. Teología Natural, Madrid, Gredos 1963, 267.
32 Ángel González Álvarez, 301.
33 A. Millán-Puelles, ES, 268.
34 A. Millán-Puelles, LAS, 403.
35 A. Millán-Puelles, ES, 271-272.
36 A. Millán-Puelles, ES, 293.
37 A. Millán-Puelles, LAS, 393.
38 A. Millán-Puelles, LAS, 397.
39 A. Millán-Puelles, LAS, 398.
40 A. Millán-Puelles, LAS, 399.
41 A. Millán-Puelles, LAS, 403.
42 A. Millán-Puelles, LAS, 404.
43 A. Millán-Puelles, LAS, 393.
44 A. Millán-Puelles, LAS, 412.
45 A. Millán-Puelles, LAS, 404.
46 A. Millán-Puelles, LAS, 404.
47 A. Millán-Puelles, LAS, 405.
48 Son clarificadoras al respecto las palabras de Dietrich von Hildebrand: «Tan pronto comocontemplamos filosóficamente y analizamos el mensaje encarnado en los valores morales, en sugravedad única, y en el carácter categórico de la obligación que nosotros podemos captar,descubrimos que sólo la existencia de un Dios personal, que es la bondad infinita, puede colmar elmensaje de los valores morales o puede justificar definitivamente la validez de esa obligación […]. Larealidad drástica de la ley moral y su carácter inalterable carecería de su indispensable fundamento, si,por ejemplo, su base metafísica última fuera meramente la idea platónica de bondad. Como persona,el hombre posee un ser incomparablemente superior a cualquier entidad impersonal. De ahí que esimposible que ninguna bondad impersonal pueda imponerle desde arriba una obligación absoluta.Sólo puede hacer eso una bondad absoluta que posea una realidad personal». Ética cristiana, 468-469.
49 A. Millán-Puelles, LAS, 403.
50 A. Millán-Puelles, LAS, 412.
51 A. Millán-Puelles, LAS, 393.



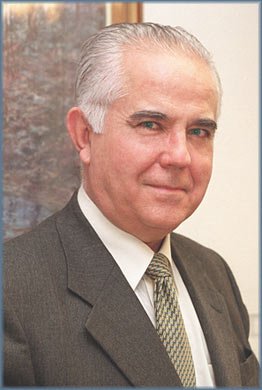 Este es un blog del
Este es un blog del  Historia y metahistoria
Historia y metahistoria Persona y sexualidad
Persona y sexualidad Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia
Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad
Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad Hombre e historia en Vico
Hombre e historia en Vico Derecho a nacer
Derecho a nacer Existencia y nihilismo en Jacobi
Existencia y nihilismo en Jacobi Derecho e historia en Kant
Derecho e historia en Kant
Deja una respuesta