
Frans-Hals-(1582-1666): “En carnaval”. Es admirable la brillantez en la representación de la luz y la libertad pictórica. Tiene la capacidad de plasmar la psicología de los personajes, en este caso disfrazados en una fiesta de carnaval, expresando la dialéctica de la personalidad externalizada y de la persona interior.
Orden entitativo y orden operativo
1. En consonancia con la doctrina clásica sobre la persona como sustancia, cabe indicar que, en el caso del hombre, la sustancia es un centro dinámico genuino, del que brotan las actividades y al que éstas refluyen una vez producidas, justo por cumplir el destino de la naturaleza humana, a la vez animal y racional: el fin ontológico de su actividad (o de sus accidentes) es la misma sustancia.
Dicho de otro modo: en la medida en que las actividades brotan de mi ser personal como de una sustancia, puedo decir «yo soy yo»; y en la medida en que, una vez producidas, tales acciones refluyen en la sustancia (prescindamos de que me hagan bueno o malo), puedo decir «yo soy mío». Esta consideración fenomenológica responde a dos niveles de apropiación personal que serían ontológicamente imposibles sin la determinación sustancial. Al decir «yo soy yo» afirmo mi identidad ontológica en la dimensión operativa de mi originalidad[1]. Y cuando digo «yo soy mío» afirmo mi identidad ontológica en la dimensión operativa de mi mismidad. En el caso del hombre, no equivale originalidad a mismidad, aunque ambas dimensiones se deban a la realidad sustancial e idéntica de la persona: la primera obedece al carácter fontal u originante de la sustancia; la segunda, a la índole incluyente y receptora o final de la misma sustancia respecto de sus propias actividades. En su identidad sustancial como principio idéntico en el tiempo, pero nunca estático, adquiere sentido la originalidad y la mismidad de la persona.
Mas la originalidad y la mismidad, que son concomitantes, no se forjan al azar: son las inflexiones primarias de la persona en su manifestación libre: y en cuanto primarias modulan toda la actividad personal, o sea troquelan la personalidad. La originalidad tiene dos momentos estructurales: primero, es una eclosión de la persona; segundo, infunde carácter y perfil a todas las maneras de la personalidad. También la mismidad tiene dos momentos constitutivos: primero, es un retorno de la actividad libre a la propia sustancia personal; segundo, comparece en la persona como una aglutinación creciente de hábitos.
De nuevo conviene hacer una observación que nos permita distinguir la persona, la personalidad, el yo y la intimidad. Aunque la persona está integrada por determinaciones ontológicas radicales –como son la sustancialidad, la individualidad, la racionalidad– solamente se constituye en “yo” cuando –desde un momento impreciso de su primera edad– actúa desplegando sus potencialidades: éstas se realizan desde un foco de emisión radiante y de apropiación creciente: lo hecho y lo por hacer convergen en un punto atemáticamente consciente, el “yo”, que gobierna la riqueza conquistada de la personalidad. El núcleo más primario y profundo de esa riqueza es justo la intimidad. Esta crece con la progresión de la personalidad; y merma con la mengua de la personalidad; no así la persona, cuyo estatuto ontológico no depende del tiempo.
2. La naturaleza humana es indeterminada, en el sentido de que es abierta: no “fija” las actividades concretas de la sustancia primera a un solo objeto. La persona ha de fijarlas o determinarlas. Un estado fijo, una disposición estable de nuestra actividad en un objeto es sólo posible por una determinación sobreañadida, porque al tender esencialmente a la acción la naturaleza exige una determinación. En virtud de que la persona es de “naturaleza racional”, la tendencia a la acción que ella posee, desde el momento en que es consciente de sí misma, debe llevar marcados los fines concretos y dirigirse a ellos, pero marcados por elección, no por unívoca determinación, como le ocurre a los animales. Si la naturaleza no está en posesión de un fin concreto, determinado por necesidad vital y moral, entonces la persona es la que debe darlo, porque precisamente de la persona se originan los actos. En consecuencia, el estado de habitud estable y fijeza en que se pueda encontrar la naturaleza es un estado personal, variable en cada individuo según la elección libre de cada persona. Para tener un estado de naturaleza, una habitud, una dirección concreta, es necesaria una determinación sobreañadida por la persona misma[2]. Al conjunto de habitudes estables o disposiciones fijas insertadas en la sustancia humana se le puede llamar “personalidad”.
3.La persona es dinámica; es algo que tiene la tarea de expresarse. La persona que yo soy en potencia por mi ser llego a serla en acto en la medida en que tomo realmente posesión de mí; en la medida en que realizo mi ser único, uno y propio, dotado de conocimiento, libertad y acción; dotado de interioridad y de dignidad. Entonces la persona se expresa en su personalidad.
Cuando se dice que el hombre es personalidad, se puede destacar un elemento funcional o un elemento estructural: el acto (el cambio) o la figura (la permanencia). Y según que consideremos como predominante el primer elemento o el segundo, podremos distinguir modos típicos de concebir la personalidad.
En el primer caso, el funcional, la personalidad aparece como algo que se hace; como algo que no existe más que en cuanto acto y en acto. Aquí la personalidad aparece como existiendo únicamente en esos actos; en su ejecución, y, por ello, en transición.
La relación con la personalidad no resultaría posible más que mediante el acto correspondiente o mediante la co-ejecución de tal acto. Ese elemento de la personalidad no existiría nada más que cuando se lo ejecuta y en tanto se lo ejecuta. Dos personas no establecen contacto más que en el encuentro de dos actos personales. Las personas se hallan referidas unas a otras tan sólo en los actos relacionados.
Ahora bien, este personalismo funcional puede volatilizar completamente el sentido de lo personal. Si la personalidad no existe nada más que como fulguración de unos actos, si la personalidad sólo aparece en los encuentros de actos, entonces la personalidad se presenta como algo siempre transitivo.
Quizás no se ha visto con suficiente claridad que existen dos tipos de actos. El acto pasajero y el acto permanente. Existe, por ejemplo, el respeto como algo pasajero, y el respeto como estado durable. El primero acontece, y pasa. El segundo permanece. Así, incluso desde la perspectiva de lo dinámico la personalidad debe ponerse también en la duración y permanencia.
La personalidad que meramente acontece es un concepto límite que sólo expresa la originalidad personal, pero no la mismidad personal. Pues la esencia de la persona viviente exige que los actos personales se detengan, que representen actitudes duraderas de la vitalidad propiamente humana.
Esa personalidad no se realiza cuando sólo vibra en actos repentinos o transcurre en procesos, sino cuando «se hace» viviendo; es decir, cuando es realmente efectiva y dura en su vibración vital. Lo funcional (lo original) se nutre entonces de lo estructural (la mismidad). Aparece entonces el «rostro» personal.
En su personalidad el hombre no es sólo sujeto de actos y depositario de intenciones, sino que es también un centro de estructura. La persona es aquí, por la mismidad, algo caracterizado, permanente, quieto. Algo con lo cual es posible relacionarse «cara a cara».
Conviene alertar acerca de las teorías que equivocadamente identifican en el hombre su ser personal con aspectos de su personalidad, por ejemplo, con su actitud y su mentalidad éticas y religiosas. En esa concepción, la índole óntica de la persona es confundida con la índole ético-religiosa de la personalidad aceptada, consumada, o con la índole axiológica de la personalidad valiosa, rica. También el hombre inmoral, el hombre impío es persona. El hombre es persona por su esencia. Por ello la persona no puede perderse. El hombre puede llevar una vida indigna de ella; puede sofocarla y no dejarla que actúe.
Pero lo que no puede hacer es suprimir la persona.
En resumen: han existido intentos de hacer consistir la persona en lo meramente funcional, en el acto, de tal manera que la persona desaparecería si el hombre no lo realizara, cuando deja de pensar y de actuar. Y han existido intentos de hacer consistir la persona en la personalidad, o sea, en lo ético, en el valor y en el mérito, de tal manera que la persona desaparecería si el hombre perdiera virtudes y valores.
Es decir, constituyen necesariamente errores todas las concepciones según las cuales un hombre puede dejar de ser persona.
La persona es una estructura óntica, una forma indestructible; una posibilidad inalienable de pensar, querer, relacionarse con los otros, decir «yo» y «tú».
Aunque en la unidad de la persona se dan cita órdenes mecánicos y biológicos (leyes químicas y físicas), la persona misma es una determinación real, que pertenece al hombre concreto; y significa un ámbito totalizante de su realidad. El problema del hombre en cuanto objeto de pensamiento consiste justamente en el modo como la categoría de lo personal, con todas sus determinaciones, se eleva dentro de las categorías objetivas, mecánicas, biológicas y psicológicas, que también son aplicables al hombre. Las investigaciones particulares conservan su valor cuando quedan integradas en la perspectiva de la persona, con sus cualidades de autoposesión, unicidad, irrepetibilidad, interioridad, dignidad, basadas en la determinación ontológica de ser una “sustancia individual de naturaleza racional”.
*
Persona e intimidad
1. Estamos constituidos como “espíritus dotados de las fuerzas y de la forma de un cuerpo”; la persona individual, que es cada uno de nosotros, tiene una naturaleza determinada, una esencia, que participa de la existencia. En cuanto totalidad, la persona dice más que naturaleza, porque incluye la naturaleza y le añade algo; por tanto, se opone a ella como el todo a la parte. Si es eso lo que quieren decir los personalistas, ya estaba dicho –y mejor– en el siglo XIII.
Pero la naturaleza es lo que especifica a este concreto y singular subsistente que es la persona, con todas las particularidades propias de los individuos. En cualquier caso, el ser y el obrar de la persona están especificados por su naturaleza: la persona humana no actúa con la naturaleza de un caballo o de un gato; la naturaleza humana es para el individuo un principio de unidad que lo unifica interiormente y también lo unifica externamente con todos sus semejantes. Puesto que la naturaleza determina el ser y el obrar de la persona, ella es el marco desde el cual se regula y dirige su conducta, porque es la ley de la persona, su ley natural.
En la persona humana comparece el riesgo terrible de sustraerse por su libertad a la naturaleza que marca sus fines propios, y por tanto sustraerse a esa conciencia de las exigencias de la naturaleza racional que se llama la obligación moral.
Mantener el conflicto y la división de naturaleza y libertad es una de las más arriesgadas aventuras que se han presentado en el mundo moderno, incluso en algunos “personalistas” actuales.
2. Pero originalidad y mismidad son impregnaciones ontológicas de la persona en el orden operativo, expresan direcciones o vectores de los actos que surgen de la persona. Ambas dimensiones operativas cualifican, en el caso del ser personal –inteligente y volente– la intimidad, la cual es una estructura cualitativa necesaria del orden ontológico- operativo, concretamente de la personalidad. La intimidad es la modulación habitual primaria que conlleva la persona humana [naturaleza racional] en su brote operativo.
En función de estas explicaciones, me he atrevido a bosquejar al principio una imagen ontológica con dos niveles: la primera representaría el orden entitativo; la segunda, el orden operativo de la persona. O, si queremos reservar el término persona para el orden entitativo y personalidad[3] para el orden operativo –porque se nace persona, pero desde ella uno se forja una personalidad–, es claro que la intimidad, en cuanto es mismidad y originalidad, brotan de la identidad de la persona.
La categoría de personalidad es de orden psicológico y puede definirse como aquella modulación de la persona que consolida en el tiempo y en la sociedad el propio orden operativo de la persona en forma de hábitos, costumbres y tradiciones, en la medida en que tiene conciencia del propio yo y libre disposición de sí: estamos ante un sujeto consciente de sí, estructurado en hábitos operativos (buenos o malos). Pero antes de ser consciente de sí el sujeto tiene que estar ontológicamente constituido: la persona es personalidad en potencia, la cual ha de ser actualizada con actos personales; y la personalidad es la persona en acto, un sujeto desplegado en actos personales[4]. Sólo en un ser infinito, cuya operación se identificaría con su propio ser, coincidirían también intimidad e identidad. En el ser humano, la intimidad está configurada por los modos de originalidad y mismidad, que son impregnaciones ontológicas de la persona en el orden operativo.
Para salvar la índole necesaria, abisal y señalada de la intimidad no es preciso identificarla con la persona misma. Basta admitir que no hay persona «realizada» sin intimidad: o que la intimidad fluye fontalmente de la persona.
Por lo demás, es sorprendente la escasa o nula atención que los manuales al uso de Psicología prestan a la noción de intimidad[5].
*
La personalidad y el yo
Cuando decimos “yo” nos referimos a un centro único de nuestras actividades y de nuestra conciencia, expresión operativa consciente de la identidad ontológica de la persona. Este yo se manifiesta, por tanto, en determinaciones o en líneas de actividad que adquieren cierta autonomía, pues los actos respectivos se congregan intencionalmente en torno a polos definidos, como el cuerpo, la mente, los otros. A pesar de la unidad del yo, es posible hablar de un “yo corporal”, de un “yo espiritual” y de un “yo social”: todos ellos son en realidad líneas direccionales de un solo yo que desemboca en polos concretos de actividad o de atención. Podría decirse que el conjunto de estos “yos” configura la personalidad.
No es preciso detenerse demasiado en el análisis de estos yos, ni en el número de ellos, que podría reducirse, según propuso William James, a tres: el “yo corporal”, el “yo espiritual” y el “yo social”.
El yo corporal.- “Es el cuerpo propio la parte más íntima del yo corporal, y aun del mismo cuerpo ciertas partes las tenemos por más íntimas que las demás. Sigue a estas la ropa que nos viste […]. Sigue al traje, como otra parte nuestra, la familia. Los padres, la esposa, los hijos son nuestra carne […] A la familia sigue la casa, escenario que forma parte de nuestra vida.
Un ciego impulso nos induce a vigilar nuestro cuerpo, a vestirlo con cierto arte; a proteger nuestros padres, esposa e hijos; a buscar casa propia donde vivir y prosperar. Análogo impulso instintivo indúcenos a adquirir propiedad, llegando a constituir tales adquisiciones, en mayor o menor grado de intimidad, parte de nuestro yo empírico”[6].
El yo espiritual.- “Entiendo por yo espiritual, no ya estados de conciencia pasados, sino el conjunto de estos, o sea, las capacidades y disposiciones psíquicas tomadas concretamente. Cuando nos consideramos a nosotros mismos actuando como mentes, todos los demás componentes de nuestro yo parecen posesiones relativamente externas, y aun algunas, dentro del propio yo, aparecen con más externalidad que otras. Las capacidades para la sensación, por ejemplo, son posesiones menos íntimas, por decirlo así, que las capacidades para las emociones y deseos, como los procesos intelectuales lo son con respecto a la decisiones volitivas”[7].
El yo social.- “El yo social se caracteriza por el reconocimiento que del yo de una persona tienen sus prójimos. No sólo somos el animal gregario que gusta de aparece a la vista de sus camaradas, sino que acompaña una innata propensión a ser conocidos, a que se nos distinga favorablemente entre los seres de nuestra especie […].
Realmente, una persona tiene tantos yos sociales cuantos son los individuos que la reconocen y conservan mentalmente su imagen. Herir a una de estas es herir la persona […]. Toda persona tiene tantos yos sociales diversos cuantos sean los grupos de personas opinantes, a cada uno de los cuales aparecerá un aspecto diverso de la misma”[8].
Del análisis de cada uno de ellos surge un tratado de psicología. Y del último en concreto, el yo social, da pie para enfocar el problema de la interpersonalidad.
*
¿Yo fenoménico o yo sustancial?
1. Si lo que el individuo percibe como “yo” estuviera determinado por la sociedad, ¿sería también algo más que la resultante de determinantes sociales, como piensan algunos?
Esta pregunta sólo se puede resolver desde un plano más amplio, el de la personalidad como algo real. La personalidad no es una ficción sino una realidad.
Y es muy clara la actividad original y única que el «yo propio» realiza sobre el mundo, a pesar de sus determinantes corporales y sociales, a saber: primero, realiza una acción configuradora; segundo, realiza una acción modificadora. En estas acciones no sólo ve el mundo cada vez con nuevos ojos y de otro modo; sino que lleva en sí la fuerza de transformar en nueva acción esa nueva idea del mundo. El yo es configurativamente y modificadoramente único, imposible de ser identificado con las fijaciones y energías que lo circundan.
2. En algunos tratados de psicología se ha querido distinguir (considerando la fuerza configuradora y modificadora del yo sobre el mundo y sobre sí mismo) un “yo fenoménico” y un “yo sustancial”. Esto debe ser matizado.
Podría hablarse de un yo fenoménico, o sea, en sus manifestaciones de “yo corporal”, “yo espiritual” y “yo social” (y éste a su vez, en varias líneas de actividad). Pero ello no justifica hablar de un yo sustancial, vigente “por debajo” de estas manifestaciones. Esta teoría de los dos planos ontológicos no es correcta. Sólo hay un yo, expresión operativa de la persona y centro de toda la personalidad, con sus manifestaciones correspondientes. ¿Subsiste ese yo por sí mismo, a pesar de todas sus manifestaciones más o menos constantes? Sí. Pero no subsiste en un extraño subterráneo ontológico, sino en cada una de sus manifestaciones, con identidad “egológica” y personal. Lo fenoménico y lo sustancial responden a dos perspectivas epistemológicas distintas acerca de un mismo yo que se manifiesta.
[1] A la calidad de «original» en las acciones puntuales o en las actitudes duraderas llamamos originalidad.Implica lo «original» la novedad, el fruto de la acción espontánea, oponiéndose no sólo a lo que es copia o imitación de otra cosa –subrayando así la idea de radicalidad y de nacimiento–, sino a lo común y general –por lo que destaca la idea de singularidad–.[2] Incluso en sentido teológico Santo Tomás explicaba que la gracia es un don personal; porque la naturaleza “caída” como tal no es reparada, puesto que se propaga todavía con el pecado original, y consiguientemente solamente las personas son restablecidas en la amistad de Dios; después, por mediación de la persona, participa en ello la naturaleza del individuo. Es fácil entender que la persona no tiene poder sobre la naturaleza como tal, pero puede indisponerla respecto a la determinación sobrenatural que viene de Dios: la persona, dotada de la libertad de elección, pudo volcar su voluntad hacia las criaturas, en lugar de mantenerla hacia el creador; y por esta indisposición, pudo privar a la naturaleza del don divino y situarla en un estado nuevo, opuesto al antiguo, que es precisamente el estado de la naturaleza caída.
[3] Empleado por los modernos, el término «personalidad» es ya una categoría imprescindible en el acervo antropológico y merece ser situada en su justo sitio ontológico. Pero niego que la personalidad haya de ser tomada necesariamente como una “máscara”, como un fantasma de nosotros mismos. Es una realidad psicológica en la que pueden encontrarse tanto evidentes enmascaramientos y ocultaciones inconscientes como sinceras y lúcidas desvelaciones.
[4] Aunque parezca ocioso recordarlo, aquí sólo se habla de la «persona física», no de la «persona moral». Esta última es en verdad impropiamente «persona», pues consiste en la unión intelectual y volitiva de las personas: así, la sociedad es una persona moral que, sólo por analogía con la persona física, puede llamarse sujeto de derechos.
[5] Cfr. Juan Cruz Cruz, El éxtasis de la intimidad, Rialp. Madrid, 1999.
[6] W. James, Compendio de Psicología, Madrid, 1930, p. 203.
[7] W. James, Compendio de Psicología, Madrid, 1930, p. 206.
[8] W. James, Compendio de Psicología, Madrid, 1930, p. 204.



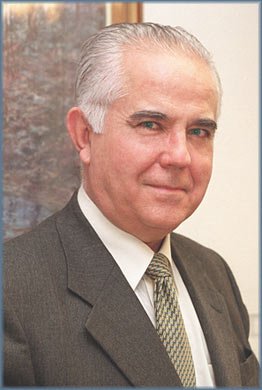 Este es un blog del
Este es un blog del  Historia y metahistoria
Historia y metahistoria Persona y sexualidad
Persona y sexualidad Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia
Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad
Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad Hombre e historia en Vico
Hombre e historia en Vico Derecho a nacer
Derecho a nacer Existencia y nihilismo en Jacobi
Existencia y nihilismo en Jacobi Derecho e historia en Kant
Derecho e historia en Kant
Deja una respuesta