
Joseph Mallord William Turner (1775-1851), «Puesta de sol». La paleta cromática del pintor, de una gran independencia artística, muestra en esta puesta de sol un referente luminoso que es simbólicamente como el fin, la dirección de quienes hacen su navegación vital en un mundo tecnificado que, a pesar de todo, no es dominado por el hombre.
- Terminología y problemas filosóficos
Acepciones del término.- El “fin” traduce el griego τέλος (de aquí, teleología) y el latín finis (teleología y finalidad son equivalentes). Ambos vocablos expresaban la idea de límite, término o cumplimiento. Por tanto, el fin es, en su raíz etimológica, tanto la delimitación de algo o lo que termina algo, como su horizonte o a lo que se dirige un dinamismo para completarse o terminarse. Por otro lado, en sentido temporal es el «momento final»; en sentido espacial, es «límite» o determinación; en sentido intencional, es el cumplimiento de un propósito u objetivo.
Toda la problemática suscitada por la noción de fin no arranca de su carácter de término de una acción, lo producido por el agente, sino de aquello a lo que se dirige la acción, como término de una intención: lo perseguido por el agente, lo que se intenta o pretende. Es aquello por lo que el agente se determina a obrar; es el principio de la acción: aquello por lo que algo es hecho. De este modo, el fin aparece como nudo entre el orden efectivo y el orden intencional. De un lado, el fin-efecto, o «término»: el fin del orden efectivo es el remate de la operación. De otro lado, el fin-causa, o «principio»; sólo es causa cuando, hecha abstracción de que sea término de la obra, el agente lo toma como término de la tendencia y lo hace objeto de sus pretensiones. Tal pre-tensión es previa a aquella otra tensión que acaba en el efecto. El fin-causa es el principal determinante de una pretensión del agente, algo que solicita a éste, que lo atrae: el fin en el orden intencional es como una luz en la operación; es un principio que llama e invita a la causa eficiente para que se mueva a lograrlo. De este modo, el fin-causa (causa final) se remite a la causa eficiente: la índole propia del fin estriba en que mueve o invita a la causa eficiente a que opere y, por tanto, desde el principio dirige su actividad. Sin embargo, la moción que ejerce el fin proviene de su bondad o valor; la fuerza causativa del fin no es otra que la fuerza causativa del bien. El fin esencialmente atrae hacia sí a la causa eficiente; y mediante la causa eficiente se determina a existir[1].
Esto puede ocurrir de dos modos. Primero, el fin no existe y entonces hay que efectuarlo (la pintura representada en la mente del artista mueve a que éste la reproduzca). Segundo, el fin existe y entonces hay que lograrlo (la pintura de una exposición incita a que su admirador la adquiera). En el primer caso, algo que no existe sustancialmente es determinado a existir; en el segundo, algo cuya adquisición aún no tiene existencia es determinado a tenerla. Así, pues, hay un fin intencional, como luz y meta (hay que producirlo o conseguirlo) y un fin actual, como término (ya producido y conseguido). El primero es el fin (según la sustancia o según su logro) aún inexistente que precede a la causa eficiente, la mueve y la atrae; a su vez, y por influjo de esta atracción, la causa eficiente lo apetece y a él se dirige. El segundo es el fin ya existente y se sigue de la causa eficiente. Así, pues, por relación a la causa eficiente, uno es causa, otro causado. El fin causante es la causa final. El fin causado sólo se llama fin porque es determinado por el fin causante. La finalidad es, así, el orden a un fin, y hace que las cosas se dirijan a la producción o al logro del fin.
Ahora bien, la finalidad es subjetiva o consciente si la causa eficiente es un sujeto inteligente y libre, que conoce y apetece el fin bueno. Segunda, la finalidad es objetiva o inconsciente si la causa eficiente se dirige, sin conocimiento, al fin bueno y además lo realiza. Esta finalidad es natural si se encuentra en la misma esencia, es decir, especificada por la misma naturaleza (dinamismo vital de las plantas, etcétera); si es especificada por la mente humana, que la ha puesto en algo, se dirá finalidad artificial (como la de la máquina). El problema que hoy se discute es si la finalidad objetiva necesariamente tiene que fundarse en una finalidad subjetiva, o lo que es lo mismo: si procede de una causa inteligente.
Téngase en cuenta que en la finalidad objetiva puede distinguirse un aspecto material y un aspecto formal. La finalidad material es sólo la estructura final dada en la experiencia, y, por tanto, no se considera que tenga su origen en la intención consciente. La finalidad formal se considera como derivada de la intención consciente del fin, intención consciente que puede ser o bien del mismo agente humano, o bien de la causa que imprime la estructura al agente (Dios).
Por lo que llevamos dicho, el fin adquiere dos sentidos netamente diferenciables: 1º Como aptitud, preordenación natural entre una actividad y su término; 2º Como conexión prevista por el entendimiento y querida por la voluntad. El verdadero problema general de la finalidad se plantea en el primer sentido; muchas veces no se hace esta distinción y se pasa al segundo aspecto sin probar antes que existe una finalidad natural. En el presente artículo no vamos a subrayar esta segunda dimensión, consciente y libre, de la finalidad, sino que insistiremos especialmente en la finalidad natural.
- Fatalismo, azar y finalismo
Respecto de esta forma natural de dinamismo orientado a un fin, se han dado tres posturas filosóficas irreductibles: fatalismo (1), casualismo (2) y finalismo (3). Este último, a su vez, ofrece dos modalidades: finalismo criticista (a) y finalismo ontológico (b). Por último, el finalismo ontológico se ha presentado de diversas maneras, que trataremos de explicar.
1. El fatalismo concibe la dinámica eficiente como orientada a un cierto efecto, pero con determinación exclusiva y metafísica que brota de la causa eficiente, sin venir del efecto. Es de suyo indiferente que el efecto se conozca o no. En caso de que el efecto sea conscientemente captado, también estaría el efecto determinado necesaria y metafísicamente por la causa eficiente; y así el fatalismo ni siquiera reconoce la libertad humana. La razón plena del efecto se encontraría en la causa eficiente determinada necesariamente a él.
Ya Heráclito concebía el cosmos como regido por una ley rigurosa. La realidad única, el fuego, es como un río que corre sin cesar. Todas las mutaciones están regidas por la Razón eterna, la cual preside, impulsa y regula las mutaciones y los ciclos; es una ley necesaria (ἀνάγκη) inmanente al fuego. Necesidad y Razón son una misma cosa. En la concepción de Parménides tampoco hay lugar para un estricto finalismo: «El destino ha hecho que el ser se encadene al modo de totalidad e inmovilidad» (Diels, B8, 36-38). El ser tiene un límite externo, dentro del cual se mantiene con las ligaduras de la necesidad.
En la Edad Media, Nicolás de Autrecourt insistió en que no es posible conocer el «orden a un fin» de modo evidente. Más tarde, Ockham y el conceptualismo se amurallarían en esta postura: no se puede probar que los entes mundanos actúen por un fin. Si la finalidad es algo, tiene que fundamentarse en la estructura esencial de los entes; pero esos autores consideran que esa esencia es inaccesible a nuestros conceptos, los cuales serían meras creaciones de la mente.
Al efectuar Descartes la separación entre «sustancia pensante» y «sustancia extensa», describe el universo y la vida como mero movimiento mecánico. En la naturaleza no hay formas, sustancias, ni fin; todo ocurre dominado por las causas eficientes. También para Spinoza todo está concatenado necesariamente. Además, toda la realidad del efecto está contenida en la de la causa; es imposible así una determinación final no ya libre, mas tampoco contingente. Las causas finales, según él, son invención de nuestra fantasía.
El empirismo extremo de Hume barrió no sólo la causa eficiente, sino también la final. Más tarde, en el s. XIX, se levantó una ola de antifinalistas encabezados por E. Haeckel, F. Le Dantée, Moleschot, L. Büchner y Spencer.
2. El casualismo (o teoría del azar) explica que el dinamismo termina siempre en un cierto efecto, pero que jamás está de suyo determinado a ese efecto, ni en virtud de la causa eficiente, ni en virtud del mismo efecto. La razón de que se produzca algo es meramente a posteriori: algo sucede, porque sucede; un efecto surge porque surge. Es decir, la respuesta es tautológica: la razón de un hecho es el hecho mismo: con lo cual se niega al hecho la exigencia de tener una razón. De este modo, para el casualismo no hay explicación: ni verdadera, ni falsa, sino una consignación del hecho (que se da por «casualidad»).
Por ejemplo, en el atomismo griego (Leucipo, Demócrito) y en el epicureísmo no hay destino, sino azar; todo se muda y se destruye sin arreglo a una ley; no puede preverse ningún acontecimiento, pues en el universo no hay finalidad. Esta es también la convicción de Nietzsche y la del evolucionismo ateo; incluso muchos científicos positivistas de la época moderna, como J. Jeans, se expresan en iguales términos.
En una línea parecida se movía N. Hartmann (1882-1950), el cual dedicó una monografía al tema: El pensamiento teleológico. Para Hartmann el mundo se desarrolla con una carencia total de necesidad, sin ley ni determinación. En la obra citada hace un análisis del «nexo final» concluyendo que sólo es posible una finalidad consciente. En el reino anorgánico no se da la finalidad o determinación teleológica; ésta es el índice de un orden materialmente establecido: el orden es fruto de un feliz acaso y, una vez alcanzado, persevera en sí mismo. La idea de una teleología cósmica proviene de una deficiente concepción antropomórfica; el hombre adopta el pensar teleológico condicionado por la tradición, por los mismos supuestos del pensar ingenuo (preguntas del «para qué»), científico (regularidad de los fenómenos) y metafísico (orden divino, acto-potencia, etc.). En la causación eficiente no hay una predeterminación «preformada»: sólo se da el resultado de una acción causal. Distingue entre «actividad teleológica» y «estructura teleológica» o utilidad. No puede dudarse de la estructura o utilidad teleológica en ciertos ámbitos de la naturaleza, como los organismos. Pero como sólo en la conciencia humana hay fines, éstos sólo pueden concebirse y existir como intenciones psicológicamente comprobables; la estructura teleológica no se puede reducir a una actividad intelectual; la finalidad es una categoría del conocimiento, no del ser. Distingue Hartmann entre la finalidad como «causa final», objeto de la ontología, y la finalidad como «propósito» del agente, objeto de la ética. Mas por lo que respecta a la finalidad natural, sólo se pueden dar tres formas fundamentales de respuestas, según él todas inválidas: 1ª Como teleología de los procesos, en cuanto responde a un «para qué» supuestamente conectado con la esencia; 2ª Como teleología de las formas orgánicas o inorgánicas, en cuanto se hace cuestión de una supuesta jerarquía de formas, unas superiores a otras; 3ª Como teleología del todo, en cuanto que concibe al mundo como una absoluta unidad informante o principal.
3. El finalismo criticista admite una finalidad, pero ésta figura como algo puramente subjetivo, determinada aprióricamente por el sujeto; carece, por tanto, de una significación trascendentalmente objetiva.
Explica Kant que el juicio es una facultad de encontrar lo universal que hace referencia a los objetos individuales y concretos de la experiencia. El juicio debe abrazar en unidad o en un cierto universal las leyes empíricas individuales, para lo cual parte de un principio puesto por él «a priori»: la finalidad. El fin no es abstraído del orden objetivo, sino que es un principio regulador del juicio. Consideramos a los organismos como si (als ob) obraran conforme a determinados fines. Se trata aquí de una finalidad intrínseca, pues las partes del organismo son determinadas por el todo. Pero el fin no explica nada, pues no determina nada. Las causas mecánicas son las que en verdad determinan y, por tanto, a partir de ellas se logra una explicación científica. Mientras el «principio mecánico» pertenece al «juicio determinante» (de explicación científica), el «principio teleológico» pertenece al «juicio reflexionante» (norma metódico-heurística, interpretación de la naturaleza). La consideración teleológica, según Kant, es necesaria para que nosotros podamos pensar los objetos, pero no es requerida por los objetos mismos.
Parejo planteamiento se encuentra en J. Lachelier y otros criticistas.
4. El finalismo ontológico reconoce que hay un dinamismo natural de las cosas mismas. Como modelo de sistema finalista en la Antigüedad cabe citar el platónico. Todo el orbe platónico está transido de una dirección, de una orientación, de una finalidad. Cuando el Demiurgo (o hacedor semidivino) termina su obra, tomando a las Ideas como modelos, deja en las cosas una huella de orden y armonía conforme a relaciones musicales. En la modernidad, la biología vuelve al finalismo, en sus más diversas formas. Recordemos el finalismo totalista de H. Driesch, el «telefinalismo» de Lecomte de Noüy, la «teleogénesis» de P. Leonardi y el «neofinalismo» de R. Ruyer. Pero no todos han entendido de igual manera la influencia o el despliegue del fin en la realidad. A este respecto cabe distinguir algunos tipos de finalismo.
3. Finalismo inmanente y trascendente
a) La teoría del élan vital de Bergson (1859-1941) rechaza tanto el mecanicismo como el finalismo; pues, según Bergson, ambos conciben la realidad como algo enteramente dado (cfr. La evolución creadora). El mecanicismo afirma: todo está dado por el pasado; el finalismo, en cambio: todo está dado por el futuro. El finalismo, tal como lo entiende este filósofo francés, no es nada más que un mecanicismo al revés: se inspira en el mismo postulado que él, sustituyendo la impulsión del pasado por la atracción del porvenir; pero el finalismo, a diferencia del mecanicismo, puede ser corregido, ya que no es una doctrina rígida. En verdad, el azar no explica el hecho de la vida y sus direcciones. La vida no toma una dirección debido a simples acciones mecánicas, sino a impulsos internos. La misma adaptación no es una imposición externa de formas, sino la adopción que la vida hace de las formas más aptas frente a los obstáculos externos. Pero la coordinación no es fruto de la finalidad, puesto que la vida es imprevisible, abierta. El «impulso vital» es único y ciego. No hay un «principio vital» en cada viviente que dependa de una inteligencia creadora.
Tanto en la perspectiva de Aristóteles, como después en la de Bergson y Le Roy, se afirma expresamente una teleología, pero tiene un carácter totalmente inmanente.
b) El finalismo natural consciente es el pansiquismo. Y no es otra la doctrina postulada por Leibniz, que atribuye a la naturaleza un carácter cognoscitivo-intelectual, aunque imperfecto. Todos los elementos constitutivos del universo, las mónadas, son conscientes y gozan de percepciones y apeticiones. Las mónadas, cerradas y sin ventanas, se mueven como relojes fabricados por un relojero que los hizo tan hábilmente que marcharían de acuerdo en lo sucesivo. «Las almas obran según las leyes de las causas finales, por apeticiones, fines y medios. Los cuerpos obran según las leyes de las causas eficientes o movimientos. Y ambos reinos, el de las causas finales y el de las causas eficientes, son armónicos entre sí» (Monadología, 79). Pero el finalismo de Leibniz es de mayor alcance, pues no se limita al reino de las almas; incluso las causas eficientes están sometidas a una disposición jerarquizada de perfecciones desiguales sincronizadas por la mente divina. En Dios tiene, pues, su explicación última la finalidad.
c) Para Aristóteles el fin es, junto con la causa eficiente, una causa extrínseca, por contraposición a las dos intrínsecas: material y formal. Pero el fin es la primera causa, pues influye sobre el agente determinando el sentido de la acción. Cuando el fin es conocido como tal por el agente, ejerce un influjo (causalidad final) mediante ese conocimiento. Mas cuando este fin no se da como conocido (y es lo que ocurre en la naturaleza) entonces la finalidad reside en la misma naturaleza tomada como forma, pues la forma determina y dirige la actividad del agente natural, de modo que la actividad alcanza siempre, en circunstancias normales, lo que es su fin o su bien. Todo movimiento se hace en vistas a un fin. Como el movimiento es el paso de una forma a otra, la forma que se trata de adquirir ejerce ya una influencia sobre el agente, determinando y especificando su acción.
La naturaleza siempre actúa por un fin y este fin es la misma naturaleza. El dominio de la finalidad se frustra sólo accidentalmente, por la ciega necesidad de la materia. Ahora bien, esta materia, según se interpretó, no es contingente, ni ha sido creada eficientemente: es ingenerable e incorruptible. Esto obliga a Aristóteles a explicar el fin remitiéndolo a la forma (esencia) y, a su vez, haciendo que determine a la causa eficiente.
Según Aristóteles, todo dinamismo es un paso de la potencia al acto. En este paso de la potencia al acto no hay más que dos alternativas: la función que se ejerce en este paso o bien es totalmente indiferente por relación a su término (casualismo) ‒es decir, no lo contiene ni lo exige‒, o bien está ligada a este término por inclusión (fatalismo) o por exigencia (finalismo).
En el caso del casualismo, el término no merecería este nombre, porque sería enteramente intruso con respecto al comienzo, o incluso sería un comienzo absoluto. Si el casualismo pretende, sin embargo, que lo sea, debe concebirse como el término determinado de una función indeterminada que se ejerce determinadamente según su indeterminación misma, es decir, encontrándose, a la vez y bajo el mismo aspecto, en acto y en potencia.
Pero también sería cuestión grave que la función que se ejerce en el paso de la potencia al acto se entendiera como ligada al término, conteniéndolo actual y formalmente (caso del fatalismo). Porque si la función ejercida en el movimiento estuviera predeterminada por necesidad a su término, conteniéndolo ya formalmente en acto, entonces el movimiento no tendría ya sentido.
Sólo resta que lo incluya como exigencia perfectiva de la propia naturaleza (finalismo); entre ella y su término no existe nada más que un solo vínculo posible: la proporción antecedente de una tendencia natural a un término, o a un fin. Esta finalidad interna del movimiento, lejos de entrar en conflicto con la determinación eficiente, es su primera condición racional.
No se olvide que estamos hablando de seres “contingentes”, o sea, de seres cuya operación podría fallar alguna vez, pero no en la mayoría de los casos (non ut in pluribus). Y el movimiento no sería movimiento, si el acto del momento presente no contuviera virtual y contingentemente, desde la naturaleza de la cosa, lo que después debería seguirse. Ahora bien, en esta exigencia dinámica, en esta indivisión de un acto (existencial) y de una virtualidad (esencial), que caracteriza cada momento que atraviesa el móvil, no hay lugar para una indeterminación cualquiera con relación al momento siguiente. El valor dinámico del movimiento ‒v. gr., de una actividad vital[2]‒ está, en cada instante, ordenadamente polarizado, pues busca su perfección. Pero precisamente la polarización virtual es llamada fin cuando es considerada, por anticipación, como el término natural y perfectivo del devenir presente[3].
______
NOTAS
[1] R. Garrigou-Lagrange, El realismo del principio de finalidad, Buenos Aires 1949 (cap. I-III); J. Roig Gironella, Los magnos problemas de la finalidad, «Pensamiento» 2 (1946) 295-321; Id., El principio metafísico de finalidad a través de las obras de S. Tomás, «Pensamiento» 16 (1960) 289-316. L. de Guzmán Vicente Burgoa, La finalidad en la naturaleza: un debate con Nicolas Hartmann, Salamanca, 1986 (cap. V).
[2] L. Cuénot, Invention et finalité en biologie, París, 1951 (cap. IV).
[3] Para el tema del fin último del hombre, puede verse: P. Lumbreras, De fine ultimo hominis, Madrid-Buenos Aires, 1954.


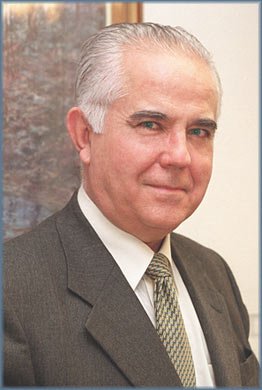 Este es un blog del
Este es un blog del  Historia y metahistoria
Historia y metahistoria Persona y sexualidad
Persona y sexualidad Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia
Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad
Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad Hombre e historia en Vico
Hombre e historia en Vico Derecho a nacer
Derecho a nacer Existencia y nihilismo en Jacobi
Existencia y nihilismo en Jacobi Derecho e historia en Kant
Derecho e historia en Kant
27 abril, 2020 at 2:29 AM
Excelente artículo. Estaba investigando fin final, fines parciales y la disgregación de la finalidad y encontré doctor su blog. Puedo afirmar que redacta muy bien, un logro de su espíritu, que le permite tener un don didáctico para explicar y fundamentar históricamente.