
«Alimentando el fuego sagrado» (relieve romano). En el centro de la casa familiar de la ciudad Antigua ardía de manera continua una llama, símbolo de la perennidad del núcleo familiar. En esa llama confluían los antepasados, que como penates o lares recibían culto familiar. Incluso se llegó a personalizar esa llama con el nombre de Vesta, vestida con una larga túnica de matrona y la cabeza tocada por un velo, sosteniendo con una mano una lámpara o antorcha. Si el fuego se apagaba, se producía una aflicción general, hasta que era restablecido.
Casa y hogar
No es lo mismo una casa que un hogar: el hogar necesita de una casa, pero no toda casa tiene su hogar. Como es sabido, “hogar” es una palabra que viene del latín focāris, derivado de focus, fuego. En principio podría entenderse que hogar es el sitio donde se hace la lumbre en las cocinas o chimeneas. Mas aunque así fuere, no es esto suficiente para entender la verdad de ese focus o fuego que arde dentro de la casa.
Para explicar esto me tengo que remitir a la “civilización antigua” de un griego o de un romano, donde se creía que el hombre después de la muerte tenía todavía una oportunidad de presencia espiritual dentro de la familia. Para la familia sus difuntos quedaban como seres sagrados, los manes, lares, a los que periódicamente se les invocaba. El difunto llevaba una existencia invisible, pero no inmaterial: venía a ser un protector de los suyos, y hostil a los que no descendían de él.
Estos manes familiares irradiaban todo su poder protector desde el fuego que en un altar especial de la casa debía permanecer siempre encendido. El altar del fuego era el hogar, desde el que el lar bienhechor conservaba la vida del hombre. Hogar vino incluso a significar lo mismo que lar doméstico. Cada familia tenía sus propios lares. Y el culto que se le ofrecía era designado por los antiguos con una palabra que indicaba acercamiento al propio linaje familiar: parentare.
El poder moral de los lares familiares
La supervivencia de la familia, su conservación, dependía directamente de la protección de los lares. A ellos se les debía la adquisición de bienes y la salud. No eran un simple poder físico, sino sobre todo moral, cuya fuerza y pureza ‑simbolizada en el fuego‑ propiciaba en la casa la sabiduría, la templanza, la pureza de corazón. Si el fuego se extinguía, dejaba de estar presente el lar. Las comidas, los matrimonios y los nacimientos eran presididos por los lares desde el fuego sagrado. A ellos se les invocaba con oraciones. Los antiguos llegaron incluso a personificar el altar del fuego: llama viviente.
El culto a los lares se hallaba en el mismo centro de la casa, para que fácilmente pudieran ser invocados por sus moradores al entrar o salir. Cada familia tenía un fuego sagrado peculiar, protegido de miradas profanas en el centro de la casa. El máximo oferente tenía que ser, pues, el padre. Cada casa observaba unos ritos propios y nadie (ni siquiera los poderes de la ciudad) tenía derecho a ordenar que se modificasen.
Familia, generación, culto a los lares
El padre daba al hijo no sólo la vida, sino las creencias y el derecho de mantener el fuego sagrado. Dentro de la casa familiar, la generación enlazaba al hijo con los lares, los cuales eran aceptados como parte de la familia. Las creencias pasaban del padre al hijo. Esto significaba que el principio de la familia no era propiamente la generación, sino la permanencia del culto a los lares; y las mujeres que, como las hijas, se emancipaban para pasar a otra casa, dejaban de pertenecer a su antigua familia y tomaban el culto de la familia del marido: salían del hogar paterno para invocar los lares del esposo y pronunciar otras oraciones.
La «propiedad» de la familia
Si cada familia poseía su hogar y sus antepasados, reverenciados solamente por ella, también únicamente a ella pertenecían: eran su propiedad. Los lares protectores de una familia no se confundían con los de otra. Eran espíritus ocultos, interiores. Luego el hogar debía permanecer aislado, separado de la esfera de influencia de otras familias con lares distintos. Tener lares exigía poseer un suelo, una morada fija: el hogar debía persistir siempre en el mismo sitio, en un recinto cerrado, vallado o amurallado, que pudiese acoger los componentes humanos de la familia, con sus dormitorios, sus enseres, sus ganados, sus campos. Este límite separaba el dominio de otro hogar; y era impío franquearlo. Pues los lares se instalaban allí no para un corto período, sino para todo el tiempo en que la familia durase y ofreciera su culto.
Era el hogar el que enseñaba a los hombres a construir la casa como centro del recinto sagrado. Y eran los lares los que tomaban posesión del suelo. La lares domésticos aseguraban a la familia su derecho de propiedad. Y el deber de la familia era permanecer agrupada para siempre alrededor del hogar. El derecho de propiedad se basaba, pues, en el carácter sagrado de los recintos domésticos. Si la propiedad se suprimía, el hogar era eliminado y los lares quedaban sin culto: la familia desaparecía. Si el hogar, como reflejo de los antepasados, debía ser inmutable, también sería inamovible el derecho de propiedad.
Ahora bien, la propiedad no era de un hombre en particular, sino de la familia como tal, en la prolongación de sus generaciones. Formaba un todo con la familia. Pues el derecho de propiedad se establecía para que se consiguiera un culto hereditario. Era la familia entera la que no podía renunciar a su propiedad, a su casa y a su campo. La propiedad era inalienable, fundada como estaba en una voluntad más honda y fuerte que la individual: la del lar doméstico que la exige. El individuo concreto era mero depositario de ella; y cuando moría, el culto en el hogar persistía con sus descendientes.
*
Con la llegada del Cristianismo apenas cambiaron estas costumbres: pues se creía que la muerte no es el final del camino y que el alma es inmortal. Esta convicción potenció aquellas antiguas creencias: el fuego se erigió en el signo del amor, de la entrega, del trabajo, de la educación que en esa casa se transmitía, bendecido por una tradición de fe y respeto.
Hay en toda esta tradición del hogar antiguo un punto de capital importancia para nuestra civilización tecnocrática: la aportación inmensa que el amor hace a la construcción de una casa cuyo centro es el hogar.


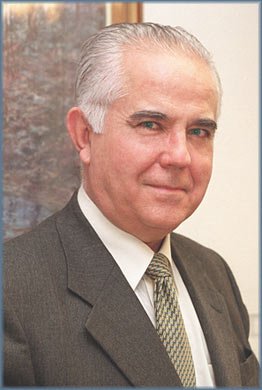 Este es un blog del
Este es un blog del  Historia y metahistoria
Historia y metahistoria Persona y sexualidad
Persona y sexualidad Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia
Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad
Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad Hombre e historia en Vico
Hombre e historia en Vico Derecho a nacer
Derecho a nacer Existencia y nihilismo en Jacobi
Existencia y nihilismo en Jacobi Derecho e historia en Kant
Derecho e historia en Kant
Deja una respuesta