
Adolf Gustav Vigeland (1869-1943): «La paternidad». Composición escultórica.
El dominio de la fecundidad
El hecho de que en el ideal moderno de relaciones personales entre varón y mujer la sexualidad se haya escindido de la procreación provoca un especial trato de la técnica con el ser humano. El mundo moderno se encuentra con nuevos procesos de fecundación, los cuales son exigidos por la sociedad no ya para curar una infertilidad dentro de una relación conyugal íntegra, sino para conseguir unos fines distintos.
Con la biotécnica parece que el hombre produce al hombre mediante técnicas de modificación genética y de fecundación: inseminación artificial directa sobre la mujer o fecundación in vitro con transferencia de embriones. Se está viviendo como creador tanto de su naturaleza como de su destino. Un anónimo «banco de esperma», un anónimo «banco de ovocitos», una anónima «madre portadora» (surrogate mother) pueden figurar como materia o resorte de una creación parcial del niño, por ejemplo, mediante la técnica de «fecundación in vitro con transferencia de embriones».
Se programan y seleccionan embriones, se implantan en el útero de la mujer, se congelan los embriones sobrantes con vistas a implantaciones ulteriores, se destruyen los que parecen inaceptables; se intenta también predeterminar los rasgos físicos en el material genético modificado.
El hecho de que la fecundación y la transferencia de embriones tenga carácter homólogo (entre cónyuges) o heterólogo (por recurso a una tercera persona) carece aquí de relieve. El hombre se atiene al “ideal” de definir y crear eugenésicamente su destino. La procreación artificial se quiere convertir en una alternativa a la procreación natural: el hombre pretende modificar su propia naturaleza teniendo presente un “ideal” irreal de su propio ser, de su identidad, en una palabra, de su persona. Pero el caso es que del “ideal” real de persona reciben sentido tanto el ejercicio del amor y de la sexualidad, como la fecundación y la paternidad.
*
¿Quiénes son padres?
Es preciso indicar que en la paternidad humana confluyen la principialidad de existencia y la comunidad de esencia. En primer lugar, los padres son principio, pues confieren el ser al hijo: los padres, como pro-creadores, son principio de existencia[1]. “Sin duda, –dice Madinier– para el hombre no se trata sino de una procreación: el hombre sólo es un co-creador. Sin embargo, como indica Santo Tomás, el padre según la carne participa de una manera particular en la noción de principio que en su universalidad se encuentra en Dios. Esta colaboración en el acto divino de la creación constituye la dignidad eminente de los padres y la grandeza de su misión. Si se piensa que Dios es padre esencialmente, no hay una manera más alta de imitar a Dios, al dejarnos penetrar o llevar por su acción, que aceptando las tareas y los honores de la paternidad”[2]. Dentro de esta corriente de existencia que viene del Primer Principio, los padres comunican a su hijo no solamente ciertas cualidades o ciertos rasgos naturales de carácter, sino el ser mismo personal[3]. “Los padres no son como el maestro que instruye o como el médico que cura. Estos enriquecen un ser ya existente; pero no hay nada en el niño que preexista al acto que lo suscita en la existencia. Hay ahí una relación que, por su totalidad, su inmediatez, no es comparable a ninguna otra en nuestra experiencia. Lo procreado es el ser mismo en su profundidad y en su infinitud, en tanto que es un principio de libertad y de conciencia, un hogar nuevo de felicidad y de amor, el origen de un destino singular, brevemente un tú, un ser personal”[4]. En segundo lugar, los padres engendran un hijo que se les asemeja en naturaleza: transmiten el ser en una semejanza, en una comunidad de naturaleza. “Padres e hijos quedan envueltos en una misma naturaleza humana, participan en una misma idea del hombre que se encarna sucesivamente en cada uno de ellos”[5]. Pues bien, la idea de procreación o principio existencial expresa la “superioridad de los padres respecto del hijo y la dependencia de éste”, mientras que la idea de semejanza de naturaleza significa “una común igualdad, una misma dependencia por relación a una idea de hombre”[6].
*
El supuesto “ideal” de la ciencia
Se percibe en determinados ambientes intelectuales el objetivo de utilizar la ciencia para imponer un deseo de dominio sobre los demás, estableciendo ideales que actúan como criterios alejados de la realidad sobre la que intenta actuar; se pretende cambiar al hombre sin desarrollar las exigencias reales de su ser profundo. El “ideal” de algunos científicos sería: «saber es poder, poder es transformar», donde la acción modificadora no culmina en una actitud contemplativa y respetuosa ante el ser real. Es la postura del cientifismo.
El cientifismo sostiene, de un lado, que la ciencia, determinando hechos y realizando juicios verificables de realidad, puede explicarlo todo, de manera que los juicios de valor quedarían al margen de una verdadera explicación. De otro lado, afirma que la técnica debe dominarlo todo, incluida la sexualidad y la reproducción humana. El progreso técnico conllevaría necesariamente el progreso humano general. No habría obstáculo alguno para dejar de realizar lo que es técnicamente posible, como la modificación genética y la fecundación in vitro con transferencia de embriones. ¿Por qué la procreación debería quedar al margen del poder técnico del hombre? ¿Por qué dar la espalda a las posibilidades de la ciencia? ¿Por qué dejar de hacer lo que es técnicamente posible?
En la actitud cientifista, el afán manipulador encuentra sus más firmes aliados en tres criterios:
*
El limitado criterio de la conciencia individual
Se admite que el único criterio de acción que ha de guiar al hombre –sea como agente, sea como paciente del acto técnico– es la conciencia individual forjada con los contenidos concretos y cambiantes venidos del medio en que cada individuo vive. Cada conciencia es tan singular como el medio y el modo en que se ha forjado. En la valoración de sus propios actos, cada hombre sería a la vez juez y parte, pues sólo se haría responsable ante la idea que él mismo ha labrado de sus derechos y de sus obligaciones. Para tal actitud carece de sentido referirse a una idea con valor objetivo y real. El valor de las intenciones acaba identificándose con los propios sentimientos, con la intimidad aislada: la norma de acción sería solamente una convicción personal, una reacción emocional.
En esta actitud se renuncia a la universalidad y a determinar un criterio objetivo y válido para todos. Nadie tendría derecho a pronunciarse sobre lo que es bueno o malo para los demás. Cualquier norma adoptada por la comunidad sería forzosamente relativa, convencional y arbitraria, incapaz de obligar en conciencia. El hombre no sentiría nunca una invitación “ejemplar” y objetiva a transcenderse y a darse. Por ejemplo, si el técnico no le reconoce objetivamente al embrión una determinación personal, pero sí una cualidad excepcional como material de experimentación, hará –como está ocurriendo en algunos laboratorios– que los fetos sean decapitados para que sus cabezas sirvan al estudio del metabolismo cerebral de los glúcidos; o puede destinarlos a fabricar productos de belleza.
*
El oscuro criterio de las consecuencias
Se afirma que sólo deben ser tenidas en cuenta las consecuencias de los actos que el hombre decide realizar. ¿Qué tipo de actos serían valorados positivamente? Aquellos cuyas consecuencias últimas se estimaran positivas para el bien del conjunto social y para superar los riesgos corridos o los desequilibrios provocados. El cálculo utilitarista de las consecuencias se encuentra en la base de esta actitud, en el fondo mecanicista. Pues trata de prever los efectos que se siguen de unas iniciativas, mediante un cálculo estadístico que acaba dictando lo que es o no es aceptable. La razón objetiva y realista queda sustituida por la razón estadística. Por ejemplo, como la fecundación in vitro de un solo ovocito sólo tiene éxito en un 5% de los casos, se llega a la conclusión de que debe estimularse masivamente la producción ovular con objeto de fecundar a la vez varios ovocitos. Ese tipo de fecundación, para lograr una «consecuencia» aceptable, necesita manipular muchos embriones, sólo uno de los cuales llegará a prosperar en el útero materno. Los embriones sobrantes serán congelados y destinados, por ejemplo, a la experimentación para probar nuevos medicamentos o para observar cómo se desarrollan cuando se implantan en el útero de una coneja.
Si lo que importa son las consecuencias, el totalitarismo racista podría estimularnos a «sacar consecuencias de las consecuencias»: la vida humana puesta en el “ideal” del egoísmo privado o del egoísmo público –en los fines previstos por el Estado–[7]. Nuestro tiempo no ha sabido sacar la verdadera razón del totalitarismo, que es la cosificación del hombre y, por ende, la violación de la persona con el permiso de la ley. Nuestro tiempo, es cierto, condena el Estado totalitario, pero aprueba las prácticas que reducen la persona a cosa. No se da cuenta de que el Estado totalitario es consecuencia de la cosificación del hombre, y no al revés.
*
El azaroso criterio sociocultural
Se afirma que la humanización del hombre acontece por el reconocimiento que los otros hacen de él. Por ejemplo, distingue en el hombre un aspecto biológico y otro aspecto cultural; y afirma que el embrión recibe forma humana sólo por un acto de reconocimiento social y cultural[8]. Aunque el embrión dependa fisiológicamente de la madre, debe ser tratado inicialmente como una cosa no humanizada. Tendrá «potencia de humanidad», pero no «vida humanizada». La decisión de pasar de un aspecto a otro depende de la madre. “Somos convocados a llegar a ser humanos porque somos humanos en potencia, y lo humano es el acto de lo que está en potencia de humanidad”[9]. La mujer, pues, podría desembarazarse del embrión si no lo reconoce como un «otro» completo, como una «persona». El estatuto esencial del embrión depende así de un ser social fijado siempre por los otros.
No distingue, pues, la tercera actitud entre «persona» y «personalidad», entre personificación y personalización. No admite que «ser persona» es un estadio radical, ontológico, previo al hecho de que las cualidades se desplieguen en diálogo con un medio cultural, de cuyo contacto surge y se estructura la personalidad. La personificación es un proceso metafísico instantáneo, que ocurre en el momento de la concepción: se es hombre o no se es desde el primer instante, con una individualidad biológica cuya dotación genética es única. La personalización es un proceso psicológico e histórico lento que, basado en la temporalización de la persona, precisa de maduración: se necesita tiempo para desarrollar una personalidad fuerte, justa y laboriosa. El embrión, por lo tanto, no es un ser humano potencial, sino un ser humano actual con un potencial desarrollable.
*
El criterio realista de la dignidad personal
En estas tres actitudes, el criterio que rige los juicios de valor se reduce a cuestión de sentimientos subjetivos, de consecuencias o de estimaciones individuales. Pero ninguna de estas posturas es capaz de fundamentar en principios objetivos un “ideal” de persona y un “ejemplo” real de derechos humanos. La dignidad personal de un embrión, por ejemplo, y el conjunto de sus derechos acaban siendo acordados o decididos por la comunidad en que tendría que nacer. Esta colectividad determinaría, definiría la índole personal de tal ser, pero no tendría que «re-conocerla» objetivamente con sus derechos reales, previos al reconocimiento. En cualquier momento el ser humano, despojado de su objetiva identidad de persona, puede acabar reducido a cosa. De fin en sí transformase en simple medio[10]. Pero las personas no son fines cuya existencia sea mero efecto de nuestra acción, “sino que son fines objetivos, esto es, seres cuya existencia es en sí misma un fin, y un fin tal, que en su lugar no puede ponerse ningún otro fin para el cual debieran ellas servir de medios”[11]. La persona tiene un valor absoluto, por nada condicionado. El hombre es tratado como una cosa cuando es poseído, usado y finalmente destruido o matado. Pues bien, lo que otorga al ser humano su carácter de «fin en sí» es la naturaleza racional, condición suprema que limita la libertad de las acciones de todo hombre. El hecho de matar al ser humano es el último peldaño que se recorre tras haberlo tratado como una cosa. El Estado que rechaza la dignidad espiritual de la persona sienta las bases de la anulación del hombre[12]. La vida del hombre es inviolable porque tiene una naturaleza racional, o sea, porque es persona[13].
Mas cuando, por ejemplo, el embrión es puesto al servicio de unos fines que no son los que él mismo tiene como persona, podrá ser utilizado, incluso una vez nacido, como donante involuntario de órganos vitales, para salvar a un miembro adulto de la familia afectado de leucemia, de atrofia renal o necesitado de un transplante de médula espinal. Ante tales casos resuena solemne y formidable la formulación de Kant: que la persona humana, ni en ti ni en los demás, sea utilizada jamás como medio, sino como fin en sí.
De esta manipulación cosificante depende también el giro moderno que la paternidad y la fraternidad han sufrido, como explico en otro artículo de este blog.
*
¿Ideal del deseo o ideal del respeto?
Los aspectos que he dejado apuntados sobre las consecuencias de la manipulación biológica del ser humano son suficientes para concluir que, por ejemplo, el profesional de la medicina puede ser despojado de la intención determinante de combatir la enfermedad y restituir la salud –dimensión terapéutica de su acción–, para convertirse en juguete de los deseos humanos, haciendo de su arte curativo un artificio de reproducción. René Frydman (el «padre» biotécnico de la primera bebé-probeta francesa) llegó a decir que estamos entrando en la medicina del bienestar (“bienêtre”) y en la medicina del deseo[14], cuya intencionalidad consiste en que los médicos ayuden a que cada persona logre la felicidad que previamente ha definido para sí. El médico no tendría ya «pacientes», sino «clientes», cuyas demandas, por ejemplo, ginecológicas deberían ser respondidas puntualmente.
¿A qué deseos tendría la biomedicina que responder ahora? No sólo al deseo de hijo que una mujer o un hombre estéril sientan dentro del matrimonio, sino al deseo de hijo que le manifiesten una lesbiana o un homosexual. El profesional de la medicina se pone al servicio de quienes se han definido como autosuficientes, arrogándose el poder absoluto sobre la procreación. El biotécnico hará buena la revolución contraceptiva que ha disociado el acto sexual del acto procreativo. En todos estos casos la vida del embrión es sacrificada a un deseo interesado, un deseo que no quiere una realidad distinta de sí mismo y que, para llenar su vacío, exige un hijo como prótesis de su propia falta psicológica[15].
En cualquier caso, la «medicina del bienestar» tendría en el deseo subjetivo del paciente el “ideal” y la norma por la que se rige la licitud de su intervención. Este ideal normativo, al carecer de objetividad, provocaría a lo sumo un consenso de subjetividades, consenso fácilmente mudable. Sin olvidar que el médico también tendría derecho a definir sus deseos y el tipo de su felicidad. ¿Y qué ocurriría cuando todos los deseos fuesen patológicos? De nuevo, la arbitrariedad tendría la última palabra.
Pero el resultado al que se llega por la fecundación artificial in vitro, incluso dentro del matrimonio, es que el acto de procreación queda separado de la entrega de los cuerpos. La fecundación se produce lejos del acto amoroso, en el contexto frío y aséptico de un laboratorio; y además esa fecundación artificial no constituye de suyo un medio terapéutico o estrictamente médico –una terapia de la esterilidad–, para facilitar el acto natural, ni para hacer que el acto natural consiga normalmente su fin: es otra cosa, pues en esta generación la actividad biológica es separada de la relación personal de los cónyuges.
Los efectos de la intrusión técnica potencian una triple disociación:
1ª Disociación de unión sexual y procreación, dos valores integrantes del amor conyugal, a cuyo acto personal –y por tanto original– está confiada por naturaleza la transmisión de la vida humana.
2ª Disociación de parentesco provocada por el empleo de la fecundación heteróloga. El biotécnico pondrá su colaboración en producir artificialmente un niño que no tendría acceso al padre o a la madre, y cuyo mejor timbre de gloria consistiría en ser hijo de la comunidad, una comunidad que precisamente no se hace responsable de ese nuevo ser.
3ª Disociación del elemento biológico y del elemento espiritual en el feto, cuyo carácter íntegro de persona desde el primer momento de su existencia no es respetado. Por esa disociación la biotécnica se atreve a eliminar a los embriones supernumerarios o someterlos a congelación, experimentación, etc., hollando la inviolabilidad del derecho a la vida del ser humano inocente desde su concepción.
Lo cierto es que sólo un “ideal” realista de amor y de paternidad puede ayudarnos a comprender el sentido personal de la acción humana, cuyas estructuras ontológicas pueden verse perforadas o desvirtuadas: precisamente aquella triple disociación es debida a un “ideal” absurdo de emancipación y manipulación.
[1]. Metafísicamente hablando, el alma humana no proviene por generación de los padres, sino por creación de Dios. El alma espiritual del hijo no surge mediante la generación misma realizada por los padres, pues no consta de materia y forma en su esencia, por lo que es de suyo ingenerable: al no depender intrínsecamente del ser material, tampoco depende del ser material en su hacerse, en su llegar a ser. El hacerse que no depende intrínsecamente de la materia es justo la creación. El alma humana, en cuanto espiritual, surge por creación, entendiendo por creación la producción de una cosa desde el no ser al ser (a la actualidad primera del ente). Lo que los padres ponen –semen y óvulo– en el acto de la generación es una sustancia material dotada sólo de virtualidades materiales, de la cual no puede producirse el alma espiritual. Ahora bien, si el alma espiritual es creada por Dios, ¿quiere ello decir que los padres no confieren la forma humana al hijo, ni tampoco engendran al hijo como hombre, como persona? ¿No es por completo ontológicamente suyo el hijo? A esta cuestión los clásicos respondían diciendo que los padres no producen la forma de hombre en cuanto a su sustancia. Y como el efecto más específico de la forma es la in-formación o configuración interna del ser producido, resulta que la misma causa productora de la forma es la que directamente in-forma al ser producido; desde un punto de vista ontológico, a los padres corresponde indirectamente esa in-formación.
[2]. G. Madinier, Nature et mystére de la famille, Casterman, Tournai, 1961, p. 114.
[3]. Aunque los padres sean causa del cuerpo solamente, debe decirse con toda propiedad que engendran un hombre, porque aportando la materia dan también la disposición que exige naturalmente la infusión del alma espiritual: los padres son causa verdadera, aunque indirecta, de la información del cuerpo por el alma, y por lo mismo son también causa del hombre. Para decir con verdad que un hombre mata a otro, no es preciso significar que mata el alma: basta entender que incapacita a la materia del otro hombre para ser informada por el espíritu. En fin, si el alma espiritual es producida por Dios, mas el cuerpo por los padres, ¿se da en el hombre engendrado una doble acción productiva y, por lo tanto, un doble ser? Hay indudablemente una doble acción, pero subordinada y desplegada esencialmente a un solo término, al hombre concreto, el cual es un ente compuesto y a la vez esencialmente uno: no hay dos acciones independientes –la de Dios y la de los padres– con dos términos distintos.
[4]. G. Madinier, p. 115.
[5]. IDEM, pp. 115-116.
[6]. IDEM, p. 116.
[7]. M. Schooyans, Maîtrise de la vie, domination des hommes, Lathielleux, Paris, 1986, p. 19: “A partir del momento en que el Estado se reserva el derecho de decidir, por sus órganos institucionales, qué ser humano tiene derecho a la protección y al respeto, y qué ser humano no tiene ese derecho, deja de ser un Estado democrático, porque niega la razón fundamental por la cual ha sido instaurado: la defensa del derecho de todo ser humano a la vida. El poder que ejerce este Estado se hace discrecional”.
[8]. Tesis mantenida en el libro de Ed. Boné & J.-Fr. Malherbe, Engendrés par la science. Enjeux éthiques des manipulations de la procréation. Paris, Ed. du Cerf, 1985, p. 137: “¿Cómo comienza fenomenológicamente la vida, es decir, en la vivencia de relaciones que pueden observarse en ella? […] Es preciso responder: en el momento de la convocatoria a la palabra”.
[9]. Ibidem., pp. 137-138.
[10]. Kant explicó magistralmente el sentido de la manipulación al formular el imperativo moral: “Obra de tal manera –dice Kant– que trates siempre la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, como fin en sí al mismo tiempo y nunca como simple medio”. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Reclam, Stuttgart 1965, p. 79.
[11]. I. Kant, Ibidem., p. 78.
[12]. Como el genocidio, el aborto y la eutanasia.
[13]. ¿Qué significa, pues, ser persona? “Significa capacidad de autoposesión y de responsabilidad hacia sí mismo; capacidad de vivir en la verdad y en el orden moral. El ser persona no es dato de naturaleza psicológica, sino existencial; fundamentalmente no depende ni de la edad, ni de la condición psicofísica, ni de los dones naturales de los que está provisto el sujeto, sino de la dimensión espiritual que viene a encontrarse en cada hombre. La persona puede quedar bajo la capa de la conciencia, como cuando se duerme; aquí ella permanece y a ella es preciso referirse. La persona puede no estar todavía desarrollada, como cuando se es niño; pero ya desde el comienzo ella exige el respeto moral. Es muy posible que la persona en general no emerja en los actos, en cuanto faltan los presupuestos físico-psíquicos, como acaece en los enfermos mentales o en los idiotas; y es en este punto donde se distingue el hombre moral del bárbaro, en cuanto el primero respeta la persona, incluso en ese velamiento. Y en fin la persona puede también quedar oculta como en el embrión, pero ella es dada desde el inicio en él y tiene sus derechos”. R. Guardini, “I diritti del nascituro”, en Burke, Guardini, Lejeune, Mathieu, Palla: Aborto no, Ed. Ares, Milano, 1975 (39-70), p. 49.
[14]. L’rrésistible désir de naissance, Paris, PUF, 1986, pp. 25-27.
[15]. G. Delaisi de Parseval, “Enfants-prothèse ou enfants-greffe”, Autrement, 72, pp. 73-74.


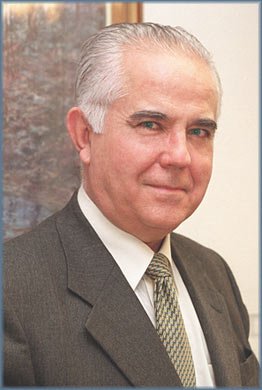 Este es un blog del
Este es un blog del  Historia y metahistoria
Historia y metahistoria Persona y sexualidad
Persona y sexualidad Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia
Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad
Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad Hombre e historia en Vico
Hombre e historia en Vico Derecho a nacer
Derecho a nacer Existencia y nihilismo en Jacobi
Existencia y nihilismo en Jacobi Derecho e historia en Kant
Derecho e historia en Kant
Deja una respuesta