
Jean Béraud (1849-1935): «La Magdalena en casa del Fariseo». Una escena impresionista que traslada una enseñanza evangélica al mundo moderno, siempre con la misma actitud de aturdido asombro ante actitudes de perdón o de sincera entrega a Dios.
1. Amor y persona
a) Incondicionalidad de la entrega esponsalicia
La propuesta kantiana de centrar el tema de la sexualidad en la idea de persona tiene en sí misma un excepcional interés, tanto desde el punto de vista antropológico como moral, a pesar de la estrecha idea que el Regiomontano se formara de la sexualidad y del amor. Exige la integración del amor –y no sólo del amor– en la unidad de la persona, pues esta integración impide que la persona sea tratada como cosa.
Las tendencias cosificantes son permanentes en nuestra cultura, tanto en tiempos de Kant como ahora, especialmente en las formas individualistas y socializantes que subordinan la persona a alguno de sus aspectos.
Schlegel y Schleiermacher venían a decir que todos los hombres son libres e iguales por naturaleza, teniendo por ello derecho todos a la felicidad y, en particular, a esa forma de felicidad que se llama amor, buscado libremente. A esa tesis parece que nada podría objetarse, salvo que conlleva un mensaje subliminal –quizás no sopesado suficientemente por ellos mismos–, a saber, que las tendencias amorosas están en nosotros para que las sigamos, sin considerar sus consecuencias o sus repercusiones en el hijo, en el cónyuge, en la sociedad entera; en tal caso uno es moralmente virtuoso sólo cuando es sincero con esas propias tendencias y las deja ir de suyo. Según este mensaje, el amor se bastaría a si mismo; sería incluso «inmoral» subordinarlo a algo: con buscar el bien propio quedaría satisfecho y realizado el amor. Lo que ocurre es que, a pesar de las idílicas invocaciones al altruismo y a la unidad amorosa expresadas por Schlegel y Schleiermacher, el propio instinto sexual acaba ordenándose sólo al placer individual.
En el acto amoroso, cualquier vínculo de fidelidad, de obediencia o de asistencia entorpecería la naturalidad de la satisfacción y la autarquía del individuo. El amor sería autónomo incluso frente a toda ley moral, careciendo de una finalidad objetiva distinta del incremento de la individualidad. Sólo el individuo sería competente para juzgar el triunfo o la bancarrota del amor, el carácter permanente o efímero de su desarrollo. La libertad se concebiría no como la capacidad de realizar, por ejemplo, el matrimonio centrado en la dignidad de la persona, sino como una fuerza autónoma de autoafirmación, en orden al propio bienestar, a cuyo fin puede ser utilizado el otro.
Tampoco pueden conciliarse con el personalismo kantiano aquellas otras tendencias que subordinan la persona a una unidad pretendidamente superior, como la sociedad, entendida como algo real, definible en términos de totalidad real y absoluta. Los individuos aislados serían puras abstracciones, entes fingidos. En la sociedad sólo habría una cosa: el todo; los individuos nunca serían esencias plenas, como no lo son las partes de nuestro organismo: manos, pies, etc. Si la sociedad es el todo, el individuo queda convertido en simple función, en un mero componente dialéctico dentro de ese todo. El individuo es menos real que la sociedad, pues sólo tendría derechos en la sociedad, por la sociedad y para la sociedad: sería un mero medio o instrumento de ésta. La persona sería algo subordinado, no un fin en sí. Todas las relaciones amorosas del hombre estarían proyectadas hacia la esfera del colectivo social, quedando incluso disponibles para tareas socialmente «más altas».
En todos estos casos, se desconoce el carácter inviolable de la persona, la cual se ve atacada en sus valores y en sus exigencias fundamentales. Por eso, la idea kantiana de persona es un elemento ontológico valioso, digno todavía de meditación. Afirma la radicalidad del individuo como persona, como ser en sí, pero también su profunda insuficiencia, por lo que, para cumplirse como hombre, la relación con el otro ha de penetrar en su interior.
Es cierto que Kant tiene una idea muy reducida de la consistencia psicológica y antropológica del amor entre seres de distinto sexo. Pero sus tesis no cierran la puerta a una consideración más profunda del fenómeno amoroso. Por ejemplo, su teoría personalista no quedaría mermada por la afirmación de que el fin del matrimonio y la familia es el marcado por la esencia del amor, entendido éste no sólo como un mirarse el uno al otro, sino como un mirar los dos juntos en una dirección: por amor realizan dos una misma obra, una idea, un proyecto de vida.
El amor, en cuanto es personal, no se dirige a una cosa, a unas cualidades o propiedades de un sujeto, sino al ser mismo de ese sujeto. En ello se distingue del simple enamoramiento, que permanece prendido en las cualidades del otro. Amamos también las cualidades del otro, pero a través de su persona. Deseamos que tenga cualidades, en el caso de que no las posea, y en la medida en que las puede tener. Porque amar es afirmar el valor absoluto de un sujeto. La afirmación personal del amor conyugal debe ser subrayada frente a la mentalidad que considera al ser humano no como persona, sino como cosa, como un objeto al servicio del interés egoísta y del sólo placer, cuya primera víctima es la mujer. En este caso, el otro queda cosificado, despersonalizado. Es entonces cuando el amor se hace intolerable, vacío y frustrante.
Por ser personal, el amor ha de ser libre. Solamente ama quien es dueño de sí mismo; quien no está, como sujeto, dominado por un objeto, ni siquiera por el ámbito objetivo de sus propios instintos. Sólo puede afirmar a un sujeto otro sujeto que se autoposea. Autoposeerse es condición de dar: sólo el que se posee libremente ama, porque es plenamente sujeto. El amor fracasa cuando no es libre, cuando por ejemplo, se deja vencer por el sexo. La «persona» es reducida a «cosa» cuando no se ve el significado de la sexualidad humana en su referencia a la persona. En el amor esponsalicio, el tono erótico es integrado en el centro personal.
Este nivel personal exige que el amor sea total e incondicional. No es un acceso cuantitativo a otro, no va al otro poco a poco, escalando por cada una de sus propiedades. Es un acceso cualitativo y ontológico a un tú, es afirmación absoluta del sujeto: es una entrada inmediata en el sujeto; o se da o no se da. Esto exige que el valor absoluto del otro sea respondido con el valor absoluto del propio ser personal. Absoluto, quiere decir, no repartido, exclusivo. Así lo exige el ser personal del amor: uno con una. El amor o es uno o no es amor. La poligamia, que reparte el amor con varias personas, trata al sujeto como objeto, lo cosifica, lo cuantifica, dando sólo una parte allí donde se reclama un todo, como muy bien dice Kant. El amor es, también, incondicional. Precisamente porque no se dirige a un objeto, a una cosa, sino a un sujeto, no puede estar sometido a condiciones cosificantes, como, por ejemplo, los límites temporales. Resulta estremecedor leer en Kant que las formas de relación sexual no centradas por la totalidad e incondicionalidad del amor personal son bestiales (tierisch).
Y sólo así se comprende que el amor ha de ser leal. Precisamente porque no brota de una cosa cuantitativa o de un objeto férreamente construido, no perdura por simple inercia: hay estados espontáneos que lo pueden hacer peligrar, desde el punto de vista subjetivo, y condiciones externas que lo pueden asfixiar, desde el punto de vista objetivo y social. La voluntad debe conducirlo, ratificándolo públicamente, expresándolo en un contrato. De este modo, subjetivamente el amor se afianza en el vínculo del contrato y objetivamente la sociedad responde a ese amor con una voluntad de protección, ofreciendo las condiciones para que los esposos puedan volver reiteradamente al amor y fomentarlo. Una legislación social que no incluyera la protección y defensa del contrato matrimonial –o debilitara su eficacia, como ocurre en Fichte–, estaría hecha para seres todavía no humanizados. Para los hombres sería irracional.
Lo que Kant no acabó de ver claro es que el amor esponsalicio sea, originariamente y de suyo, creador. Punto que veremos a continuación.
*
b) Teleología del matrimonio
1. Debido a la escasa fuerza ontológica que la finalidad natural tiene en el sistema kantiano –dicha finalidad es propiamente un “como si”– el peso de la consideración ética de la sexualidad recae en el principio ético de la “persona” o de la “integridad personal”. El enfoque formal de la persona es necesario para fundamentar la humanización de la sexualidad. La finalidad o teleología propia de la naturaleza humana, según la cual se diría que dos personas de distinto sexo contraen matrimonio tanto para tener hijos como para amarse o incluso para obtener placer del uso mutuo de su sexualidad, ha de reabsorberse en la consideración formal de la persona. El finalismo, o la teleología, es para Kant una idea valiosa como principio simplemente metodológico o heurístico, pero no expresa un fin real (wirklich). De ahí que la “ley de la humanidad” sea la única instancia que debe determinar nuestros fines. Kant establece la ley del deber con independencia de los fines naturales. La desconexión real entre naturaleza y libertad repercute hondamente en el enfoque kantiano de la sexualidad. Queda entonces borroso si la ley de la humanidad debe ignorar por completo los fines naturales (como afirma Foucault) o si debe enfrentarse a ellos (como enseñaba Schopenhauer). No obstante, parece que Kant se inclina a pensar que la ley de la humanidad ha de ordenar o regular los fines naturales de la sexualidad, pues esa ley presupone la existencia de impulsos e inclinaciones como material sobre los que opera. Aunque en estricta línea kantiana “no se nos permite, en la fundamentación de la ley del deber, suponer siquiera que deban existir cualesquiera fines naturales: sólo la vida, sin más, es lo único que debe ser presupuesto; o mejor aún: sólo en el caso de la vida es absurdo preguntar si debe ser o no deber ser”[1].
Discutible es que no se supongan fines naturales en la fundamentación de la ley moral cuando, a pesar de todo, Kant cuenta con ellos. Razón por la cual deben entrar en el cómputo de fines que integran ese proyecto de vida que es el matrimonio. Éste no es arbitrario, sino que está fundado en la constitución humana, de la que también brota el amor. Nosotros no nos hemos hecho sexualmente complementarios; y por ser ya sexualmente complementarios, podemos libremente proyectar una comunidad conyugal de ayuda mutua. Mas si el matrimonio es una idea organizada por un amor libre y fundado en la constitución humana, tal constitución permite ver también que nosotros no nos hemos hecho físicamente aptos para procrear: por eso, el hombre ha de asumir el proyecto de fecundidad que la naturaleza le ha dibujado. Dicho de otro modo, el amor es creador. Creador no sólo porque colabora en el descubrimiento progresivo del otro, sino porque en la entrega esponsalicia existe la finalidad objetiva del hijo. Si bien el amor es esencialmente don que conduce a los esposos a hacerse una sola carne, no se agota dentro de la pareja, ya que los hace capaces de otorgar el don de la vida a una nueva persona humana. Los cónyuges se dan entre sí y, a la vez, dan más allá de sí mismos la realidad del hijo.
2. Kant afirma que para la legitimidad de la unión conyugal no se exige que el hombre que se casa tenga que proponerse este fin de procrear, “porque, en caso contrario, cuando la procreación termina, el matrimonio se disolvería simultáneamente por sí mismo”[2]. La afirmación de que el matrimonio se disolvería cuando se agotara la facultad sexual se ha repetido después abrumadoramente. Pero enigmáticamente Kant no se atrinchera aquí en la consecuencia lógica de que cuando la relación sexual no fuera posible se suprimiría el matrimonio, consecuencia que se sigue impecablemente de la definición kantiana del matrimonio como unión para la permanente posesión de las facultades sexuales. ¿Por qué no se hace firme Kant en esa conclusión lógica? Probablemente porque, debajo de esa definición –unión permanente que se hace con el fin originario de la posesión recíproca de las facultades sexuales–, corre paralela otra definición del matrimonio que ya no depende del concepto primitivo de comunidad sexual natural: no se trataría ya de la posesión permanente de las facultades sexuales, sino tan sólo de la unión permanente; y aquel fin, como dice Emge, “sería únicamente primero, pero no permanente… Una posesión natural de las facultades sexuales es imposible regularmente por motivos naturales. Kant corrige, pues, tácitamente, su definición primitiva. Pero incluso entonces queda vigente que el fin originario tiene que ser la relación sexual”[3]. Por eso, la impotencia inicial de un cónyuge impide fundar matrimonio, el cual no se deshace por la impotencia sobrevenida con la edad.
3. La objetivación o cosificación de la persona mediante el uso de la sexualidad aislada plantea una cuestión filosófica grave, por cuanto su tenor es ético-ontológico y no meramente psicológico: mediante la inclinación sexual, dice Kant, el hombre es determinado por la naturaleza misma a convertir al otro en objeto de placer. ¿Cómo es posible, partiendo del principio de totalidad humana, presente en cada acto, que exista una tendencia natural tan rebelde al orden mismo de la totalidad personal? ¿Por qué es cosificante de suyo, per se, la sexualidad? Kant no acaba de determinar suficientemente la relación antropológica entre miembros y facultades –relación gobernada por el principio de totalidad–, y deja a la sexualidad desamparada ontológicamente de su principio antropológico. Más bien, habría que decir que si la sexualidad es cosificante no es porque de suyo, per se, se oriente a cosificar, sino porque el principio ontológico de totalización no cumple en el hombre automáticamente su función integradora: ésta es propuesta a la conciencia individual también por la naturaleza como una tarea ética, no sólo para la sexualidad, sino para todas las funciones transitivas e inmanentes del hombre. Lleva Kant razón cuando reconoce que si el hombre careciera de la inclinación sexual sería un ser imperfecto. Pero va descaminado cuando afirma que la inclinación sexual es cosificante de suyo.
*
2. Tipología de los sexos
Hay un tema que, aparte de Kant, desarrollan Fichte y Hegel con cierto relieve y que es crucial para entender tanto la feminización del amor como la masculinización del matrimonio: es el de la “polaridad” psicológica entre los sexos, sobre la cual construyen una tipología tanto natural como espiritual del varón y la mujer. En un escritor contemporáneo como E. Brunner pueden encontrarse parecidas ideas tipológicas: “El varón engendra y dirige, la mujer concibe, da a luz y conserva; el varón debe crear novedad, la mujer debe simplemente apropiarse lo que existe. El varón debe ir fuera y someter la tierra, la mujer debe interiorizar y proteger la unidad escondida. El varón debe objetivar y generalizar, la mujer debe subjetivizar e individualizar; el varón debe construir y conquistar, la mujer está hecha para embellecer la vida y protegerla; le varón debe abarcar las cosas y la mujer debe darles un alma. El varón tiene por tarea trazar planes y dominar, la mujer está llamada a comprender y a crear lazos”[4]. No cabe duda de que las notas que determinan las series polares pertenecen a una larga tradición psicológica, depositada en mitologías y cosmogonías antiguas, por ejemplo, el Yang y el Ying (luz y oscuridad) en la China; la metamorfosis de la estrella Ischtar (masculina por la mañana, femenina por la noche ) en Egipto, etc. En la medida en que esos mitos o metáforas populares encierran, en gran medida, el sentido común de los pueblos, sería pueril arrebatarles todo contenido de verdad, porque expresan, a su modo, la experiencia milenaria de la humanidad acerca del comportamiento de los sexos. Sin embargo, sería también ingenuo elevar directamente a rango filosófico o científico la simple expresión popular de esos mitos.
En las construcciones tipológicas o conceptuales que Kant, Fichte y Hegel hacen de esa polaridad, con los deberes y tareas precisas asignadas a cada sexo, se advierte una ausencia de crítica antropológica; omisión lamentable tratándose de pensadores que han ejercido incluso la sátira intelectual en varios campos de la filosofía. Algunas contraposiciones polares señaladas por Hegel (como la de planta-animal = mujer-hombre) rozan la caricatura. Siempre tendremos el derecho de preguntar si la mujer se reconoce como sustancia de divinidades telúricas o el varón como tipo apolíneo celeste.
En el último Fichte, esta tipología reductiva aparece con tintes de epopeya –los mismos que encontramos en autores posteriores, como Carus o Bachofen–. La relación de la mujer al varón coincide con la relación de la naturaleza a la libertad. “La naturaleza da la materia en ambos sexos; la fuerza que unifica la materia es la libertad; por tanto, la naturaleza se relaciona con la libertad lo mismo que la mujer con el varón”[5]. Esta relación no es meramente estática, sino dinámica y explica incluso el sentido del curso histórico: la historia camina desde la naturaleza a la libertad, desde la mujer al varón, en mutua implicación de progreso. La historia consiste en la edificación progresiva de una naturaleza moral, obra de la libertad y de la razón. Como este progreso se opera a través de la humanidad, es preciso que ésta dure, para lo cual el ser humano ha de perpetuarse en la especie, haciendo aflorar paulatinamente el mundo moral. Para que haya progreso, se requiere, por tanto, una línea de reproducción física, cuyas condiciones de generación se encuentran en la existencia de una pareja, donde la mujer recibe del hombre el germen de la vida nueva: tal es la imagen de lo que será la marcha misma de la civilización, de la generación espiritual, del progreso. En el viejo mito de la edad de oro se encierra la idea de que la inocencia del paraíso –la de la mujer–, gozada de una manera inconsciente, se pierde en un momento determinado, momento que coincide con el comienzo de la reflexión –el del varón– y la búsqueda de la ciencia. La relación entre la mujer y el hombre ejemplifica el paso histórico de la fe ingenua y ciega a la razón reflexiva, de la autoridad a la libertad[6]. En semejante proceso de estimulación racional y moral, el ser humano queda prácticamente identificado con el varón: “El rango propio del ser humano (Menschen), su honor y dignidad, especialmente del varón (Mannes) en su existencia naturalmente moral, consiste sin duda en la capacidad que tiene, como hacedor originario, de engendrar desde sí mismo nuevos seres humanos, nuevos ámbitos de la naturaleza: de poner dominadores (Herren) de la naturaleza, remontándose desde su existencia terrena hasta toda la eternidad. Y como fundamento inamovible de manifestaciones morales y sensibles, penetra en toda la eternidad y por encima de todos los límites de la existencia terrena; y esto lo hace eligiendo libremente una mujer que le ayude y participe en sus tareas (Gehülfin und Theilnemerin) […]. El varón (Mann) está en el principio: por eso, y bajo cualquier aspecto, es el primer sexo sobre la tierra. En la mujer (Weibe), dentro de esa constitución originaria, encontramos tan sólo necesidades y dependencia (Bedürftigkeit und Abhängigkeit)”[7].
Y no es que sea imposible o disparatado montar conceptualmente una tipología de las funciones de los sexos en sus mutuas relaciones; todo lo contrario: es necesario y urgente hacerlo. Pero antes hay que valorar con cuidado lo que de esquemático, convencional y literario incluyen las construcciones legadas por la tradición occidental, cosa que ni Kant, ni Fichte, ni Hegel han realizado, elevándolas incluso a imperativos antropológicos. ¡Como si el varón hubiera de polarizarse, para ser varón y ser fiel a su sexo, en tratar racionalmente con las cosas (objetivando, fabricando, conquistando), y la mujer, también para realizarse, a tratar sentimentalmente con las personas (amando, embelleciendo, protegiendo)!
Lo único cierto que se extrae de esas tipologías es que la relación entre el varón y la mujer, en lo que tiene de específico, descansa sobre una diferenciación estructural y funcional. Esa diferenciación estructural y funcional existe, marcada en los órganos, en la piel, en el avance muscular, pero también en el modo de sentir y de pensar. Diferenciación que no pone en cuestión el hecho de que tanto uno como otro son seres humanos; pero expresa rotundamente que no existe un ser humano neutro o abstracto, considerado en sí y para sí. El ser humano, siempre y en todas partes, es masculino o femenino; y no puede emanciparse de la diferenciación para querer ser «simplemente humano», independientemente de su condición natural de varón o de mujer; como tampoco puede emanciparse de esa relación estructural y funcional, para querer ser el varón sin la mujer o la mujer sin el varón: con todo lo que los distingue, el varón y la mujer quedan siempre remitidos el uno al otro, polarizados el uno sobre el otro, destinados a encontrarse, a coexistir. Pero las tipologías culturales que, en cada época histórica, se han fabricado sobre esa diferenciación, necesitan ser revisadas.
Incluso nada podría objetarse seriamente al hecho de que exista un «orden» en esa relación intersexual basada en la diferenciación estructural y funcional, puesto que ese orden debe expresar tanto las diferencias (sin exclusión) como las relaciones recíprocas (sin confusión). Varón y mujer no son, en ese orden, como las dos mitades de una mesa (A+A), cualitativamente idénticas y fácilmente intercambiables. Auque por su humanidad tienen los mismos derechos y la misma dignidad, el ser humano no existe en una neutralidad abstracta, sino como varón y mujer (A+B), cada uno con su parte, con su lugar y su diferencia humana. El orden interno entre varón y mujer exige ser respetado, pues está marcado por las tareas que prescribe la misma diferenciación estructural y funcional.
Lo cierto es que las tipologías antedichas están recogidas por Kant, Fichte y Hegel sin suficiente espíritu crítico. Antes bien, su criterio de interpretación, más lírico que real, responde espontáneamente al talante postilustrado y romántico, tan influyente, por ejemplo, en la posterior caracterología de Klages. Esta contraposición polar está condicionada a veces sociológicamente por patrones de conducta vividos de modo espontáneo en civilizaciones que infravaloran el papel de la mujer o que consideran que la mujer es la “contraimagen” del varón (un “varón disminuido”) y no propiamente una persona semejante a él. Durante largos siglos de pensamiento, los filósofos –quizás llevados por el pathos de la abstracción– han sido en buena medida los portavoces selectos de sociedades que, como la burguesa de los siglos XVIII y XIX, sostenían con Kant que “la mujer está menos dotada intelectualmente; moralmente las mujeres son inferiores, pues desean que el hombre se rinda a sus encantos”[8]. En ese torbellino de valoraciones, el malhumorado Schopenhauer no podía dejar pasar la ocasión para reiterar que las mujeres son “sexus sequior”, el segundo sexo, el inferior.
Como rechazo de esta injusta contraposición polar nacieron los movimientos de “liberación de la mujer”, muchas de cuyas reivindicaciones son justas, aunque otras conduzcan al dislate de hacer de la mujer un “varón completo”. Invertir los papeles no es más que un movimiento de huida, una renuncia a su propio sexo. La masculinización de la mujer fuera de casa, en el negocio, en la fábrica, en la política, etc., es un fenómeno actual no suficientemente denunciado. Urge reclamar que la mujer manifieste su original y específico comportamiento femenino frente al mundo, en el puesto, en la situación o en el quehacer que le satisfaga, incluido –a despecho de Hegel– el de la política. Por lo demás, la clasificación de notas polares puede tener todavía hoy cierta utilidad, siempre que se desenmascare su envoltura mítica o metafórica y sea reconducida a una fenomenología objetiva del comportamiento[9]. No se ha tenido suficientemente en cuenta que muchas de las diferencias que se subrayan entre los dos sexos no son otra cosa que consecuencia de una educación concreta dentro de unas condiciones sociales.
*
3. Casarse o no casarse: sentido del celibato
La tesis, mantenida por Fichte y Hegel, del carácter teleológicamente perfectivo que para el ser humano reviste el matrimonio, merece algunas serias puntualizaciones.
Karl Barth ha flexibilizado esa tesis proponiendo que en el vasto dominio de las relaciones entre varón y mujer, el matrimonio constituye el centro, y el celibato la periferia.
Esta propuesta, que juega con la metáfora de la circunferencia que engloba las relaciones personales entre varón y mujer, es desde luego un paso importante para mantener otra idea capital, la libertad relativa del hombre respecto de su propia corporalidad. Pero sigue afirmando que es bueno lo que es conforme al matrimonio; y malo, lo que no es conforme con él. No obstante, para Barth esta regla es válida si se descentraliza, aunque sin suprimirla. Considera razonablemente que el ámbito de juego del varón y de la mujer es más amplio que el del matrimonio, pues engloba un vasto conjunto; pero añade que su centro ha de tomar la forma de la vida conyugal. La entrada en el estado del matrimonio es un acto particular y libre de cada ser humano, varón o mujer: cada uno es libre de tomar esta decisión, y muchos, por ciertas razones, prefieren no tomarla; pero incluso entonces el ser humano es varón o mujer[10].
La metáfora del centro y la periferia flexibiliza, pero no elimina la tesis capital de Fichte y Hegel: porque el centro sigue siendo un centro de perfección humana, mientras que la periferia siempre será un lugar de perfección periférica de la humanidad. Todo encuentro entre el hombre y la mujer apelaría siempre más o menos a un encuentro con posibilidad de matrimonio.
¿Qué inconveniente habría en afirmar que, en la totalidad de la circunferencia, la libertad que el hombre tiene frente a la sexualidad es también una libertad de no casarse? Porque el núcleo del problema no está tanto en el ámbito de la sexualidad que incumbe a la totalidad del varón y la mujer, sino en el ámbito de la libertad con la que definitivamente el hombre se enfrenta a su propia subjetividad corporal, no para negarla –pues entonces se negaría a sí mismo–, sino para orientarla al sentido de su vocación en el mundo, el cual ha de ser cumplido siendo el varón totalmente masculino, y la mujer totalmente femenina.
Por lo que al celibato se refiere, el hombre no se siente inclinado naturalmente a renunciar a su deseo de amor correspondido humanamente. Esto no quita que la psicología pueda iluminar la instafisfacción radical del hombre, mostrando que incluso la persona de un cónyuge es también pequeña para llenar plenamente el deseo del corazón del otro. El hombre puede “presentir” un amor más pleno, cuyas condiciones empero han de sernos dadas. Hay un orden que está más allá de nuestras facultades de comprensión y por el que se puede renunciar a la vida sexual.
De todos modos, la abstención ha de ser libre, no forzada. El que es incapaz biológica o psicológicamente de matrimonio es también incapaz de celibato, entendido como renuncia libre al amor físico. Esta renuncia a la relación sexual es un acto de libertad. Ninguno de estos dos órdenes –el del celibato y el del matrimonio– pueden ser derivados del instinto o de la sociedad humana: su “densidad espiritual” es superior, explicada por la teología clásica en términos de «gracia»[11].
Pero Hegel sustrae a la «gracia» su carácter «sobrenatural», sustituyéndola por la «fuerza» del ámbito social y político, llamado “ético”; éste suplanta lo que para el realismo clásico era un ámbito teológico potenciado por una fuerza “no natural” que ningún análisis filosófico podría encontrar. La “gracia” es para Hegel, de un lado, principio realista rechazado y, de otro lado, el a priori oculto de su ética, el paradigma explicativo de su teoría, aquello que la eleva por encima de la “naturaleza” y sin la cual lo jurídico y lo moral del amor y del matrimonio no podrían ser completados por lo ético.
*
No es posible ocultar el hecho de que Hegel sigue una línea de argumentación paralela a la que la tradición realista utiliza para justificar la densidad moral del matrimonio. Este aspecto no puede clarificarse sin una obligada alusión a lo teológico; y así lo hace el mismo Hegel, aunque sea de manera negativa.
Para la interpretación del realismo teológico clásico, el ideal evangélico de la virginidad no desemboca en un simple estado de soltería o celibato. Pues la virginidad, lejos de ser un simple «no», una mera negación (Entsagung) o huída (Fliehen), como dice Hegel, constituye un «sí» radical en forma de entrega total e indivisa de la persona humana al Dios real. Pero el problema de Hegel es el de la real y objetiva existencia de Dios. Porque sólo a un ser real divino puede hacerse una entrega tan cabal. Si no hay ser divino extra-mental, tampoco cabe una entrega total a él.
Hegel impugna la realidad extra-mental, extra-consciente de lo divino. Es, por ejemplo, patética la oposición de Hegel a la presencia real de Jesucristo en la Hostia consagrada. Esta referencia teológica es también del propio Hegel, quien la considera como el núcleo de todo el error del realismo teológico clásico. Según este realismo, Cristo en la Hostia posee una realidad actual y presente que, para la conciencia humana, es extramental. La Hostia consagrada es el ejemplo realista por excelencia, donde Dios es presentado a la adoración religiosa como externo a la conciencia subjetiva. Hegel contrapone este «realismo objetivo» a la vivencia subjetiva del protestantismo, donde la Hostia es «consagrada» sólo en la fruición y en la fe subjetiva del espíritu libre:
«Lutero sentó el gran principio de que la Hostia sólo es algo y Cristo sólo es recibido en la fe con que se cree en El; fuera de esto, la Hostia es únicamente una cosa externa, con el mismo valor que otra cualquiera»[12].
Para Lutero, Cristo es algo presente sólo en el acto subjetivo de la fe (fe fiducial) y en el interior del espíritu. La doctrina luterana elimina la exterioridad divina, sentando el principio de que se recibe a Cristo sólo en la fe que se tiene en El. «En cambio, el católico se prosterna ante la Hostia, convirtiendo de esta manera lo exterior en santo»[13].
Así pues, si se acepta la «relación de exterioridad», se puede admitir más fácilmente que en la Hostia sea adorado Dios. Mas para Hegel, «de esta primera y suma relación de la exterioridad, derívanse todas las demás relaciones externas, y, por consiguiente, no libres, no espirituales y supersticiosas»[14].
Supersticiosa y no libre sería, para Hegel, la virginidad. Cuando, en realidad, para seguir el consejo evangélico, la abstención ha de ser libre, no forzada, y realizada «por el amor del reino de los cielos». Pero el problema reside, para Hegel, en la realidad extramental de ese ámbito sobrenatural.
[1] C. August Emge, 250.
[2] Rechtslehre, § 24, A 107.
[3] C. August Emge, 251.
[4] Emil Brunner, Der Mensch im Widerspruch, 1937, 370.
[5] Staatslehre, IV, 474.
[6] Staatslehre, IV, 486-494.
[7] Staatslehre, IV, 477-478.
[8] Anthropologie in pragmatischer Hinsicht..
[9] Es interesante la ensayada por F. J. J. Buytendijk en La mujer. Naturaleza, apariencia, existencia. Madrid, Rev. de Occidente, 1966.
[10] Kirchliche Dogmatik, Zurich, III, 4, 1º, 1951, § 54, 1.


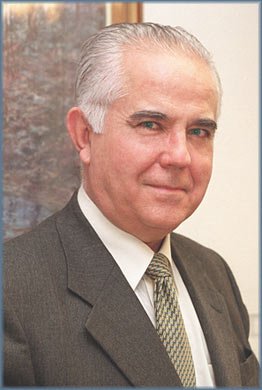 Este es un blog del
Este es un blog del  Historia y metahistoria
Historia y metahistoria Persona y sexualidad
Persona y sexualidad Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia
Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad
Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad Hombre e historia en Vico
Hombre e historia en Vico Derecho a nacer
Derecho a nacer Existencia y nihilismo en Jacobi
Existencia y nihilismo en Jacobi Derecho e historia en Kant
Derecho e historia en Kant
Deja una respuesta