
Joseph Mallord William Turner (1775-1851): “El Temerario remolcado al dique seco”. Representa simbólicamente el último viaje de un viejo y glorioso navío de combate hacia el dique seco. La pintura resalta la oposición entre dos épocas de la navegación: de un lado la forma estilizada y fantasmagórica del velero, de otro lado la pesadez del remolcador a vapor. La tradición y el progreso unidos por el mismo destino.
Tradición y progreso
La tradición es potenciadora de progreso si pervive y dura “dando de sí”, o sea, si contiene valores que exigen tiempo para revelarse.
Cuando decimos que algo –como un navío– “no da de sí” queremos significar que “no da para más”, que está agotado, que ha llegado a un límite insuperable. Es probable que ese letargo se deba a una forma externa deteriorada, no habiendo perdido vigencia los valores internos que porta. Por lo que es preciso acudir a otro continente más poderoso que los siga acarreando.
El auténtico progreso no corta con una tradición que está “dando más de sí”. Lo que “da de sí” es lo que hay de verdad, de bondad y de belleza en lo real. El progreso hace que esos valores se hagan más actuales, más presentes, hasta el punto de dinamizar el curso individual y social.
Es el auténtico valor el que “está presente” en todo el proceso histórico. De la fuerza y seguridad interna de ese valor depende que su permanencia en el tiempo se cumpla o no. Pero ese cumplimiento no acontece con la necesidad de un proceso cósmico, porque depende de la respuesta libre del hombre en la historia. El progreso no acontece cuando el hombre transforma la fuerza original e interna de ese valor; sino cuando lo deja “dar de sí” progresivamente. El depósito de la tradición no puede seguir siendo el mismo históricamente más que progresando. Es un progreso hacia la identidad: en ello consiste, a mi juicio, la esencia misma del progreso humano.
Ahora bien, con frecuencia se ha llegado a enfrentar tradición y progreso; o a lo sumo se dice que son complementarios, como si fueran dos elementos heterogéneos que se agregan accesoriamente. Lo cierto es que sin tradición no hay progreso. Ambos factores son como la cara y la cruz de una misma moneda, o mejor, de un mismo proceso temporal, como es el de las cosas humanas.
Puro progreso sin tradición es “revolución”, cambio rápido, profundo y violento en las actitudes personales y en las instituciones políticas, económicas o sociales.
Pura tradición sin progreso es “involución”, esclerosis y atrofia, detención de un proceso personal, cultural, económico o político.
En ambos casos se va contra la vida y acecha la muerte: bien la de quienes pregonan el progreso, pero son eliminados por los agentes de una tradición coagulada; o bien la de quienes manifiestan la tradición, pero son masacrados por agentes de un progreso vaporoso. Lo que perdura en esos dos desaciertos es el cementerio de las esperanzas frustradas. ¡Los pintores que se han atrevido a simbolizar las guerras de uno u otro signo han reflejado, bajo una bandera humeante, regueros de estrago y desolación! Las palabras fastuosas sobre las tumbas suenan, en estos casos, como expresiones bufas de la impotencia que muestran los humanos para equilibrar la cara y la cruz de esa breve moneda que es el tiempo vital. Lo cual no quiere decir que no se deba abandonar aquello que no “da de sí”: pero entonces no hay revolución, sino simple avance vital.
No se cae en la cuenta de que la tradición se constituye con los elementos que antes fueron un progreso, y que hicieron al hombre más digno y humano. Esos elementos “progresivos” perviven en el seno de la tradición auténtica como semillas de más florecientes avances. Y en eso estriba el curso vital del hombre, el que comúnmente refleja la historia.
*
Ilustración y progreso

Johannes Vermeer (1632-1675): “El geógrafo”. Emplea las técnicas de la perspectiva e iluminación para regalar un instante claro y eterno al ambiente y al personaje fielmente retratados. Despliega así un hiperrealismo intimista, con elementos figurativos de la vida diaria.
La vigencia de la tradición –con sus creencias y actitudes– exige que el individuo no intente agazaparse bajo los hechos históricos –lo que hace el conservador–, ni saltar sobre ellos –operación que realiza el progresista–. Los conservadores viven ignorantes de lo que pasa en el mundo, por debajo de la historia, y se agazapan en estratos anquilosados de la vida social. Conservadurismo y progresismo son, en realidad, dos modos de esquivar la tradición, en su sentido más fecundo.
La tradición se va enriqueciendo con nuevas experiencias, tanto individuales como colectivas, las cuales pasan de unos a otros; pero se transmiten guardando un núcleo de identidad, siendo su mejor tesoro los valores y las verdades permanentes. Si la tradición, de un lado, es hecha posible por el progreso, de otro lado, esa tradición es la que hace posible a su vez el verdadero progreso.
Ahora bien, el concepto moderno de progreso ha nacido de la Ilustración[1]. ¿Qué es la Ilustración y qué el progreso por ella definido? Aunque las caracterizaciones generales de cualquier movimiento filosófico marginan aspectos importantes, en aras de la brevedad vamos a determinar globalmente la Ilustración por tres notas: racionalismo crítico, naturalismo moral y progresismo. Son notas que definen más su esencia última que su inicio histórico en el siglo XVIII.
*
a) Racionalismo crítico: primacía de la acción
Se trata de la autoposición de la razón, como fuente y norma de toda actividad humana. La razón examina o escudriña todos los ámbitos del saber y del hacer.
Es cierto que los filósofos de todos los tiempos han pretendido encontrar el principio explicativo de las cosas. Para la filosofía clásica (antigua y medieval) el principio fundamental se traducía en términos de inteligencia (nous o intellectus). La inteligenciafinita comprende las cosas y sus relaciones ordenadas por una inteligencia infinita. La actitud de la inteligencia finita, de la mente humana, ante lo real era básicamente contemplativa: la realidad existe –llena de propiedades y de enigmas– ante esa mente receptiva. Con el cristianismo la inteligencia se manifiesta primariamente como Verbo divino(Logos, Palabra , por el cual son creadas y nombradas las cosas. La mente finita, en este caso, mantiene también una actitud receptiva y contemplativa ante la realidad creada y ordenada por la palabra divina.
Si quisiéramos mostrar un documento lúcido que retrate la actitud del hombre moderno frente a esa forma clásica de mente o palabra habría que apuntar al Fausto de Goethe[2]. Fausto se enfrenta a aquella tradición clásica: «Escrito está: «Al principio era el Verbo» [Wort]. ¡Aquí me paro ya! ¿Quién me ayudará a seguir adelante? No puedo hacer tan alto aprecio del Verbo; tendré que traducirlo de otro modo, si el espíritu me ilumina bien. Escrito está: «En el principio era la mente» [Sinn]. Medita bien el primer renglón»[3].
Pero Fausto considera inviable ese principio. Estima que el principio fundamental de los modernos no debe ser buscado en un mundo transcendente, en un ámbito ajeno al impulso transformador del hombre mismo y de su energía impositiva. Ese principio ha de ser expresado en términos de fuerza y de acción: «¿Es cierto que la mente es la que todo lo hace y crea? Debiera decir: «En el principio era la fuerza» [Kraft]. Pero, no obstante, al escribirlo así algo me advierte que no me quede en ello. ¡Viene en mi ayuda el Espíritu! De repente veo claro y osadamente escribo: «En el principio era la acción» [Tat]»[4].
La acción es propuesta ahí en un sentido radical: no se trata de una actividad que brotara de un sustrato sustancial fijo, sobre el cual volviese a reposar el efecto producido. En verdad, no hay ya, para la visión moderna, un sustrato sustancial propiamente dicho. Lo que hay como principio es una actividad que descansa en sí misma: la autoactividad.
Y este actualismo, propio del núcleo energético del hombre, se erige como principio fundamental de la metafísica: la acción como principio equivale a creatividad originaria surgida del hombre mismo. El titanismo de Fausto encuentra aquí su apoyatura.
Realmente en el Fausto aparece el espíritu de la época moderna. La mente, la palabra, tenía para un griego y un medieval el sentido de ser un foco iluminador de la realidad: no era causa eficiente de la realidad. El sentimiento que acompañaba al hombre ante esta realidad era el de admiración. Había un sentido profundo de aceptación de las cosas y de la realidad; incluso para el escéptico la realidad estaba ahí. La realidad estaba esperándonos siempre, sea para ocultarnos sea para revelarnos sus propiedades. En consecuencia, se daba en el hombre un sentimiento de sagrada admiración por el don objetivo de las cosas.
La admiración es entonces sustituida por la duda. Un duda donde el hombre se queda consigo mismo. Entonces toda la realidad habrá de ser vista desde el ángulo en que la duda le ha dejado: el yo.
El yo pienso es el que en su acto de juzgar pone las categorías reales que antes eran puestas por la realidad extramental misma. El yo moderno no es un yo contemplativo: ¿Qué es lo que podría contemplar sino su propia creación?
Ni la Mente griega ni el Verbo cristiano pueden ser el principio. Hay que traducir el principio de otro modo. Fausto lo ve claro: «en el principio era la acción» (Tat). Este es el principio fundamental de la filosofía moderna. La objetividad de la realidad no se da ya apaciblemente a un pensamiento contemplativo. El pensar moderno es, a fin de cuentas, una forma más académica de decir que el principio activo o constructivo de lo real debe ser a partir de sí y también por medio de sí. La acción es, pues, causa material y eficiente de la realidad.
No el pensamiento contemplativo, sino la acción: «¡Animo, pues! –dice Mefistófeles– Déjate de pensar las cosas, y ¡hala al mundo! Hazme caso: un hombre que especula es como el animal al que un espíritu malo lleva en círculo de acá para allá, sobre una hierba seca; en tanto, todo alrededor se extienden bellos y verdes pastos»[5]. Es el desprecio a la especulación entendida por los clásicos como teoría, como actitud del que ve, recibe y contempla la realidad. Para un griego, theorós es el hombre que ve la realidad tal como es, sin distorsionarla con apetencias o fantasías. Mas ahora, lo que nos acerca a la realidad ya no es la contemplación. La inteligencia vendrá después de que nosotros pongamos la realidad.
La tesis fundamental se puede concentrar en que es la realidad puesta por mí la que rige los conceptos que yo voy a tener de ella. El hombre es un afirmador, un ponente. La realidad existe en la medida en que yo existo poniéndola. El hombre es primariamente un ponente, que sólo posteriormente piensa la realidad. La posición de mí mismo y de la realidad son complementarias. El afirmador y la realidad son contemporáneos.
Al discípulo ansioso de saber dirige Mefistófeles la conocida frase: «Gris es toda teoría, mi caro amigo, y verde el áureo árbol de la vida»[6]. El órgano más adecuado de conocimiento no es propiamente la razón, sino la «intuición», pero una intuición que se identifica con la vida creadora[7].
A esta acción se le une el poder de la contradicción «Pero vamos a ver: ¿quién eres tú?» –le pregunta Fausto a Mefistófeles–. A lo que éste replica: «¡Yo soy el espíritu que siempre niega! Y con razón, pues todo cuanto existe es digno de irse al fondo; por lo que sería mejor que nada hubiese. De suerte, pues, que todo eso que llamáis pecado, destrucción, en una palabra, el mal, es mi verdadero elemento»[8].
Aparece aquí el principio formal de la realidad: la negación. Lo dice Mefistófeles: «Soy el espíritu que siempre niega». Hegel, algunos años más tarde dirá que la contradicción es el motor de la dialéctica. Hay que tomar el pasado para negarlo en la positividad que tuvo. La positividad del presente está hecha de negatividades. Hegel dirá que no existe bondad sin pecado. Desde ahora la bondad no será una propiedad universal del ser (a diferencia de la filosofía clásica, que afirmaba el carácter privativo del mal, pero positivo y universal del bien). El mal sería tan verdadero, tan positivo, como la bondad. La contradicción sería la forma misma en la que concurre aquella eficiencia y aquella materia. En el orden real no tendría primacía el bien, sino el mal en relación al bien y el bien en relación al mal. Benedetto Croce, comentando a Hegel, dirá que no existe santidad sin pecado. En estos primeros párrafos del Fausto se resume la actitud básica de la filosofía moderna.
La filosofía clásica ya había dicho que si nos reducimos al ámbito de nuestro pensamiento sólo podemos hacer dos cosas: negar o relacionar. El pensamiento por sí mismo juzga únicamente: compone y divide; relaciona contenidos o niega. El pensamiento no podría poner la realidad; pone meramente negaciones o relaciones de razón (en la realidad no hay negación, sino en nuestra mente). Pero si no hubiera realidad en sí, todavía quedaría el poder mental de negar y relacionar. Entonces cada término que se ponga relativamente será la negación del anterior. Por ello, el proceso de la dialéctica contemporánea es un avance (mental) negador y relacionador.
Sólo le resta a la modernidad declarar que la creación originaria está mal hecha y que deben ser reducidos a la nada los residuos de esa creación. Hay que apurar «el mosto oscuro» del poder negador, a través de una cascada de estremecedoras maldiciones contra el mundo físico, el mundo social, el mundo psíquico y el mundo moral: «¡Maldita sea esa merced suprema del amor! ¡Maldita la esperanza! ¡Maldita la fe y maldita, sobre todo, la paciencia![9].
El pensar antiguo ha de ser superado. Hay que buscar un nuevo pensar, no conforme con la realidad, sino creador de ella. Para eso hay que renegar de todo, reducir a la nada los residuos de esa creación antigua. No sólo se trata de una marginación del mundo antiguo, sino de la conciencia de que debe ser recreado. El coro de los espíritus lo expresa claramente: el mundo hermoso ha sido destrozado por un «semidiós»[10]. Es el hombre poderoso el que ha de rehacerlo más espléndidamente.
La última maldición de Fausto se dirige a la paciencia. La paciencia era antes la virtud del tiempo oportuno, que mira a las cosas y las acepta para incidir sobre ellas: es el esperar hasta el momento oportuno para una cosa. En la filosofía antigua y medieval el tiempo es continuo, cada instante es término del anterior y comienzo del siguiente, es un punto frágil entre dos tensiones. Pero en la modernidad el tiempo es discontinuo, el instante está cortado. ¿En qué se podría basar la esperanza del siguiente? Si no hay sustancia potencialmente permanente, cada instante es de suyo perfecto, único, nuevo, sin relación con el anterior y el posterior. Dice Fausto: «¡Diréle al momento: aguarda! ¡Eres tan bello!»[11]. No hay que esperar el momento oportuno. La belleza es sólo la plenitud de cada instante, que es la plenitud de la realidad.
Resumiendo. 1) Principio eficiente de la realidad no era, para los antiguos, la palabra humana: lo real era objeto de contemplación. Los modernos ponen ese principio en la acción, en la creatividad: soy en la medida en que me hago creador. 2) El principio formal, el modo en que para los modernos se realiza la causación, es negación. No hay nada que me condicione, ni siquiera el tiempo. El pasado ha de ser barrido. La creación originaria está mal hecha. Lo dado –sea tiempo o espacio– está mal hecho. Hay que reducir a la nada los residuos de la creación, destruir para recrear. Esa vieja virtud que era la paciencia ha de ser también negada. El momento oportuno, el kairós, ya no es el momento que se espera, sino el momento que se vive.
*
b) Naturalismo moral y religioso
Por naturalismo no ha de entenderse aquí una simple calificación referida a acentuar el valor de lo espontáneo, lo biológico, o algo parecido, frente a lo intelectual o artificial. El naturalismo ilustrado ha de ser considerado, más bien, una afirmación de lo lo humano frente a lo suprahumano, y donde lo último es marginado en favor de lo primero.
La Ilustración, en este aspecto, es una liberación, una «emancipación» o, como dice Kant, una «salida de la culpable inmadurez» mediante el uso crítico de la razón. A partir de la Ilustración, dice Ernst Troeltsch, «el pensamiento moderno se afirma como formación y cultura autónoma y mundana en contra de la formación teológica». La Ilustración «transforma los aspectos y resultados de la laicización política, social y económica en una potencia de la vida pública, eliminando las fuerzas supranaturales de la Iglesia y de la Teología»[12].
De ahí que la Ilustración desembocara a través de Kant en la construcción de un humanismo laico-secularizador. Por tanto, el fin del hombre no será ya la felicidad futura suprahumana, sino la bienaventuranza interna al curso (espontáneo o reflejo) de la vida. Y en el libre despliegue de las tendencias naturales consistirá la moralidad misma. Así, pues, «naturalismo» viene a coincidir con «inmanencia antropológica», rechazo de la transcendencia. La educación misma ha de tener por norma rehusar la autoridad como principio directivo y aceptar la propia libertad del individuo: no hay que comprimir la voluntad del educando con doctrinas dogmáticas; basta vigilar su buena naturaleza, eliminando tan sólo los obstáculos que le impidan adoptar una actitud íntima. El hombre hace necesariamente siempre el bien; y haciéndolo es feliz.
La «naturaleza» aparece así como un todo armónico, perfectamente penetrable por la razón, exenta de una apertura a lo sobrenatural. Ella misma es generadora de la cultura objetiva y de la felicidad subjetiva del hombre. Decir «natural» es decir «garantía suficiente» del pensamiento y de la acción. El centro vital de la naturaleza es el hombre como sujeto activo.
Por eso estima Fausto que no hay creación previa: el sujeto está sin fondo, sin base. El hombre fáustico quiere continuamente tocar fondo en un mundo que no existe. Es un eterno náufrago. «Nada firme hallarás en que posar la planta»[13]: no hay un mundo que poner bajo los pies. Por lo que este hombre no puede dejar de crear: justo porque está siempre en el vacío. Hay que proceder genéticamente, sí, pero desde nada: «Yo en tu Nada espero hallar el Todo»[14]. El creacionismo hay que hacerlo radical y humano por medio de la negatividad.
El moderno titanismo está muy bien dibujado por Goethe en su Fausto. Pues el titanismo, o la acción fáustica, es la «clave» que permite interpretar la modernidad. Con esa clave se abre el sentido de la acción humana, tanto teórica como práctica. Bajo el prisma de esta acción autogenética se deriva una precisa manera de entender al hombre. Se trata de la posible construcción o creación del hombre por sí mismo.
En la segunda escena del acto segundo del Fausto hay algo extraordinario. Aparece en acción el criado, Wagner. Este no es propiamente el sabedor de la autoactividad, sino el «criado de la acción». Mediante Wagner se continúan aplicando los tipos de la acción, mezclando elementos en el fondo de una redoma o de un alambique: «¡Oh, si esta vez hubiera acertado!». Entonces se consuma una obra magnífica, bajo la presencia del mismo Mefistófeles: se hace un hombrecillo (homunculus). En el fondo de la redoma del criado, del imitador,aparece el hombre confeccionado por el arte. Dice Wagner: «¡Se ha hecho un hombre!… El antiguo modo de engendrar es hoy para nosotros una pura gansada… Lo que de misterioso se pondera en la Naturaleza, osamos nosotros contrastarlo inteligentemente y cristalizar aquello que en otro tiempo se dejó organizar».
Patética, aunque no exenta de humor, es la primera exclamación del homúnculo desde la redoma: «¡Hola, papaíto! ¿Cómo estás? ¡Luego no era una broma! Ven, estréchame tiernamente contra tu corazón, pero no con demasiada vehemencia, no sea que salte el cristal. Tal es la propiedad de las cosas; a lo natural apenas si le basta el universo; pero lo artificial pide espacio cerrado»[15]. El «antiguo modo de engendrar», la fuerza espontánea de la naturaleza, viene a ser sustituida por una fuerza creadora del hombre tecnificado. El hombre moderno ve su origen natural como insuficiente. Wagner dice que la fuerza de la generación está degradada. La sexualidad debe quedar separada de la generación humana: dejemos que el hombre retoce, que la generación se reduzca a lo animal; y hagamos que la producción del hombre sea una actividad planificada, tecnificada. El hombre siente su origen natural como insuficiente: «debe el hombre, con sus grandes dotes, tener en lo futuro un origen cada vez más alto». Cristalicemos nosotros lo que en otro tiempo se dejó organizar. El principio de la espontaneidad natural (organización) cede sus derechos al principio de la producción artificial (cristalización).
La naturaleza era, para los clásicos, principio interno de actividad, era autopropulsiva: natural –a diferencia de lo artificial– era lo que no debía a otro el principio de su movimiento. Pero en la modernidad, la actividad propiamente autopropulsiva ha quedado en manos de la técnica, la cual ha suplantado la vieja idea de naturaleza. El hombre tecnificado se impone sobre el hombre tecnificante. Aquí la técnica se ha convertido en un modo paradigmático de actividad, fruto de lo que el hombre ha hecho en la filosofía: un saber constructivo, no obediente a la realidad, sino imperante sobre ella.
El final de la escena es estremecedor. El homúnculo se marcha con el demonio, dejando a Wagner en casa. La técnica se independiza del hombre que la produjo. Pues como sentencia Mefistófeles: «En fin de cuentas, dependemos de las criaturas que hicimos».
*
c) Progresismo
La noción de «progreso» no es moderna: circulaba ya entre los pensadores anrtiguos. Pero el racionalismo crítico y el naturalismo moral la recomponen, afirmando que cada época es superior a sus precedentes y se halla más cerca de la verdad: es la tesis nuclear del progresismo.
Una ley similar a las leyes de la física vendría a ser la del progreso. La Ilustración llegó a definir el progreso, desde el punto de vista objetivo, como un movimiento que encierra estos caracteres: 1º. Es un proceso real, cuya ley está inscrita efectivamente en el orden de las cosas. 2º. Es continuo (cualquier hiato o interrupción es aparente), irreversible (no habrá regreso) y acelerado (o sea, el incremento no será sumativo, como a+b+c, sino intensivo, como a+xb+xc, etc., donde x=incremento acumulable). 3º. Va hacia lo mejor, elevando las facultades humanas, las cuales serían ilimitadamente perfectibles. 4º. Transcurre como un proceso necesario o automático, que tiene lugar de aquí en adelante. 5º. Abarca la totalidad de los fenómenos (ámbito técnico, económico, social y moral del hombre sobre la tierra).
Pero, desde el punto de vista subjetivo –en cuanto vivido por el hombre– ese movimiento es experimentado: 1º. Como algo deseable. 2º. Como algo imperativo (como norma que apremia, como deber absoluto): su canon es puramente mundano o inmanente, al margen de cualquier consideración sobrenatural. Su norma es la razón autónoma autodesplegada. El progreso de la historia se confunde con el de la civilización y éste, a su vez, con el de la razón.
Por ello, la idea moderna de progreso, en la que tienen primacía los valores racionales, encierra tres postulados básicos: 1º. La razón amplía continuamente sus horizontes. 2º. La razón adquiere una conciencia crítica, cada vez mayor, de su autonomía (frente a los residuos de la tradición y de la metafísica). 3º. La razón que se amplía de modo continuo hace al hombre mejor moralmente.
De esta suerte, lo nuevo o moderno tendría más altura moral o más valor que lo viejo y antiguo. Proceder hacia adelante no es mero imperativo cronológico, sino sobre todo ético, axiológico. El progreso de la historia depende así del progreso de la razón. Y como el progreso de la razón es indefinido, también lo será el de la historia.
Buena parte de los ilustrados optaron por un modelo de progreso «indefinido»: el avance de la humanidad es continuo y jamás logrará el fin, de modo que cada progreso singular se transforma en la necesidad de un nuevo progreso. En este modelo de progreso indefinido se dan cita, en Francia, dos actitudes ligeramente diferenciadas: una, oscura y espontánea (es el caso de Voltaire); otra, clara y reflexiva (es el caso de Turgot y Condorcet). Voltaire, en su Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones (1756), margina el progreso en el orden natural (la naturaleza es para él una entidad estática), pero lo recalca en el orden cultural, aunque, a decir verdad, sólo en los aspectos científicos de éste (el «progrés des moeurs»), porque en los aspectos políticos se conforma con la monarquía ilustrada de su tiempo, recelando de una transición a la democracia. El progreso de las ciencias sólo puede ser alentado por un monarca. Quizás esta afirmación restringida del progreso (hecha por Voltaire y otros ilustrados) haya motivado las afirmaciones de algunos autores socialistas y marxistas, para quienes la Ilustración sería un movimiento burgués, sin fuerza para demoler las instituciones aristocráticas de su tiempo.
Aunque el historicismo del s. XIX reaccionó enérgicamente contra la infravaloración del pasado, realizada por los ilustrados, y opuso al progresismo la tesis del valor de la individualidad histórica y de su carácter único[16], no mermó el valor del principio de la acción autogenética..
*
La idea de un progreso indefinido
1º. La idea de progreso se identifica normalmente con la de perfeccionamiento o mejoramiento (tanto en el orden individual como en el social); en cambio, regreso equivale a empeoramiento, decadencia, retorno a un estado menos avanzado.
Todo el mundo entiende fácilmente que el movimiento del progreso ha de estar determinado, definido: un cambio cualquiera no es progreso; lo será, si está orientado a una meta preferida[17]. Pero ocurre que la meta puede ser puesta por el hombre en muy distintos puntos o identificada con muy diversos valores. Todo movimiento tiene un punto inicial y un punto terminal. Si la meta se pone en el término, entonces se dice que el movimiento progresa: moverse es acercarse. Mas si la meta se coloca en el inicio, entonces el movimiento es un regreso, un retroceso: moverse es alejarse.
Lo que da sentido y forma al progreso (o regreso), lo que lo define esencial y formalmente, no es el movimiento mismo, sino la meta elegida y preferida.
Esto significa que ni el movimiento –ni su medida, el tiempo– definen formalmente el progreso. El movimiento va del antes al después, del presente al futuro: tanto en el progreso como en el retroceso hay un paso del ahora al luego. El tiempo no se detiene jamás; pero eso no quiere decir que progrese siempre: el pesimista admite el tiempo, y sin embargo estima que el movimiento temporal es un retroceso. No es el tiempo, sino la estimación de la «meta» lo que define esencialmente al progreso (y al regreso).
El hombre determina racional y voluntariamente la meta, privilegiando un sentido sobre otro. Cuestión distinta es si al realizar esa determinación se fija en todas las cualidades objetivas de la realidad y acierta con ella. En cualquier caso, el hombre piensa que lo establecido por él como meta ha de ser algo valioso, lo más valioso sobre cualquier otra cosa.
Y eso valioso que es preferido por el hombre como meta se presenta siempre formando un tejido jerárquico, una escala de valores. Es célebre la escala axiológica propuesta por Max Scheler en su Ética: comenzando por los valores más bajos, primero se encuentran los económicos (caro-barato), después los vitales (sano-enfermo), los intelectuales (conocimiento-error, evidencia-probabilidad), los estéticos (bello-feo, sublime-ridículo), los morales (bueno-malo, justo-injusto), y por fin los religiosos (sagrado-profano, divino-satánico, etc.)
Un movimiento constituye progreso cuando realiza un valor superior en la escala jerárquica; o, al menos, tratándose de valores que están en el mismo nivel, si realiza un valor de modo más puro e íntegro. Además, el progreso ha de realizar el máximo número de valores, según su rango[18].
Por haber jerarquía en los valores realizables, el concepto de progreso es orgánico: las partes no están aquí meramente yuxtapuestas, en posición aditiva o sumativa, sino subordinadas a la totalidad, al conjunto jerarquizado.
Por último, está claro que el progreso de suyo es inconcluible: sólo si la humanidad desaparece se interrumpe el progreso; siempre se podría obrar más perfectamente, pues nadie agota la verdad, la belleza, la justicia…
Retroceso, en cambio, es el cumplimiento de un valor inferior en perjuicio de otro superior.
2º. La idea ilustrada de progreso indefinido es, como dice Karl Löwith (en El sentido de la Historia), una secularización de la esperanza religiosa de salvación: la fe en la Providencia se hace fe en la capacidad misma que el hombre posee de procurar su felicidad total.
En la imagen agustiniana de la historia se encerraban tres aspectos fundamentales: 1º. Un estado final intrahistórico catastrófico (final del tiempo). 2º. Una transposición a otro nivel. 3º. Un estado definitivo extratemporal.
En la imagen ilustrada del curso histórico: 1º. Se elimina el estado final extratemporal. 2º. Se niega el fin catastrófico. 3º. Se mantiene la transposición a otro nivel: se transforma la Ciudad de Dios en un estado social como ideal futuro. De este modo, nuestro estado presente no es ya una fase «anterior» a la destrucción, sino el momento más cercano a la perfección intrahistórica, a un reino de paz y felicidad (Kant, Fichte, Marx, etc.). Es, por tanto, el mismo proceso histórico el que conduce a un estado final perfecto, contando con solo las fuerzas humanas.
Este rasgo intrahistórico es el que impulsaba mesiánicamente a Robespierre, cuando exclamó: «¡Oh posteridad, tierna y dulce esperanza de los humanos, no eres para nosotros una extraña: por ti arrastramos todos los golpes de la tiranía: tu felicidad es el premio de todas nuestras luchas acerbas…: a ti confiamos la tarea de completar nuestras labores y el destino de todas las venideras generaciones de los hombres!»[19].
La vivencia que el ilustrado tiene de su propia realidad es distinta de la que tenía el hombre agustiniano, el cual afirmaba un «límite actual» en su razón que, al sentirse como razón finita, se vivía no como una mera «insuficiencia psicológica» (susceptible de ser completada indefinidamente), sino como «insuficiencia ontológica», únicamente completable y perfeccionable por una instancia superior que no es la propia.
No parece, pues, seriamente discutible la tesis de que en el subsuelo de la idea de progreso total hay un componente teológico, transformado en un antropocentrismo que exalta la razón humana como poder salvador[20].
*
Sobre un progreso ilimitado
Pero examinemos la tesis progresista en sí misma. Hay en ella dos aspectos que conviene destacar: el carácter ilimitado y el carácter automático del progreso.
Por lo primero, se dice que el progreso será ilimitado, según una ley de la perfectibilidad indefinida del hombre, ley que presuntamente domina la historia de la humanidad. Con esta ley se pretende identificar lo ilimitado con lo infinito, en dos planos: el subjetivo de la constitución ontológica del hombre y el objetivo de la meta a que se puede tender.
Ahora bien, el hombre, como sujeto –tanto en su ser como en sus facultades– es finito y limitado, no pudiendo recibir una perfección infinita e ilimitada: su culminación perfectiva ha de ser siempre finita. Es cierto que el hombre, a diferencia del animal, está abierto a todas las cosas y por eso es superior a los animales. Pero no puede rebasar los límites de su finitud. Dicho de otro modo, su enorme perfectibilidad tiene un límite preciso.
De otro lado, el avance que el hombre puede hacer ha de ser medido o compulsado con el ideal, con la meta que sirve de término a su movimiento perfectivo. Ese término es el objeto que ha de llenar su perfectibilidad, el fin que atrae hacia sí las aspiraciones humanas, el principio generador del movimiento hacia la perfección.
Pero en general los ilustrados se ahorran esfuerzos para indicar el fin u objeto de dicho proceso de perfección. En consecuencia, tendríamos un movimiento que comienza y avanza sin objeto, sin meta. O sea, avanza sin saber hacia dónde, de modo ininteligible, caóticamente: sin orden ni finalidad.
Mounier, en La petite peur du XXe Siècle, se pregunta si alguien puede comprender razonablemente qué puede querer decir un progreso indefinido, «sin finalidad, empujado por el automatismo de la materia o por las variaciones fortuitas de la evolución». Y se responde que hablar de progreso, «sobre estas bases, son ganas de hablar»[21].
*
¿Es automático el progreso?
El segundo problema se plantea en torno al carácter automático del progreso, en virtud de que éste necesariamente abarca todos los órdenes (científico-técnico, socio-político, cultural-moral).
a) En lo referente al orden científico y técnico hay que señalar el innegable progreso en la transformación del mundo, o mejor, en el dominio de la naturaleza, la cual sirve cada vez mejor a las necesidades humanas. La medicina, la ingeniería, las comunicaciones manifiestan un progreso ascendente. Es más, este progreso científico y técnico es imparable: las reglas técnicas no incluyen a su vez una regla que las detenga. Y por ello muestran un carácter preocupante. Karl Löwith habla incluso de la peligrosa fatalidad del progreso: el progreso que sirve a la liberación de coacciones de la naturaleza «marcha hacia adelante de manera imparable, no podemos detenerlo ni invertirlo»[22]. Además, este mismo fenómeno manifiesta aspectos retrógrados claros, en sus consecuencias biológicas alarmantes, desde la manipulación genética a la producción de elementos cancerígenos e, incluso, al peligro de destrucción nuclear de alcance mundial.
b) También en el orden socio-político parece que se ha dado progreso. Se ha superado la esclavitud del mundo antiguo y renacentista, se ha conseguido mayor libertad política, se extiende cada vez más la lucha por el respeto hacia los derechos del individuo: se articula el derecho al trabajo con el derecho a la seguridad social en la vejez y en la enfermedad, se reconoce el derecho de libertad de opinión, reunión y educación…
Sin embargo sería pueril enfocar aisladamente, microscópicamente, fenómenos de la vida pasada que hoy han quedado superados. El componente político mundial obliga a realizar apreciaciones macroscópicas. Y en este caso, lo que para la democracia de Europa occidental y de Norteamérica vale de modo positivo, para el régimen comunista de China –por no citar sino un ámbito político– es tenido como un disvalor, como un retroceso. Un sistema totalitario –donde se diera– masacra sistemáticamente los derechos, aunque se disfrace con el término de democracia. ¿Qué puede significar entonces este término en un régimen totalitario y en un régimen liberal? La esclavitud en el mundo medieval podría quedarse, comparada con otros fenómenos socio-políticos modernos, en una simple anécdota.
Y lo que es más grave, ¿queda el respeto a la dignidad humana completamente garantizado con el simple reconocimiento de unos derechos políticos formales? ¿Cómo se puede, por ejemplo, hablar del derecho de opinar y de educar, si se niegan sistemáticamente las condiciones materiales o económicas que lo hacen realmente posible? A medida que el orden tecnológico invade la sociedad (liberal o totalitaria) el hombre se ve empujado a convertirse en pieza de máquina, en ser anónimo, privado de apelaciones personales.
Pero, entonces, ¿no puede haber progreso en la vida social y política? Desde luego que sí: mas sólo en la medida en que la vida social se armonice o adecúe a las normas que dimanan del orden objetivo del ser humano.
c) En fin, ¿se da progreso en el ámbito cultural? Aquí debemos reconocer que tras curvas ascendentes de verdadero humanismo, logros culturales, manifestaciones espirituales de primera magnitud (como en la Atenas del siglo IV a. C. o en la Florencia del siglo XV), suceden curvas descendentes de oscuridad y abandono. El movimiento ascensional no es aquí constante. Dice Ranke: «En la medida en que podemos seguir la historia, hay que aceptar un progreso absoluto, un ascenso decisivo, en el ámbito de los intereses materiales, en el cual, a menos que se produjese una inmensa transformación, ya no puede producirse retroceso alguno: pero, en el aspecto moral, no es posible apreciar progreso alguno. Naturalmente, las ideas morales pueden progresar extensivamente y se puede sostener en un respecto espiritual que, por ejemplo, las grandes obras que han producido el arte, la literatura son disfrutadas en la actualidad por una masa más grande que antes: pero sería ridículo pretender ser un épico más grande que Homero o más grande que Sófocles»[23].
Y es que mientras se mantenga la «condición humana», –que, con evidentes aspectos de altruismo y sacrificio, incluye también ambiciones, soberbia, avaricia, apetito de placeres– habrá que podar las ilusiones sobre la erradicación total de la injusticia, la violencia, el dolor físico y moral. El progresismo exagera la diferencia entre época actual y pasada y subraya que con el tiempo las transformaciones de las condiciones de vida (técnica, médica, económica) dan lugar a «hombres nuevos». Simplemente confunde el progreso que las ciencias físicas y antropobiológicas experimentan –en la medida en que van conociendo más exactamente sus objetos– con el presunto «cambio objetivo» del hombre. Pero en esencia el hombre no cambia, y por ello está siempre abierto a las mismas fuentes de felicidad y expuesto a los mismos peligros morales: tan homicida es Caín con un guijarro, como el moderno atracador con una pistola. Si el «hombre moderno» universal no existe, tampoco puede ser norma a la que debamos conformarnos.
Por otra parte, ¿acaso las pequeñas culturas (vinculadas a etnias o a comarcas) no están desapareciendo en aras de una cultura mundial unificada? El progreso tecnológico no acompaña, ni mucho menos es motor, del progreso cultural. Las costumbres morales actuales –la invasión e imposición de la pornografía, la institución de la sodomía como modo de vida equiparable al familiar, la desvalorización social de la vida conyugal de carácter matrimonial, la promoción utilitaria de la calidad de vida, entendida como simple confortabilidad, etc.–, son síntomas suficientes como para hablar de un proceso alarmante de deshumanización.
No es vano el diagnóstico que Gabriel Marcel trazara en su libro L’homme contre l’humain. Si en la esfera de la cultura y de la moralidad objetivas (expresadas en las costumbres sociales) no se puede decir que haya automáticamente progreso, ¿dónde localizar la verdadera esfera del progreso? En la cultura y la moral subjetivas, o sea, en el curso de la persona individual, en cuanto ésta procura mejorar el modo de vivir los valores morales, se compromete con ellos y estabiliza con firmeza su actitud ante ellos. Sólo si se mantiene y continúa esta actitud hay verdadero progreso. Estos ideales o valores son como la meta inmutable perdurable –ella no cambia– hacia la cual se polariza nuestro cambio, el cual se convierte en un crecimiento moral.
Un cambio hacia disvalores no es progreso, sino un acontecimiento retrógrado.
Con estas palabras no se quiere decir que no haya progresos o que no se pueda progresar. Sólo se quiere mostrar que el llamado progreso no es automático, ni el proceso histórico es siempre un movimiento hacia lo mejor. Que lo sea depende siempre de la voluntad humana, de un acto libre en el tiempo, propio de los individuos, y no tanto de la sociedad.
[1] E. Breisach, «Two New Histories», 148-155.
[2] Johann Wolfgang Goethe nació en Frankfurt el 28/8/1749 y murió el 22/3/1838. Entre 1773 y 1775 escribe las escenas del Urfaust o Fausto primitivo.
[3] 1224-1229.
[4] 1230-1237.
[5] 1828-1833.
[6] 2038-2039.
[7] 3282-3292.
[8] 1334-1344.
[9] 1579-1605.
[10] 1607-1626.
[11] 1698-1700:Werd’ ich zum Augenblicke sagen: verweile doch! du bist so schön!
[12] Ernst Troeltsch, Aufsätze, 7.
[13] 6239-6256.
[14] 6239-6256.
[15] 6985-7004.
[16] Leopold von Ranke, Sobre las épocas de la historia moderna, 75-78.
[17] M. García Morente, Ensayos sobre el progreso, 29-45.
[18] M. García Morente, Ensayos sobre el progreso, 49-70.
[19] C. Vellay, Discours et rapports de Robespierre, 155.
[20] E. Mounier, Oeuvres, 1962, III, 404.
[21] E. Mounier, Oeuvres, 1962, III, 405.
[22] Karl Löwith, «Das Verhängnis des Fortschritts», 28.
[23] L. von Ranke, Sobre las épocas de la historia moderna, 78.


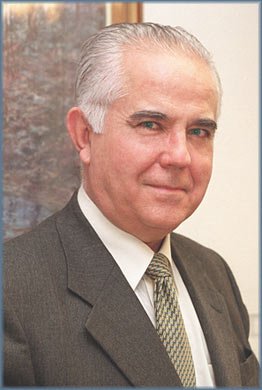 Este es un blog del
Este es un blog del  Historia y metahistoria
Historia y metahistoria Persona y sexualidad
Persona y sexualidad Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia
Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad
Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad Hombre e historia en Vico
Hombre e historia en Vico Derecho a nacer
Derecho a nacer Existencia y nihilismo en Jacobi
Existencia y nihilismo en Jacobi Derecho e historia en Kant
Derecho e historia en Kant
Deja una respuesta