
Paulino Vicente (1900-1990): “De andecha”. La andecha consiste en un trabajo personal, voluntario y gratuito que expresa una reciprocidad equilibrada: “Hoy por ti, mañana por mí”. La andecha se inscribe entre los trabajos que responden a lazos familiares, de amistad o vecindad. El pintor capta con especial finura el espíritu de la andecha a través de unos personajes normales. Dos generaciones palpitan en un ambiente labriego, siendo el muchacho el que recibe la tradición agrícola y las costumbres de sus padres y abuelos.
1. Aspectos de la tradición
Desde el punto de vista real, la historia es entrega, tradición. ¿Qué significa esto?
Pueden distinguirse en la tradición dos aspectos: el ontológico y el psicológico, según los cuales ha de hablarse respectivamente de tradición fundante y de tradición consciente. La tradición fundante es la dimensión objetiva que expresa la instalación del hombre en un estilo de vida y la continuidad dentro de la comunidad de lo transmitido; su valor es ontológico, o sea, formal y existencial, como presupuesto indispensable del hombre y de la cultura, los cuales no son posibles sin tradición. La tradición consciente expresa la conciencia que el individuo tiene del proceso de heredar, o sea, la percatación de que los contenidos habidos son heredados, de modo que el individuo se considera como eslabón vital unido con generaciones anteriores. Hablemos ahora de la primera.
Lo que determina a un sujeto individual en su identidad social, en su distinción de otro hombre, es un principio de unidad (tanto en el espacio como en la acción) y un principio de continuidad[1], ofrecido éste en la memoria profunda; de modo que, como dice Unamuno, la memoria es al individuo lo que la tradición es al pueblo: «La memoria es la base de la personalidad individual, así como la tradición lo es de la personalidad colectiva de un pueblo»[2].
Todo lo que, como suceso histórico, ha sido vivido afectiva o intelectualmente se deposita silenciosamente en el hondón del alma, y allí se organiza a oscuras como hábito, como posesión estable. Se trata de un proceso de sedimentación constante, aunque lenta y tamizada, de la realidad en nuestra intimidad. Este poso se convierte en un contenido durable, agazapado en los sucesos cotidianos. Lo que fue quizás acto reflejo es ahora espontáneo. Y se organiza, habitualizado, contribuyendo a crear un fondo continuo en forma de actitudes y creencias permanentes para nosotros. Por esta entrega o «tradición» se origina la personalidad intrahistórica, la cual aflora a su vez hacia el exterior. «Tradición, de tradere, equivale a «entrega», es lo que pasa de uno a otro; trans, un concepto hermano de los de transmisión, traslado, traspaso. Pero lo que pasa queda, porque hay algo que sirve de sustento al perpetuo flujo de las cosas»[3].La tradición, pues, desde un punto de vista ontológico, manifiesta dos momentos estructurales: en primer lugar, instala al nacido en un estilo, en una forma de vida (incluso el hecho de que los padres lo dejen abandonado en un desierto es una instalación en una forma de vida: el hombre nace necesariamente dentro de un estilo de vida). En segundo lugar, la tradición es continuación en el estilo de vida. Al nacido se le entrega algo por los progenitores, a saber, el estilo, pero ese estilo, por ser entregado –como dice Zubiri–, muestra una continuidad.
No es infrecuente toparse con la idea de que la acción transformadora del hombre concluye en el individuo y no se transmite en el tiempo de generación en generación. La dinámica de mutaciones comenzaría entonces «ab ovo» en cada sujeto: la acción carecería de dimensiones de continuidad. Contra este tipo de opinión alzó varias veces su voz Ortega y Gasset[4]. Efectivamente la acción transformadora del hombre tiene continuidad. La mutación que hay de una época a otra implica un ligamen ontológico, que es la tradición.
Tradición es la línea de la transmisión de los caracteres adquiridos por libertad, es la continuidad del proceso operativo específicamente humano, en virtud de la cual se lega al futuro algo que pervive, una vez desaparecido quien lo creó: el pasado es así un legado, del que el hombre puede disponer.
En la tradición entran tres elementos fundamentales, a saber: el sujeto que entrega, el que recibe y lo entregado mismo. Lo entregado se nombra también con el mismo término de «tradición»: los latinos lo llamaban «traditum», cuando lo miraban desde el sujeto receptor, y «tradendum», cuando lo miraban desde el sujeto transmisor. Lo «traditum» es todo lo que en el ámbito de la existencia humana aparece como posibilidad apropiada o elemento posibilitante: un conocimiento, un principio jurídico, una canción o un uso.
Los sujetos que se conectan en la tradición pueden ser individuos o generaciones. En cualquier caso no están en relación de influjo mutuo. La tradición no es un fenómeno de ida y vuelta, o en el que quepa la reciprocidad. En la tradición no hay un intercambio de ideas, opiniones o usos. Por lo mismo, no es la tradición un diálogo (o conversación): pues, aunque hubiera diálogo, éste no constituye la esencia de la tradición. Finalmente, por ello mismo, no es la tradición un fenómeno que puede absorberse en el de educación; en la educación hay un encuentro dialógico en el que el discente recibe algo del docente. Pero el que en la tradición percibe no habla propiamente con el otro: simplemente oye y recibe: queda instalado en un estilo de vida; sólo habla el que entrega. En el diálogo los dos interlocutores son al mismo tiempo, aunque la respuesta sea siempre posterior a la pregunta; mas, en la tradición, el receptor se comporta formalmente como miembro o representante de una generación posterior[5]. Este aspecto de continuidad es constitutivo de la tradición.
*
2. La conducta libre
Tanto la entrega como la recepción –esas dos dimensiones de la tradición– son posibles por la libertad. Asimismo, todos los «tradita» tienen en común la cualidad de poder ser recibidos en el marco de una libertad, cuya índole explicaremos.
La libertad es aquí entendida en su triple sentido: como libertad fundamental, como libertad de arbitrio y como libertad moral. La primera es la indeterminación o abstracción en que el hombre se encuentra respecto de suspropias necesidades naturales; la segunda es la propiedad de libre elección que nos hace ser dueños de nuestras decisiones; la tercera es el efecto o resultado de una volición deliberada, algo que el hombre mismo elige: es la libertad que el hombre activa y libremente se da[6].
Veremos que estos tres sentidos se implican en la tradición y, por lo tanto, en el hecho histórico.
Para entender la relación de la tradición con la libertad fundamental, conviene comenzar comparando la conducta humana con la conducta animal, pues sólo en el hombre se da la tradición.
A través de las investigaciones llevadas a cabo sobre la relación que el animal guarda con su entorno, puede concluirse que el organismo animal está especializado, adaptado unívocamente a una porción del medio, llamada perimundo (Umwelt) por Uexküll.
El perimundo no es traspasable por el animal, puesto que sus sensaciones no lo ponen en contacto con un mundo objetivo, sino con unas señales o disparadores («Auslöser»). El animal, en tanto que posee esquemas de acción instintivos, responde infaliblemente; y en tanto que posee esquemas de captación, selecciona automáticamente, como a través de un filtro o red, lo que de la circunstancia le interesa.
Pero adviértase que el perimundo no es lo que el animal selecciona de un mundo que fuese previa y universalmente conocido por él; como si para el animal las cosas estuviesen dotadas de cualidades generales, de entre las cuales pudiese elegir unas cuantas. Para el animal sólo existe lo que se refiere a sus órganos e instintos: lo demás no existe para él, pues únicamente cataliza a través de sus órganos lo que tiene significado biológico.
Así, la respuesta no es dada propiamente por el animal, sino por la especie: ésta es como un gráfico, en el que se inscribe todo lo que se puede percibir.
De ahí que las mismas cosas tengan distintas valencias en distintos recortes del perimundo, incluso para un mismo animal; las cosas carecen para él de identidad objetiva. Por eso el animal acoge una pregunta del perimundo cuando puede escucharla; y su respuesta agota tal pregunta. Recordemos tres ejemplos: la araña hembra devora al macho después del apareo. Antes del apareo, el macho emite características eróticas; después, emite sólo características culinarias. La garrapata hembra tiene tres sentidos: el de la luz, el del olfato y el de la temperatura; con el de la luz se orienta hacia una rama; con el del olfato y el de la temperatura se informa cuando pasa debajo de la rama un animal de sangre caliente, sobre el cual se deja cae para chupar su sangre. La lagartija capta sólo el leve ruidillo del follaje, pero no se inmuta por un pistoletazo. En los tres casos, el animal reacciona tan sólo a los estímulos adecuados a su organización biológica, estímulos que, por otra parte, son un empobrecido recorte de la riqueza objetiva del medio.
Comparado con el animal, como ha dicho Scheler, el hombre no tiene perimundo (Umwelt), sino mundo (Welt), está orientado al objeto por el objeto mismo, sea de modo cognoscitivo, sea sentimental o volitivo: está rodeado de objetividades estrictas[7]. Desde esta comparación, cabe afirmar que al hombre le faltan los instintos que le dicten en cada caso cómo ha de comportarse en una situación[8]. La conducta del hombre en el mundo no es automática, sino una actuación optativa, la cual supone que el mundo se da objetivamente, o sea, tal como es, por encima de conexiones vitales; además, el mundo se le da universalmente, mantenido a lo largo del tiempo y del espacio[9].
*
3. La apertura del hombre al mundo
La antropología moderna intenta explicar esta apertura del hombre al mundo mediante la idea de la no-especialización. En efecto, el animal, en todos sus órganos y conductas, está especializado al perimundo como la llave a la cerradura; al hombre, en cambio, la naturaleza no le dicta orgánica o instintivamente cómo debe conducirse. Esta apertura o no-especialización ha sido interpretada fundamentalmente de dos maneras: como manifestación de un déficit y como expresión de una plenitud.
*
a) La no-especialización como déficit
Ya los medievales conocían una teoría, que Santo Tomás formula así: «Es perfecto aquello a lo que nada le falta. Ahora bien, el cuerpo humano carece de más cosas que los cuerpos de los demás animales, los cuales poseen para su protección la piel y las armas naturales que faltan al hombre. Luego la disposición del cuerpo humano es la más imperfecta»[10].
Modernamente ha tenido fortuna la susodicha teoría, conectada a la hipótesis de la evolución. En concreto Bolk sostuvo que la forma de constitución humana tiene carácter fetal, o si se quiere, se parece más a los embriones de los póngidos y a los jóvenes monos (que muestran características menos pitecoides y más humanas) que a los monos adultos. Y es que hombre y mono actuales no provienen de un antecesor simio, sino de un antecesor común no tan especializado.
Gehlen, siguiendo a Bolk en parte, afirma que el hombre es un ser abierto al mundo y que, por esta apertura, se diferencia esencialmente del animal, que está adaptado al perimundo. ¿A qué se debe esta apertura al mundo? A un hecho negativo, a una carga, a una imperfección. El hombre es un «ser deficitario» («Mängelwesen»), un ser no terminado, ni fijado todavía («noch nicht festgestellt»). La tarea fundamental de este ser tan imperfecto consiste en permanecer vivo, en mantenerse en la existencia. Pero ¿cómo es capaz de vivir un ser deficitario, un ser físicamente indigente, carente de una mínima adaptabilidad al perimundo?
Su carácter inmaturo le impone el ser tarea para sí mismo, situación que cumple mediante la acción. Para mantenerse en la existencia debe actuar; y para actuar tiene que conocer. El conocimiento es una posibilidad que el hombre saca de sí mismo, en la medida en que tiene que actuar: no es anterior o posibilitante de la acción. «En contraposición a todos los animales mamíferos superiores, el hombre está determinado morfológicamente por deficiencias que, en estricto sentido biológico, se definen como falta de adaptación al medio, falta de especialización, primitivismos, es decir, determinaciones que definen un ser rudimentario y esencialmente negativo. Su cuerpo carece de la natural protección capilar. Le faltan órganos naturales de defensa y, también, una adecuada constitución corporal para la fuga. La mayor parte de los animales le superan en agudeza de sentidos, la falta de verdaderos instintos le somete a un constante peligro de muerte, y durante la infancia necesita de una protección incomparablemente larga. Con otras palabras, dentro de condiciones normales y vinculado al suelo (no arborícola), en medio de agilísimos animales con dotes para la fuga y de las más peligrosas fieras, hace tiempo que el hombre habría sido exterminado»[11].
La apertura al mundo no entraña un contenido positivo. La deficiencia es lo primario o lo más elevado; lo negativo es el fundamento; lo intelectual es sólo secundario, la compensación de la deficiencia. Pero, ¿cómo puede de la deficiencia sacar fuerzas de flaqueza?, ¿cómo el vacío puede ser productivo de actitudes? Sólo puede hablarse de déficit allí donde existe una «exigencia» no cumplida. La pérdida de la visión en un perro es indudablemente una deficiencia, pues por sus estructuras exige el pleno desarrollo de la vista; pero la ausencia de los ojos en un topo no es en modo alguno una deficiencia, pues por su estructura el topo no exige la vista: su perimundo no es de colores, de claridades o contrastes visuales, sino de aspectos táctiles. ¿O es que Gehlen pretende decir que el hombre es deficitario porque sus estructuras exigen llegar a ser un animal?
*
b) La no-especialización como suficiencia
Que el hombre tenga exenciones adaptativas ha sido reconocido desde siempre: «a natura nudus institutus», afirmaba Santo Tomás[12]. Para explicar esta desnudez, Gehlen recurre a la mera forma visible y la entronca con una deficiencia.
Mas lo que Gehlen llama «carencia», ¿no se derivará acaso de disposiciones internas positivas? Si el hombre tuviera lo que Gehlen dice que le falta, quedaría detenido en su proceso de desarrollo. La naturaleza no es para el hombre una madrastra, sino una sabia madre que le ha dado un principio interno, una forma, distinta de la que rige al animal. La no-especialización no es una falta, sino la expresión normal de un principio por cuya virtud no se necesita la especialización, o para el que la especialización sería un estorbo. El despliegue de tal principio no es una indemnización o compensación de deficiencias biológicas. Así, pues, la inespecialización es el correlato necesario de un principio que transciende hacia el mundo y se llama espíritu: de ahí que los órganos del hombre tengan una aplicación muy variada.
La tesis antropobiológica de Portmann ayuda a entender lo dicho. Indica este autor que así como los animales nacen prácticamente equipados, maduros, el hombre necesita para lograr una madurez parecida un período de 20 años[13]. Es fisiológicamente natural para el hombre nacer prematuramente. Los mamíferos superiores alcanzan ya en el útero materno la evolución que el hombre realiza en el primer año de vida. El hombre es un parto prematuro. La extremosa lentitud de su maduración contrasta con la celeridad de crecimiento del cerebro y del cuerpo humano en el primer año de vida. En este primer año, la velocidad de desarrollo sigue siendo la misma que tenía cuando era feto. Pero ya la placenta nutricia no le ofrece aquella seguridad de alimento y protección. Se ve dramáticamente obligado a continuar creciendo con igual celeridad que en el útero. Pero en este primer año el niño puede desarrollar nada menos que las cualidades que le hacen hombre (marcha erecta, manipulación y distinción de objetos, esbozo de palabra) gracias a que sus padres lo amparan. He aquí el profundo significado antropológico de la retardación.
El hombre no es tan desvalido como el nidícola nato; en el roedor la mielinización comienza después del nacimiento; en el hombre comienza en el noveno mes de vida intrauterina y ya está muy desarrollada en el momento del parto: los nervios y los órganos de los sentidos están entonces muy avanzados. Gracias a esta circunstancia de ser un producto prematuro, el hombre tiene una gran capacidad de ser modelado por su ambiente maternal. Pues está ordenado anatómica y fisiológicamente a una conducta específicamente humana por un contacto social.
Según todos los criterios biomorfológicos debiera permanecer como unos doce meses más en el seno materno. Y no está todo ese tiempo porque en él hay instancias que rebasan el nivel de los simios. Su primer comportamiento es ya comportamiento cultural. Lo mismo hay que decir de su maduración somática y psíquica, que dura 19 años[14].
Al sentar Portmann la tesis de que el hombre es un «prematuro fisiológico», corrobora que el mundo humano se va adquiriendo por la tradición.
Al carácter plástico de la organización humana no llamó Santo Tomás «prematuridad» deficiente. Utilizó un término más adecuado: «teneritudo», la cualidad de ser tierno y delicado, cualidad que es propia del niño. Pues bien, así dice el Aquinate: «Los cuernos y uñas, armas propias de algunos animales, la consistencia de la piel, la profusión de pelos o plumas que cubren a otros, demuestran la abundancia de elementos terrenos que no se concilian bien con la índole proporcionada («aequalitati») y tierna («teneritudine») de la complexión humana. Por ello no le pertenecían estos elementos, y en su lugar tiene la inteligencia y las manos, de las cuales puede servirse de mil maneras para buscarse las armas, vestidos y demás elementos necesarios para vivir»[15].
Gehlen afirma que el cuerpo deficitario se va construyendo un alma de compensación: el alma es resultado de la acción. Pero ¿no cabría plantearse la cuestión de si no será más bien el espíritu el que se construye un cuerpo? De responder afirmativamente habría que aceptar también que el espíritu no es simple complemento, sino determinante del cuerpo, infiltrado en éste para disponerlo conforme a las exigencias de su principialidad. Con un estilo lapidario y sobrio sentencia Santo Tomás esta cuestión, afirmando que «el cuerpo humano tiene una óptima disposición, la conveniente a tal forma y a tales operaciones […]. Pues el fin próximo del cuerpo es el alma racional y las operaciones de ésta»[16].
El hombre carece de especialización tanto desde el punto de vista de su conocimiento y de su voluntad (que son facultades abiertas a la verdad y al bien universales), como desde el punto de vista de la conducta (ya que no tiene un equipo instintivo que le determine a aplicar o a interrumpir sus facultades). Porque «el alma intelectiva, al poder comprender el universal, tiene capacidad para lo infinito. Por eso no podía la naturaleza imponerle determinadas apreciaciones naturales, ni tampoco determinados medios de defensa o abrigo, como a los otros animales, cuyas almas tienen percepciones y capacidades determinadas a lo particular. Pero en su lugar, posee el hombre de modo natural la razón y las manos, que son el órgano de los órganos, ya que por ellas puede preparar variedad infinita de instrumentos en orden a infinitos efectos»[17].
Porque si nos fijamos en la mano del hombre, tendremos que decir, con Heidegger, que, lejos de ser inespecializada, es más bien omniespecializada[18]. Por tanto, la inespecialización es negativamente sólo falta de determinación unívoca y fija; pero positivamente es libertad, pues el hombre está libre de instintos y es libre para determinarse; que son los dos sentidos, el fundamental y el psicológico que la libertad tiene, y sobre los cuales se funda la libertad moral.
*
4. Libertad fundamental y tradición
Por libertad fundamental (o libertad transcendental, en terminología de Kant y Heidegger) hay que entender la indeterminación en que el hombre está respecto de sus propias necesidades naturales, precisamente por la apertura transcendental de la inteligencia y de la voluntad a la verdad y al bien universales.
Esta libertad hace posible la amplitud indefinida del horizonte de las necesidades humanas, frente al estrecho repertorio de las necesidades del mero animal. Así, sentir hambre es necesitar comer algo, pero esta necesidad no le señala al hombre lo que hay que comer: frente a ésta y otras necesidades similares el hombre tiene la capacidad de autodeterminarse. Precisamente porque no está determinado previamente a una o a un grupo de ellas.
No significa esto que el hombre no esté mediado por circunstancias materiales, sino que puede transcenderlas. Tampoco se indica con la noción de «libertad fundamental» que el hombre carezca de una necesidad natural de ordenar el uso de los medios con que cuenta para subsistir, sino que la ordenación de dicho uso no es meramente natural, pues se trata de una necesidad indeterminada o abstracta. Es necesario y natural que el hombre tenga que hacer ordenaciones, pero no es necesaria la forma de ellas: el hombre tiene que determinarla.
Por lo mismo se puede adelantar ya que la tradición es necesaria en cuanto al ejercicio, pero no lo es en lo que atañe a la especificación de sus contenidos, aunque unos tengan más perdurabilidad que otros. El hombre es necesariamente «tradicional», aunque sea él mismo quien puede configurar libremente la «tradición».
De esta simple observación puede concluirse ya la inviabilidad del «materialismo histórico», pues el quehacer humano no se vincula necesariamente a unos procesos materiales determinados y fijos: es libre. Pero también es inviable el «antimaterialismo histórico» puesto que el hombre tendrá siempre relación con algo material, aunque esa relación no esté determinada unívocamente a una sola y misma cosa.
De manera que el hombre no está de suyo limitado a ningún elenco concluso de necesidades ni de medios para satisfacerlas. Esta falta de limitación no es una deficiencia, sino positivamente una apertura de la actividad humana a las necesidades y a los medios más diversos y expresa la libertad fundamental del hombre, en el sentido de una irrestricta amplitud de posibilidades.
La libertad fundamental constituye una condición imprescindible que posibilita la libertad psicológica o de libre arbitrio, el cual no es más que la propiedad que la libre elección tiene de hacernos dueños de nuestras decisiones. La actividad humana sobresale por encima de la acción instintiva necesitante, no libre, aunque esté ligada a una cierta necesidad. En virtud de la libertad de arbitrio, el hombre domina ciertos actos suyos y se vive a sí propio como el origen de ellos, no tan sólo como el escenario en el cual se ejecutan.
Por último la libertad moral es el efecto o el resultado de una volición determinada, algo que el hombre mismo elige: libertad esencialmente humana, por ser el mismo hombre quien activa y libremente se la da; no está dada con la índole específica del hombre, sino que es un bien que éste puede conquistarse. El hombre posee de manera innata la capacidad de elegir; a ella podemos añadirle el hábito de usarla correctamente. Tenemos capacidad para ello; luego actualizar esa capacidad, o poseer dicho hábito, es un bien para el hombre, puesto que para él es un bien el recto uso de su capacidad de elegir. La libertad moral se adquiere contando con la libertad de albedrío y es una estabilidad o permanencia, o sea, tiene la índole de un hábito, el cual expresa un valor positivo y perfectivo del hombre. Todas las virtudes morales proporcionan esa libertad moral.
Dado que tanto la libertad moral como la de arbitrio se fundan en la libertad fundamental, para el caso del hecho histórico vamos a considerar esta última.
Dijimos que el animal es gobernado por los instintos fijos de su especie, heredable biológicamente, y su conducta no varía cuando es cuidado por seres de distinta especie. Pero el gobierno del hombre, por ser transcendentalmente libre, no se debe a los instintos; esto no quiere decir que, cuando es pequeño, su conducta carezca de régimen; pero el régimen en cuestión no es el del instinto, sino el de las opciones y creaciones de quienes lo cuidan: modos de hablar, vestir, habitar, pensar y sentir van gobernando su conducta. O sea, se rige por los modos o las formas de estar en la realidad los humanos, formas que fueron elegidas por los antepasados y, al conservarse, posibilitan incluso biológicamente al nacido para vivir. Tales creaciones no se heredan biológicamente; aunque sí se heredan de otro modo. A esta herencia no biológica se llama tradición.
El orbe de creaciones intelectuales, morales, o de cualesquiera otra índole, se transmite a las nuevas generaciones, posibilitando su conducta[19]. A tales creaciones, en tanto que instalan al nacido en una forma de realidad, se les puede llamar estilos de vida. Lo que la tradición transmite no son esquemas instintivos específicos, sino estilos de vida, «formas de estar en la realidad» (Zubiri). La transmisión genética no instala plenamente en la vida al nacido. La instalación equivale a hacerse cargo de la realidad. Por la sola transmisión genética el nacido no se hace cargo de esa realidad a la que queda abierto. La instalación ocurre, pues, por libertad. Libertad que se dirige no a una cosa en concreto, sino a un modo de estar en realidad (Zubiri), a una figura de realidad (Ortega), a un estilo de vida (Rothacker, Spranger). Con las cosas elegidas se determina el estilo.
Mi constitución genética no permite que sea una sola determinación la posible de elegir. «Un» estilo no es genéticamente transmisible, pues la dotación genética que tengo me deja abierto a la realidad irrestricta. El niño, que nace dotado de una libertad fundamental o transcendental, no puede usar todavía de su libertad de arbitrio. No obstante, como no nace determinado o fijado como el animal, tiene que comenzar siendo determinado por el estilo de los padres, estilo –este sí– que fue en parte objeto de opciones libres; desde esta determinación, lo acogerá, lo transformará o lo rechazará.
La tradición es tanto el acto mismo de la entrega como el producto entregado. La necesidad que el hombre tiene de verse sometido a la entrega de estilos de vida debe llamarse historicidad.
*
5. Instinto, razón, tradición
Con el cambio externo de las circunstancias, no tiene el hombre que cambiar su especie biológica –cosa que ocurre con los animales por mutación genética–: lo que él tiene que cambiar es su estilo de vida. En lugar de las variaciones animales están los estilos de vida, las formas de estar en la realidad. Por eso, el hombre es el ser que se extiende sobre toda la tierra, pues se ajusta a todas las condiciones; mientras que la extinción de las especies animales sobreviene cuando las conductas estereotipadas no se ajustan ya a las nuevas condiciones.
La tradición es algo exclusivamente humano. Esto lo han reconocido muchos contemporáneos, por ejemplo Toynbee[20]. Este autor ve la grandeza de la tradición en su modificabilidad: «ésta es tan necesaria a la naturaleza de la tradición, como esencial es la fijeza a la naturaleza del instinto»[21].
Sin embargo, el hecho de que la tradición sea exclusivamente humana no debe llevar a ver en ella la raíz específica por la que el hombre se diferencia del animal. Esta raíz es justamente la razón en sentido amplio, o sea, la facultad espiritual de conocer y querer todas las cosas; ella origina la libertad trascendental, de la cual es expresión la abierta estructura psicosomática del hombre; ella hace posible también la tradición. De no reconocer este principio fontal, se hace imposible explicar el fenómeno de la tradición como entrega que se hace dentro de un ámbito no delimitado por el estrecho esquema del instinto. Ese ámbito constituye el objeto formal de la razón espiritual, en el cual se mueve la libertad fundamental del hombre.
Precisamente Leszek Kolakowski enfatiza de tal suerte la distinción entre razón y tradición que acaba haciendo de la razón un órgano común a las especies animales en general, incluido el hombre. La tradición queda entonces convertida en el elemento específico diferenciador de lo humano. «La razón –dice Kolakowski– es la facultad de reunir y seleccionar información sobre el mundo y de aplicarla prácticamente. La tradición es el cuadro en el que los valores son conservados y entregados. La facultad de adquirir nueva información sobre el mundo y de aplicarla prácticamente no es una propiedad específicamente humana, sino la propiedad de cualquier sistema nervioso. Lo específicamente humano es, por el contrario, la capacidad de acumular nueva información por medio de generaciones y de trasmitirla a las siguientes. Los animales no son capaces de transmitir el saber que se han apropiado individualmente a su descendencia o a otros individuos. El lenguaje y la escritura posibilitan que se pueda acumular el saber y que cada generación pueda hacer suyos los bienes de información de las generaciones precedentes en una forma abreviada. Sólo así la razón se convierte en una facultad humana, en el sentido de que los resultados de su trabajo se capitalizan en el género humano»[22].
Este enfoque de Kolakowski lleva derechamente al relativismo cultural y gnoseológico: la razón sería un órgano incapaz de cribar u orientar la tradición y de establecer una escala de valores con vigencia suprahistórica[23]. Aparte de este grave reproche que se le debe hacer a Kolakowski, tanto él como Toynbee han puesto de manifiesto que por la tradición la vida del hombre no empieza nunca desde cero; porque desde su nacimiento se encuentra el hombre en un estilo de vida, el de su respectiva comunidad, el cual le marca un rumbo determinado[24].
Por su constitución psico-orgánica, el hombre no tiene perimundo, sino mundo: está abierto a la realidad, en la cual tiene que estar mediante un estilo de vida; está apoyándose en el estilo transmitido para aceptarlo o rechazarlo. El «estar apoyado» constituye el «ser tradicional» del hombre, o si se quiere, la historia como tradición. Contando con ella el hombre no empieza desde el principio para orientarse en la vida, sino que comienza montado en las inquisiciones y decisiones perpetuadas por tradición: nos es natural ser históricos, y en nuestra vida hay menos cosas basadas en la predisposición natural que en el uso acuñado históricamente[25].
*
6. El estilo de vida
Aquello a lo que de hecho la vida está abierta es el estilo, la forma de estar en la realidad por opciones. La instalación en «un» estilo de vida no acontece por transmisión genética, sino por tradición, puesto que dicha instalación es entrega o legacía de opciones. Lo importante, empero, no es aquí el contenido de la tradición, sino el ser mismo de la entrega, en virtud del cual la vida humana no comienza de cero, sino que está montada sobre el estilo legado (Zubiri). Dicha entrega es necesaria, pues sin ella tampoco hay vida humana plena, en su dignidad moral. Desde este punto de vista lleva razón Herder cuando afirma que «ningún individuo se ha hecho hombre por sí mismo: toda su estructura humana está conectada con sus padres mediante una generación espiritual»[26]. Si al hombre le es dada genéticamente su esencia con todas sus facultades, en cambio, le es dado por tradición el ámbito de actualización de esas facultades, en virtud del cual el hombre se configura moralmente como hombre.
El concepto de especie (biológica) queda en el ámbito natural; y es preciso un nuevo concepto que se corresponda con la dinámica del ámbito abierto del hombre. Tal concepto es el estilo, forma de estar en la realidad. Del mismo modo, dado que el concepto biológico de especie se conecta con el de filogénesis natural, también el concepto de estilo lleva aparejado el concepto de tradición. La especie es a la filogénesis lo que el estilo es a la tradición.
La tradición entrega un estilo, una forma de estar en la realidad. El estilo, en tanto que entregado, apoya al que lo recibe, el cual puede admitirlo, modificarlo o rechazarlo. Muestra, pues, los siguientes caracteres: 1º. El estilo es congruente consigo mismo, cerrado hacia dentro, unitario consigo mismo; y desde él, como de la simiente, se actúa o surge el nacido. En principio, todo hecho humano brota de él, en su sentido humano. El nómada, que habitaba en tiendas móviles, vivía la estructura de su sentido de vida con la misma armonía que el sudanés vivía la suya desde una casa de barro[27]. 2º. El estilo es irrepetible. Un estilo nace de otro y nunca repite miméticamente al que le ha precedido. Las formas de vida tienen un supuesto cultural y una fecha impermutables[28]. Cada generación se sitúa en un mundo cultural distinto. 3º. El estilo es flexible. La tradición liga al individuo, pero no rígidamente. Es verdad que el estilo recibido troquela inicialmente al individuo, de modo que la propia creatividad de éste parece minúscula comparada con el poder de aquél; mas también es cierto que gracias a la tradición puede el hombre hacer suyos todos los bienes culturales que jamás por sí mismo hubiera conseguido.
La historia es, pues, tradición o entrega de estilos (de modos de estar en la realidad). La historia, como tradición, es un nexo ontológico: no de continuidad de realidad, sino de continuidad de posibilitación, como dice Zubiri: un momento viene después del anterior y está apoyado en él; cada posibilidad real se apoya en la anterior. Ahora bien, esto significa que la tradición no es una simple entrega de estilos; sino la entrega de un estilo posibilitante; en la entrega el estilo se hace principio de sucesos.
[1] Rainer Specht, «Funktionen der Tradition», 89.
[2] M. de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, 721.
[3] M. de Unamuno, En torno al casticismo, 40. Unamuno buscó en la teoría hegeliana del espíritu objetivo y en las doctrinas evolucionistas de la época, especialmente en la de Spencer –autor que él había traducido–, un apoyo doctrinal a su tesis sobre la tradición: ésta sería paralela a la transmisión hereditaria de los caracteres de la raza.
[4] J. Ortega y Gasset, Un rasgo de la vida alemana, 202.
[5] Joseph Pieper, Überlieferung, 21-25.
[6] A. Millán Puelles, Economía y libertad, 17-57, 145-175; 233-246.
[7] E. Hengstenberg, Philosophische Anthropologie, 9-41.
[8] E. Rothacker, Philosophische Anthropologie, 73-75.
[9] E. Hengstenberg, Philosophische Anthropologie, 11-12.
[10] S. Th., I, q. 91, a. 3, obj. 2.
[11] A. Gehlen, Der Mensch, 33.
[12] C.G., III, c. 22.
[13] A. Portmann, Zoologie und das neue Bild des Menschen, 29-38, 44-45.
[14] ¿Cuál es el significado antropológico –se pregunta Portmann– del desarrollo humano en su primera etapa? Y responde: «El hecho de que nuestro primer año muestre una velocidad de crecimiento propiamente fetal, y que además nuestro cerebro alcance al final de dicho año el estado de desarrollo que en otros mamíferos superiores es característico en el momento del nacimiento, estos y otros hechos hacen que nuestro primer año sea una época muy especial, un específico año extrauterino que el auténtico hombre-animal debiera pasar en el seno materno. En la segunda mitad de este primer año aparecen las características que determinan, de una forma muy especial, lo genuinamente humano: la posición erecta, el habla y la actuación intencionada. La circunstancia de que estos esenciales aconteceres se inician en una época que para el típico mamífero superior transcurre en el útero, nos hace sospechar que para el logro de las particularidades más típicamente humanas resulta necesaria la colaboración del grupo social: no existe la erección del cuerpo, si no se la estimula, si no se da la ayuda del grupo; tampoco aparece el habla si no se dan estas mismas circunstancias sociales: y no existe una conducta plenamente intencionada si está ausente el efecto de un mundo social humano». A. Portmann, «Significado antropológico del período de desarrollo humano», 795.
[15] S. Th., I, q. 9l, a. 3, 2m.
[16] S. Th., I, q. 91, a. 3.
[17] S. Th., I, q. 76, a. 5.
[18] «La mano no sólo aprehende y coge, no sólo presiona y empuja. La mano ofrece y recibe, y no solamente objetos, sino que se da a sí misma y se recibe a sí misma en la obra. La mano mantiene. La mano sostiene. La mano designa, probablemente porque el hombre es un signo. Las manos se pliegan cuando este gesto ha de transportar al hombre a la gran sim-plicidad. Todo esto es la mano y es la verdadera obra manual». M. Heidegger, ¿Qué significa pensar?, 21.
[19] J. G. Herder, Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad, 260.
[20] A. Toynbee, «Tradition und Instinkt», 35-37.
[21] A. Toynbee, «Tradition und Instinkt», 49.
[22] L. Kolakowski, «Der Anspruch…», 2.
[23] De parecido modo se expresa Nicolai Hartmann cuando afirma que la tradición funda la vida humana y se prolonga como un «continuo» que se distingue tanto del continuo de la «herencia» biológica –la vida se prolonga continuadamente, aunque el individuo portador de vida sucumba–, como del proceso de la «conciencia» individual –la vida psíquica despierta en cada individuo como algo nuevo que no puede ser transmitido–; en la vida del espíritu hay continuidad por un camino distinto de la herencia, pues es espiritual. «Se trata de un continuo nuevo, el cual se presenta en el modo de tradición«. Das Problem des geistigen Seins, 216.
[24] J. Ortega y Gasset, Misión del bibliotecario, 222.
[25] J. G. Herder, Ideas para una filosofía de la historia, 261.
[26] J. G. Herder, Ideas para una filosofía de la historia, 261.
[27] J. Ortega y Gasset, Las Atlántidas, 300.
[28] J. Ortega y Gasset, «Prólogo»a Veinte años de caza mayor, 480.


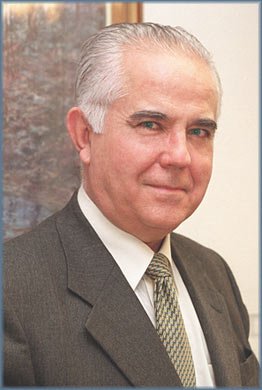 Este es un blog del
Este es un blog del  Historia y metahistoria
Historia y metahistoria Persona y sexualidad
Persona y sexualidad Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia
Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad
Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad Hombre e historia en Vico
Hombre e historia en Vico Derecho a nacer
Derecho a nacer Existencia y nihilismo en Jacobi
Existencia y nihilismo en Jacobi Derecho e historia en Kant
Derecho e historia en Kant
Deja una respuesta