
Johann Gottfried Herder (1744-1803). De amplia cultura filosófica, teológica y literaria, contribuyó a la aparición del romanticismo alemán. Su modo de ser es pre-romántico y, como tal. Influyó en autores como Goethe. Para Herder la literatura no debe seguir unas pautas o unos modelos, sino la inspiración del genio, enraizado en su época y su entorno cultural. En su principal obra, Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad (1784-1791), enseña que la naturaleza y la historia humana obedecen a las mismas leyes.
Polémica de Herder contra la Ilustración
Uno de los efectos de la secularización histórica, ocurrida en la época contemporánea, es el desplazamiento del interés especulativo hacia aquellas dimensiones del hombre que pueden tener cierta perdurabilidad temporal, hacia sucedáneos intrahistóricos de la inmortalidad personal y única que el Dios cristiano prometía a cada individuo. Y como es evidente que el sujeto empírico ‑mortal‑ no puede cumplir por sí mismo esa misión de inmortalidad, símbolo y presagio de la Ciudad de Dios en el mundo, la atención filosófica se centró en la construcción sistemática de las individualidades históricas, puntos orgánicos ‑de relativa consistencia temporal‑ del despliegue de la humanidad sobre la tierra. Johann Gottfried Herder (1744-1803)[1] describe sus bases antropológicas, polemizando con los ilustrados.
Herder se revuelve contra la confianza ilustrada en el poder del método científico-racional, contra la exclusividad de sus leyes universales e inmutables que absorbían lo peculiar de cada período histórico en un esquema intemporal. Y opone al universalismo abstracto el nacionalismo concreto, el “Volkgeist” o Espíritu del pueblo.
*
Organicismo histórico
Herder ha dado una fórmula de organicismo histórico, si por orgánico se entiende lo contrapuesto a mecánico. Las propiedades de lo orgánico son la funcionalidad, la totalidad y la finalidad, determinadas por el carácter fundamental de autoposición y, por tanto, de automovimiento y autoformación.
Ahora bien, ni Herder, ni los idealistas que le siguieron, han pensado el «organismo histórico» como un cuerpo «biológico». Simplemente sostienen que la vida histórica se comporta y estructura conforme al principio de la primacía del todo sobre las partes: no puede concebirse mecanicistamente, al modo de un artefacto complicado, sino a la manera de un organismo cuyos miembros están conectados internamente, a pesar de las contradicciones que cada uno pueda traer consigo; pero la totalidad orgánica resuelve y supera tales contradicciones, en virtud de una polarización teleológica que la atraviesa de parte a parte. Nada es indiferente en dicha totalidad coherente: todo sirve para el todo. La heterogeneidad de las partes no es óbice para que estas se combinen de forma que puedan realizar las funciones pertinentes.
Pero cada autor entiende de una manera distinta la índole del principio que rige la individualidad histórica y el enlace de los individuos. Así, el modelo orgánico de Herder tiene un carácter «estético»; el de Fichte «moral»; y el de Hegel «dialéctico».
*
La individualidad histórica
Como paso interno a la construcción de su filosofía de la historia Herder lanza una fuerte crítica contra los ilustrados para reivindicar un aspecto soslayado por estos: la individualidad histórica.
Muchos ilustrados sostenían que la sociedad es un artificio, una posibilitación sobreañadida a la naturaleza: sólo cuando el hombre entra en sociedad civil (bajo leyes) y se somete a la voluntad general logra desarrollar relaciones establemente humanas.
Herder responde que la sociedad civil tiene la posibilidad de darnos instrumentos artificiales, pero también puede arrebatarnos a nosotros mismos. La Nación (Volkstum) es creada por la naturaleza; el hombre crea el Estado. Nación es un entramado de consanguinidad y solidaridad social. Estado es un producto de conquista, de violencia y, a veces, de esclavizamiento. En la Nación se cumplen las relaciones naturales de marido-mujer, padres-hijos, amigo-amigo. El hombre rapaz, malévolo, es propiamente el que habita en la sociedad de la Ilustración; pero éste no debe ser considerado como norma universal de hombre[2].
Lo valioso de la historia residiría en las individualidades culturales y no en la universalidad racional que las hace homogéneas[3].
Los ilustrados creían, de un lado, que su época era la cúspide del desarrollo histórico y, de otro lado, que su condición social burguesa era la única fuente de luz espiritual. Herder se propone demostrar que épocas y gentes primitivas tenían en cierto modo más luz espiritual que los modernos.
Al igual que Vico hiciera, opone la espontaneidad del sujeto a la reflexión intelectual. El exceso de reflexión ilustrada reseca las raíces de la cultura y de la misma felicidad.
“Cuanto más nos vamos refinando y especializando nuestras potencias psíquicas, tanto más se van atrofiando las fuerzas espontáneas […] Sólo el uso integral del alma, y en particular de sus fuerzas activas, cuenta con la bendición de la salud […] ¡Pobre de aquel que trata de encontrar la felicidad de la vida a fuerza de cavilar!”[4].
*
Hermenéutica fundamental
Asimismo el lenguaje espontáneo, poético, es el más primitivo, origen del lenguaje reflejo o abstracto, o sea, filosófico o científico[5]. De aquí sienta tres tesis capitales: 1ª. El lenguaje no es el revestimiento periférico de la razón o el producto puramente externo de esta. 2ª. La razón no se puede entender fuera del lenguaje, pues éste no es otra cosa que la forma particular en que ella se organiza. 3ª. La razón no es un principio separado, autosuficiente, aislado de los impulsos y sentimientos.
Estos tres principios tienen una aplicación general a todo el orbe de las manifestaciones culturales. De ahí su regla hermenéutica fundamental: hay que buscar las más antiguas expresiones simbólicas de los pueblos, incluidas las de cantos y leyendas orales.
Sólo mediante la palabra que une los sentimientos con las cosas y el presente con el pasado se crea la comunidad básica (la familia), la cultura y la historia. Pensar es heredar, actuar en tradición.
“El hombre es, en su determinación interna, una criatura del hogar de la comunidad; la configuración de un lenguaje es para él algo natural, esencial, necesario”[6].
Si la Ilustración intentó igualar todos los fenómenos del pasado a su filistea imagen del mundo, Herder supo comprender con flexibilidad los fenómenos más lejanos.
La conclusión que de su crítica a la Ilustración saca Herder se puede articular en cuatro puntos:
1º. Lo decisivo en la historia son las “individualidades”, especialmente las colectivas (por ejemplo, el pueblo o la nación).
2º. Cada individualidad es inconmensurable; dicho de otro modo, las aspiraciones y la felicidad de una individualidad no pueden ser el patrón con que ha de juzgarse otra individualidad. Cada una tiene un sentido en sí misma:
“Cada hombre lleva en sí la medida de su dicha: le está impresa la forma hacia la que debe evolucionar y dentro de cuyos límites únicamente puede llegar a ser feliz”[7].
De aquí resulta cuán equivocada estaba la Ilustración cuando quiso medir impositivamente a los demás pueblos con el escantillón de su manera de sentir.
3º. En el proceso temporal, las individualidades históricas experimentan incremento, pero no progreso, por lo menos, no el progreso proclamado por la Ilustración racionalista:
“¿Qué significa, por ejemplo, que el hombre que conocemos en esta vida tenga por fin un crecimiento indefinido de sus potencias anímicas, una progresiva extensión de sus sentimientos y su acción, y hasta que haya sido hecho para el Estado como fin supremo de su especie, de manera que todas las generaciones hayan sido hechas sólo para la última que se entroniza sobre las ruinas de la felicidad de todas las precedentes?”[8].
A decir verdad, en cada estadio temporal, cada individualidad es tan feliz como puede ser[9].
4º. En la individualidad rige el principio de totalidad, según el cual el todo se refleja o proyecta en las partes. La individualidad (personal o grupal) se expresa en el interior de cada acción, de cada obra, como en el lenguaje, en los mitos y las costumbres, los cuales adquieren inteligibilidad o sentido estructural por reflejar la totalidad de la que provienen. La hermenéutica cultural e histórica ha de comenzar, por ejemplo, por el mito, para acabar encontrando la individualidad irrepetible de la que ha brotado. De ahí que toda manifestación cultural –literaria, musical, escultórica, religiosa, etc.– haya de ser comprendida desde su interior, o sea, desde el núcleo configurador de su despliegue y de sus propios fines.
Frente al intento de centrar el estudio histórico sobre las gestas de los individuos particulares, de reyes y dinastías, Herder propone “otra filosofía de la historia” –título de un libro suyo–, encaminada al estudio del modelo cultural, del universal concreto –siguiendo la tradición de Vico–, en el que se dan cita dimensiones éticas, políticas, estéticas, económicas y religiosas, para formar un todo único y plástico. La variedad de estos modelos viene también determinada por el “clima” –noción que abarca los factores físicos, geográficos, culturales, políticos y sociales–. por la “tradición” y por el “lenguaje”[10].
Por lo que a su intención última se refiere, Herder se debate entre dos puntos irreconciliables y, por tanto, contradictorios: el creacionismo tradicional y el inmanentismo moderno.
“Era incapaz de conciliar la fe en una trascendencia absoluta del cristianismo histórico con tres ideas que eran ya queridas por el autor y que no dejaron de acentuarse en su obra: la idea de un despliegue de la naturaleza humana homólogo al de todas las naturalezas vivientes e incluso de todo el cosmos; la idea de la fuerte relatividad de las diversas culturas, irreductibles las unas a las otras; y, en fin, la idea de una perfectibilidad que debía llevar a un triunfo universal de la pura razón”[11].
*
El hombre como fin de la naturaleza: La “Humanität”
En lo referente al sentido del curso histórico y, por tanto, al fin mismo de la historia, dice Herder en sus Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad: “El fin de la naturaleza humana es la humanidad, y para permitir a los hombres alcanzar su fin, Dios ha puesto en sus manos su propio destino”[12].
Incluyen estas palabras dos tesis complementarias: Primera: el fin de la naturaleza está en el hombre. Segunda: el fin del hombre está en sí mismo, o, dicho de otra manera: el fin de la historia es el logro de la humanidad perfecta.
a) Todas las composiciones y organizaciones del mundo físico y biológico se refieren o desembocan en el hombre. En la medida en que las facultades orgánicas se elevan en la escala biológica se hacen más variadas, hasta que alcanzan su forma más perfecta en la estructura humana. Esto implica, de un lado, que el mundo sea un sistema cuyo centro es el hombre: el ámbito biológico conduce hasta el hombre; de otro lado, el carácter complejo y delicado que toman esas facultades en el hombre prueba que éste tiene en sí mismo su propio fin.
Si todos los fenómenos físicos, todos los géneros y las especies animales se articulan en una pirámide cuyo vértice es el hombre, es que existe un finalismo básico en el universo, orientado hacia el hombre. ¿Es evolucionista este finalismo? No. Porque preparación de una cosa por otra no quiere decir origen de una en otra. Incluso frente a todo tipo de evolucionismo materialista afirma Herder dos caracteres fundamentales del alma humana: su espiritualidad y su inmortalidad. El espíritu es unidad original extramecánica, irreductible a los fenómenos de simple asociación de ideas. Más bien, la asociación ha de ser explicada por la unidad espiritual. Desde este centro unitario puede el hombre evocar recuerdos y conectar ideas por su propia energía. Esto no significa que Herder desgaje el espíritu de la vida fisiológica y psicológica. Está convencido de que estas son instrumentos necesarios de aquél. Pero la referencia necesaria que el espíritu hace a los cambios orgánicos no altera su constitución ontológica original.
En el plano biológico, una fuerza vital, una “entelequia” dirige e impulsa a los vivientes, los cuales se distribuyen en una escala ascendente en que progresivamente se aprecia la complicación orgánica unida a la diferenciación de funciones. Es más, en esta jerarquía, las especies inferiores preparan la aparición de las superiores, hasta llegar al hombre, el único ser racional y libre.
b) Pero si el fin de la naturaleza es el hombre, el fin del hombre está en sí mismo: la “Humanität”. O sea, el fin del hombre no es ni subhumano ni suprahumano: el fin del hombre consiste en llegar a ser aquello de lo que es capaz por sí mismo. Para ello tiene que comprender lo que es la humanidad y tiene, además, que amoldarse a lo así comprendido[13].
*
Sentido de la idea de “Humanität”
¿Qué es la “Humanität”, fin propiamente dicho de la naturaleza y de la historia? Para dar un poco de luz sobre este término, conviene adelantar que Herder concibe al hombre, o mejor, a cada individualidad, como in fieri, en proceso de hacerse; en este proceso, el hombre no salta sobre sí mismo: su punto de partida o comienzo es un conjunto de disposiciones ya humanas, conseguidas al término de la hominización, o sea, a través del proceso finalista por el que la naturaleza acaba en la troquelación del hombre. Lo que se consigue al final de la hominización puede llamarse “Humanität”. Este término de la hominización es a su vez comienzo de humanización, de perfeccionamiento de las dotes conquistadas; pues bien, el término de la humanización es también la “Humanität”. A su vez, el proceso mismo que desemboca en la plenitud de la humanización es llamado por Herder “Humanität”. Con lo cual, tenemos tres acepciones de “humanidad”:
1º. Como conjunto de atributos o propiedades físicas y psicológicas que tienen los seres humanos como tales –por ellas se distingue el hombre del animal–. Entonces “humanidad” indica una suma de condiciones naturales, las cuales figuran tan sólo como fundamento y comienzo de la naturaleza humana, no como fin de ésta[14]. Por “razón” no hay que entender una estrecha “razón ilustrada”, pues encierra la apertura trascendental del hombre no sólo a las dimensiones lógicas, sino a las poéticas y artísticas en general. Así, pues, con el conjunto de tales atributos y propiedades, el hombre tiene también la “capacidad” para alcanzar ese ideal. El hombre está organizado para la humanidad, o sea, para la razón y para la libertad, y además tiene potencialidad de perfeccionarlas[15].
2º. El “ideal” al que tiende la naturaleza humana es la “humanidad”. La idea de “humanidad” como fin de la historia y de la educación fue expuesta por Herder varias veces[16]. La humanidad, como ideal, encierra estas notas: a) significa el carácter ideal de la especie; b) es innata; c) no está actualizada, sino que es potencialidad o predisposición; también es explicada por Herder esta “latencia” como estado prerreflexivo o antepredicativo: sólo la excesiva reflexión pondría obstáculos a su verdadero despliegue[17]; d) se desarrolla por medio de la educación o formación (Bildung) en el campo científico, artístico o institucional; e) no conduce a la producción de un superhombre, situado por encima de la especie humana, sino a un ser intraespecífico, que ha desarrollado o realizado al máximo la humanidad.
3º. Por último, “Humanität” significa también el desarrollo y la cultura activa (cultura como proceso) de aquellos atributos o facultades. En este caso, la humanidad sería la cultura que cada hombre se da a sí mismo, cultura que, claro está, sólo puede ser un “medio” para alcanzar un fin, pero jamás un fin en sí mismo. Además, esa cultura supone un criterio por el que hay que juzgarla y el sujeto sobre el cual incide la enculturación. El tesoro de todos los empeños humanos es la humanidad que al mismo tiempo es el arte de la especie (“Humanität ist der Schatz und die Ausbeute aller menschlichen Bemühungen, gleichsam die Kunst unsres Geschlechtes). La formación humana es una obra en que debe laborarse sin descanso[18].
*
Los contenidos de la “Humanität”
El criterio de la “humanidad” está dado por sus contenidos, cuya adquisición perfecta figura como término del proceso[19].
¿Cuáles son estos contenidos? Unos son trascendentales, otros categoriales.
De un lado, los trascendentales, como la verdad, la bondad, y la belleza, en recíproca actuación objetiva[20]. Desde el punto de vista formal, la dimensión estética tiene la primacía: “Diese Form des Wahren und Guten ist Schönheit”[21]. Subjetivamente, el concepto de “humanidad” incluye un aspecto moral y otro estético: de un lado, libertad y justicia; de otro lado, imaginación y sentimiento de lo bello. Ambas instancias estan conjuntadas por una tercera: la razón, entendida como proporción, equilibrio y armonía entre la virtud y la belleza. La plena humanidad es la armonía de virtud y belleza. La humanidad, como valor ético y estético, encierra un conjunto de fuerzas y facultades que, a pesar de no escindir al hombre de la naturaleza, lo elevan por encima de ella. Y a conseguir la armonía de esas fuerzas deben tender los hombres.
De otro lado, los contenidos categoriales concretos de la imagen pre-reflexiva de la humanidad son: las obligaciones del matrimonio, del amor paternal y filial, de la familia y de la sociedad, así como muy especialmente de la religión[22].
En resumen, la humanidad como proceso tiende a la humanidad como fin ideal, contando con la humanidad como comienzo (capacidades).
El proceso de humanidad o humanización tiene una doble dimensión: individual y comunitaria. En primer lugar, cada uno ha de esforzarse por alcanzar ese ideal[23]. En segundo lugar, no puede alcanzarse ese ideal sin contar con el esfuerzo de los demás hombres: lo que cada uno aprende por sí mismo enriquece el cometido de los otros: cuando venimos al mundo llevamos grabados los contenidos de la imagen de humanidad ideal[24].
Por eso la historia es tradición. Por ésta se distingue el hombre del animal que está biológicamente guiado por sus instintos específicos. Lo esencial en nuestra vida, por lo que nos distinguimos de los animales, no es nunca posesión, sino siempre progresión; en cambio, la abeja fue abeja desde que construyó su primera celda[25]. El animal comienza a vivir sobre el cero inmutable de su especie fija. El hombre comienza a vivir sobre el cúmulo de unidades históricas que sus antepasados le han legado. Así “nuestra humanidad se confunde con la humanidad de los demás y toda nuestra vida se convierte en una escuela: lugar para ejecitarse en ella”[26].
Estos aspectos del progreso unido a la tradición resuenan también claramente en la posición de Hegel.
*
La situación geoclimática del individuo histórico
Según explica Herder en sus Ideas, el proceso de acercamiento a la humanidad acontece en los individuos de cada pueblo bajo las condiciones de factores ambientales físicos (climáticos, comarcales, etc.) y de la tradición misma.
Para Herder los factores ambientales cooperan decisivamente a la troquelación en una esfera más o menos amplia de posibilidades. Así, el negro es todo lo que ha tenido el poder y el querer de llegar a ser; y no podía ser nada más que grosero y violento en sus pasiones: está organizado de esta suerte para poder sobrevivir en las difíciles comarcas de Africa. Lo mismo le ocurre al chino: éste sólo puede ser esclavo de la costumbre. Por lo tanto, los caracteres de su «humanidad» no podrían ser alterados por siglos de disciplina y educación.
La pregunta que inmediatamente se suscita ante este planteamiento de Herder es la siguiente: ¿acaso un hombre que está hecho para habitar una comarca y sobrevivir en ella tiene el destino en sus manos, o es un fin en sí mismo? ¿Acaso la humanidad libre y plena es un patrimonio no de todos los pueblos, sino sólo de algunos (por ejemplo, los germanos)? Estas preguntas se agravan cuando nos enfrentamos a la tesis herderiana de que «el hombre tiene su fin en sí mismo». ¿A qué parte de uno mismo hay que adscribir el fin: al individuo, a la raza o al género humano tomado colectivamente? Herder se inclina a pensar que es el género humano, colectivamente tomado, el que logra plenamente la humanidad, contando con cada una de las formas, desde la más baja a la más alta, en que la humanidad puede expresarse. Pero unos grupos de hombres concretos estarían más próximos al ideal que otros.
La valoración histórica de las expresiones o figuras concretas de la humanidad, por parte de Herder, puede verse como reacción contra la Ilustración, la cual tendía a sobreponer la humanidad en general al patriotismo o nacionalismo. Herder, en cambio, hace que humanidad y patriotismo converjan en un punto; pues la humanidad sólo se expresa activamente a través de formas individuales.
La convergencia de la «humanidad» y el «pueblo» no hace de Herder un racista. Unicamente afirma que se puede lograr la humanidad dentro de un pueblo individual; pero cada pueblo sólo representa un grado de humanidad. De hecho, toda perfección humana es individual y nacional, encardinada al tiempo y al espacio. Lo «humano general» se encuentra realmente en el «particularismo nacional o histórico». No hay un pueblo favorito (Favoritvolk). Los hombres han de aprender a no pensar con los pensamientos de otros pueblos.
Desde esta óptica han de ser comprendidos los distintos términos que Herder acuña (Nationalgeist, Seele des Volkes, Genius des Volkes, Nationalcharakter). Por un lado, al reivindicar lo individual y popular subraya la función tan importante que los grupos étnicos tienen en la configuración de la cultura; por otro, incluso insiste en el papel que los pueblos germánicos tuvieron en el comienzo de la cultura cristiana. Pero esto no tiene nada que ver con una afirmación racista: indicar la significación de un pueblo no equivale a ponerlo como culminación decisiva de la historia. Herder propugna el despliegue armónico de todos los pueblos y razas en la formación de los estados, cuyos miembros básicos –los que aportan mayor riqueza de relaciones– son los grupos étnicos.
Pero… aunque Herder mismo no es racista, su ideal del pueblo sí tuvo consecuencias de largo alcance histórico, influyendo notablemente en el romanticismo y en la configuración del paneslavismo, a partir de los seguidores de Herder, reunidos en el primer congreso eslavo (Praga, 1848).
En el caso de Hegel, fueron decisivas las ideas herderianas sobre la vinculación del individuo histórico a los factores geoclimáticos.
*
[1] Citaré las principales obras de Herder por la edición de Aufbau-Verlag, Berlin, 1982. La más popular de ellas es Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 1784 (vol. IV); para facilitar las citas de esta obra indicaré el libro y el capítulo y remitiré a la paginación de la traducción castellana: Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad, Buenos Aires, Losada, 1959. Otras obras importantes de Herder son: Briefe zu Beförderung der Humanität 1793-1797 (vol. V); Auch eine Philosophie der Geschichte, 1774 (vol. III); Vom Erkennen und Empfinden (vol. III); Gott. Einige Gespräche, 1787 (vol. V). Su filosofía del lenguaje se encuentra en la colección de fragmentos que lleva por título Über die neuere deutsche Literatur, 1766-1767; y también en su tratadito Über den Ursprung der Sprache, 1772 (vol. II). De capital importancia es la Metacrítica, un alegato contra Kant escrito desde la peculiar filosofía herderiana del lenguaje, bajo el título Verstand und Erfahrung, Vernunft und Sprache. Eine Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft, 1799 .
Aparte de las obras clásicas de conjunto sobre Herder, como la de R. Haym, Herder, nach seinem Leben und seinen Werke (2 Bd., Berlin, 1880-1885) o la de E. Kühnemann, Herder (3ª ed. 1927), es imprescindible referirse a la Herder-Bibliographie, preparada por A. A. Volgina y S. Seifert (Berlin, Aufbau-Verlag, 1978). Uno de los temas más importantes de Herder, el de Humanität, es tratado por Wilhelm Dobbek, J. G. Herders Humanitätsidee als Ausdruck seines Weltbildes und seiner Persönlichkeit (Braunschweig, Westermann, 1949). Para valorar otros aspectos de la aportación herderiana es interesante consultar el volumen conmemorativo, editado por E. Keyser, Im Geiste Herders (Kitzingen am Main, Holzner Verlag, 1953).
[2] Ideas, 8, § 4.
[3] Ideas, 8, § 4. Juan Cruz Cruz, La crítica de Herder a la Ilustración, Estudios Filosóficos, 1986, 26-63.
[4] Ideas, 8.5, 252-253.
[5] El compromiso epistemológico y metafísico de la filosofía herderiana del lenguaje ha sido analizado por A. Reckermann en Sprache und Metaphysik. Zur Kritik der sprachlichen Vernunft bei Herder und Humboldt (München, Fink, 1981). Con parecidos intereses estudia el tema J. Schutze, en Die Objectivität der Sprache. Einige systematischen Perspektiven auf dem Werk des jungen Herder (Köln, Pahl-Rugenstein, 1983); R. T. Clark, Herder: his life and thought (University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1955); Valerio Verra, Herder e il linguaggio como organo della ragione, en Dopo Kant. Il criticismo nell’età prerromantica (Torino, Ed. di Filosofia, 1957); P. Frenz, Studien zu traditionellen Elementen des Geschichtsdenkens und der Bildlichkeit in Werk J.G. Herders (Frankfurt, Lang, 1983); I. Berlin, Vico e Herder. Due studi sulla storia delle idee (Roma, Armando Editore, 1978).
[6] Ursp., II, 174.
[7] Ideas, 8.5, 257.
[8] Ib., 254.
[9] Ib., 254-255.
[10] Auch eine Philosophie der Geschichte, p. 41, 46-49.
[11] Henri de Lubac, La postérité spirituelle de Joachim de Flore. I. De Joachim à Schelling, París, P. Lethielleux, 1978, 280.
[12] Ideas, 15.1, 490.
[13] W. Dobbek, 44-85.
[14] Ideas, 4.6, 119.
[15] “Die Perfecktibilität ist also keine Täuschung, sie ist Mittel und Endzweck zu Ausbildung alles dessen, was der Charakter unsres Geschlechts, Humanität, verlangert und gewahret”. Briefe, V, 74.
[16] “La humanidad es el carácter de nuestra especie, pero este carácter se presenta sólo como disposición innata, y tenemos que aprender a desarrollarlo. No nacemos con él ya formado; pero, en el mundo, él ha de ser meta de nuestros esfuerzos, suma de nuestras acciones, él ha de ser nuestro valor”. Briefe, V, 76.
[17] Ideas, 9.5, 291-292.
[18] Briefe, V, 76.
[19] Ib., 68.
[20] Briefe, 149, 151.
[21] Ib., 150.
[22] Ideas, 9.5, 292; Auch PhG, 46-48; Briefe, 72-73.
[23] Briefe, 82-83.
[24] Ideas, 9.5, 292.
[25] Ursprung der Sprache, 91-126, 160-193.
[26] Briefe, 83.


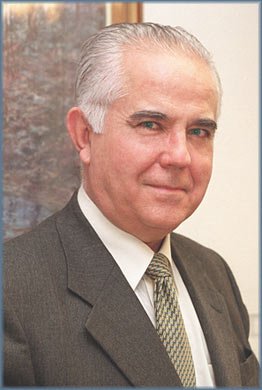 Este es un blog del
Este es un blog del  Historia y metahistoria
Historia y metahistoria Persona y sexualidad
Persona y sexualidad Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia
Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad
Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad Hombre e historia en Vico
Hombre e historia en Vico Derecho a nacer
Derecho a nacer Existencia y nihilismo en Jacobi
Existencia y nihilismo en Jacobi Derecho e historia en Kant
Derecho e historia en Kant
Deja una respuesta