
Claudio Gay (1800-1873) “Atlas de la historia física y política de Chile 1842-1871”. Este grabado de Gay presenta el “malón o maloca”: una táctica militar de los mapuches, que consistía en un ataque rápido y sorpresivo contra un grupo enemigo, con el objetivo de obtener provisiones y secuestrar a mujeres jóvenes. Este tipo de ilustraciones ayuda a repensar la historia de nativos y personajes populares en su propio paisaje natural.
Por qué somos historiadores
Cuando el antiguo griego pronunciaba la palabra historia (ἱστορία) se refería inicialmente a una investigación científica o a una descripción de las cosas. En este último sentido hablaba de una historia de los animales, de los minerales, etc. Después la palabra significó la narración de los sucedidos humanos; y en este sentido se hablaba de historia civil, religiosa, etc. Y así la entendemos hoy. Pero, ¿por qué realizamos relatos históricos?
Desde el mismo momento en que el hombre se percata del mundo y de sí mismo se encuentra inundado de instituciones, costumbres y tradiciones que él vive o reactualiza de un modo natural, sin darse cuenta de que en buena medida ha sido forjado por ese entorno, con actitudes y puntos de vista tan profundamente arraigados en su vida psicológica, que no los siente como extraños. Sólo cuando el individuo sale de su perímetro vital y entra en contacto con otras tradiciones y costumbres comienza a compararlas con las suyas propias y a preguntarse reflexivamente por la verdad de unas y otras. La reflexión histórica va unida a la reflexión filosófica. Así ocurrió en Grecia: las diversas costumbres que sus comerciantes y marineros iban conociendo en pueblos lejanos despertaron el deseo de encontrar la verdad que todas ellas encerraban. Se comenzó a comparar, a relacionar, a reflexionar.
Surge, pues, la historia reflexiva de una necesidad humana: la de explicar el origen y la verdad de las propias instituciones, la de hallar el personaje o el acontecimiento que las ha establecido. Para conocerse a sí mismo el hombre tiene que conocer su pasado, preguntando a las generaciones anteriores por qué se han hecho justamente esas instituciones y no otras, por qué han surgido esas precisas costumbres y actitudes, por qué tiene él esta herencia cultural. De esta curiosidad del hombre por sí mismo nace la historia[1]. Somos historiadores porque somos herederos.
Pero ocurre que el investigador no se encuentra de ordinario con hechos dados y definidos, y se ve urgido a aplicarles recursos activos de su mente. Para captar los hechos, precisa de algo más que de tijeras y pegamento (o de un ordenador programado para tratar textos): ha de poner un esfuerzo de imaginación.
Pero, ¿de qué tipo es la imaginación que se necesita para descubrir el pasado histórico? Se trata de una facultad que, al representarse lo que fue real, ayuda a entender las cosas tal como sucedieron[2]. En esto veía Schopenhauer[3] una afinidad entre la historia y la poesía. Pero esa imaginación genuina no debe ponerse al servicio de la pura afabulación, porque sólo nos legaría novelas. Como dice Unamuno, la imaginación histórica es de otra índole que la poética: “Imaginar lo que sucedió realmente exige mayor contracción de espíritu que inventar sucesos fantásticos”[4]. El historiador ha de forzar su imaginación para que en sus páginas vengan los hechos pasados animados con las implicaciones familiares, sociales, económicas, políticas, filosóficas, estéticas y religiosas en que surgieron.
Desde el siglo XIX muchos pensadores estimaron que por debajo del conjunto de esas implicaciones existe algo así como un enorme sujeto que, con el correr del tiempo, iría perdiendo unas estructuras para adquirir otras. Este sujeto –y no los individuos concretos– sería el verdadero protagonista de la historia. Hegel lo llamó espíritu objetivo[5], expresión que fue adoptada también por W. Dilthey[6], entre otros. Unamuno le dio el nombre de intrahistoria, adscribéndole, con el idealismo, una índole sustancial[7]. Recientemente, el sujeto de la historia ha recibido formulaciones de tipo socio-económico: F. Braudel lo individualiza en un tiempo de “larga duración”, propio de estructuras económicas, demográficas y culturales[8]; también D. Landes y Ch. Tilly lo ven en las “uniformidades” de la conducta humana que, elevándose por encima del tiempo y del espacio granular[9], permitirían la aplicación de la cuantificación y de la matemática. La historia sería menos de seres individuales que de “globalidades”, donde los hechos manifiestos del pasado se funden con los latentes[10], lo consciente con lo inconsciente, el sujeto con el ambiente. Al final, lo decisivo no serían los individuos ni las élites, sino las masas[11].
A pesar de la notable exageración de estas tesis –que llevan a la sustantivación y personificación de un ente impersonal como sujeto de la historia–, hay en ellas un elemento cierto, a saber, la prolongada duración de los “estilos de vida”, los conjuntos sistemáticos de posibilidades reales habitualizadas en un presente humano, gracias a los cuales el historiador no se convierte en mero hechólogo. Los historiadores que marginan esa dimensión profunda,esos conjuntos estables que dan coherencia al momento estudiado, son simples hechólogos, “concienzudos picapedreros que a maza y martillo labran las piezas de granito de la torre de Babel”[12]. Lo que verdaderamente debe interesar al historiador es el “hecho total y vivo”, porque las menudencias se reducen a polvo en el que desaparece la realidad[13]. Es preciso contar con la estructura esencial de la historia, antes de hacer historias. Y a encontrarla o no perderla se aplica la imaginación histórica.
Es, pues, necesario comprender las fuerzas y tendencias que desde el pasado han preparado el presente, en el cual laten. El deseo de conocer las vinculaciones que los hechos humanos tienen en el tiempo va acompañado de un profundo impulso a comprender el significado que tales hechos poseen en la vida global del propio ser humano y de su destino; y a este impulso responde una teoría de la historia, unida al relato histórico como el hueso a la carne.
Dado que el término “historia” se aplicó por los latinos tanto a los sucedidos reales (las “res gestae” , taj genovmena de los griegos) como al relato que se hace de ellos (la “narratio rerum gestarum”[14]), conviene aclarar que la historia como “res gestae” designa el complejo de hechos humanos en el curso temporal; p. ej., la “historia romana” podría entenderse como la progresiva unificación de los pueblos en el derecho. Es la historia como realidad. Mas en cuanto “narratio rerum gestarum” la historia designa el relato de aquellos hechos humanos, es la historia como conocimiento o narración.
El estudio que versa tanto sobre el conocimiento histórico como sobre el sentido de la realidad histórica en su totalidad se puede denominar Filosofía de la historia. No es ésta una disciplina que pretenda vivenciar la realidad histórica; tampoco es un conocimiento historiográfico (no intenta hacer historia): trata de indagar la esencia y sentido de la historia en las dos vertientes que ésta muestra, como acaecer real y como narración de ese acaecer.
*
a) La historia como realidad
¿Cómo denominar en particular la investigación sobre el acaecer real histórico? La comprensión del curso secular de la historia concreta no suelen explicitarla los historiadores, aunque la ejercen. Ellos presuponen una interpretación de la realidad histórica; adoptan implícitamente una teoría de la historia que podría también llamarse Filosofía de la historia[15]. Muchos filósofos se resisten a dar ese nombre a la disciplina que estudiaría el trasfondo de los hechos históricos, la “realidad histórica latente”; y ello porque piensan que la expresión se halla cargada de apriorismos idealistas o positivistas, de modo que el filósofo de la historia figuraría como un monstruo, mitad filósofo, mitad historiador. Ortega se decidió a llamarla Historiología, “la cual sería a las historias concretas lo que la fisiología a la clínica”[16]. Se trata de una “teoría general de las realidades humanas”[17]. En definitiva, de una Filosofía de la historia.
¿Y cual sería el cometido de la Filosofía de la historia? De un lado, debe estudiar la constitución esencial o morfología de los hechos históricos; de otro lado, la génesis y la finalidad de esos hechos, tomados en una cadena procesual. Primera cuestión: ¿qué son los hechos históricos? Segunda: ¿a dónde va la serie de esos hechos? Dos preguntas capitales.
Estudio de estructuras y estudio de génesis y fines. El primero debe indagar lo que Ortega llamaba estructura esencial de la realidad histórica: “Necesitamos conocer la estructura esencial de la realidad histórica para poder hacer historias de ella. Y mientras falte ese conocimiento […] será vano hablar de ciencia histórica”[18]. El estudio de génesis se aplica a interpretar, de atrás hacia adelante, la conexión concreta del curso histórico. Trata de comprender dos cosas: primera “si en ese caos que es la serie confusa de los hechos históricos, pueden descubrirse líneas, facciones, rasgos, en suma, fisonomía”[19]; segunda y principal: intentará responder al problema del fin mismo de la historia y a la cuestión del sentido que esa historia tiene desde su fin[20]–. Lo que desde Voltaire se ha llamado “Filosofía de la historia” no ha sido otra cosa que un estudio de génesis y fines. La época contemporánea, en cambio, trata con insistencia los temas concernientes a la estructura, a la forma del ser histórico[21], llamada también de modo abstracto“historicidad”, supuesto de la historia científica.
*
b) La historia como conocimiento
La historia como ciencia no es simple crónica que presente la materialidad de los hechos de un modo minucioso, sino una investigación que se esfuerza por comprender los eventos, captando sus relaciones, sus intenciones, su juego de difusión, de agregación o de dislocación, seleccionando los principales, clasificando sus tipos (hechos militares, hechos políticos, hechos culturales, hechos económicos), buscando sus lazos funcionales. Podremos llamar “epistemología” de la historia a la investigación que recae sobre la constitución y alcance del conocimiento histórico. Por este aspecto la Filosofía de la historia tiene dos tareas que cumplir:
1ª. El estudio de la estructura y del alcance de la facultad (la inteligencia) que conoce los hechos históricos.
a) Acerca de la estructura de dicha facultad pregunta qué es la “narración” como tipo de conocimiento puesto en juego; porque la razón histórica es razón narrativa[22]. Para averiguar por qué somos como somos –dice Ortega y Gasset– sólo hemos de “contar, narrar que antes fui el amante de esta y aquella mujer, que antes fui cristiano, que el lector, por sí o por los otros hombres de que sabe, fue absolutista, cesarista, demócrata, etc. En suma, aquí el razonamiento esclarecedor, la razón, consiste en una narración. Frente a la razón pura físico-matemática hay, pues, una razón narrativa”[23].
b) Sobre el alcance de dicha facultad, pregunta si la razón histórica se agota en narrar, de modo que aquello que considera sólo pueda ser lo procesual y mutable. Porque una cosa es que subjetivamente la razón sea intrínsecamente dinámica –porque no es intuitiva y se ve sometida al lance de progresar continuamente–; y otra, que la razón sólo sea capaz de conocer mudanzas y alteraciones, pero no esencias y valores invariables. Dilthey –y en general el historicismo– se decide por esta última parte de la alternativa. “Cuanto el hombre es –decía Dilthey–, lo experimenta sólo a través de la historia”[24]. Siendo, para esta postura, incognoscible la esencia de la vida humana, sólo cabe captar las distintas épocas históricas, cada una de las cuales posee una peculiar individualidad, a la que son relativos los valores y las esencias que en ella se entrecruzan. Croce afirmaría que la realidad espiritual consiste en en historia, en lance móvil, y por debajo de ella no hay nada.
2ª. Otro problema es el del valor del conocimiento histórico, el carácter científico que conviene al conocer histórico: hay que indagar su legitimidad, su verdad, su objetividad y su certeza. En este punto se cruzan dos polémicas: la de “positivismo e idealismo”, de un lado, y la de “subjetivismo y objetivismo”, de otro.
a) En la primera está en juego la distinción de la historia respecto de otras ciencias. Se pregunta aquí si la historia científica tiene un estatuto distinto del que poseen las ciencias naturales. En la respuesta se tiene que justificar el tipo de acceso a su objeto, la naturaleza de su explicación y el conjunto de sus categorías. En general, los neokantianos y los neoidealistas optaron por distinguir dos géneros de ciencias.
Dentro de la tradición neokantiana, Windelband distinguió entre ciencias nomotéticas (o ciencias de leyes) y ciencias idiográficas (o ciencias de formas). Las primeras son generalizadoras, las segundas individualizadoras. En las primeras, los hechos son ejemplares típicos de una especie; en las segundas, los hechos son por sí mismos estructuras que poseen rasgos típicos. Al ámbito nomotético pertenecen las ciencias naturales, como la física, la astronomía, etc. Al ámbito idiográfico corresponde la historia, el derecho, el arte, etc. Otro neokantiano, Rickert, siguiendo la dirección de Windelband, distingue entre ciencias de la naturaleza y ciencias de la cultura[25]. La ciencia natural es generalizadora; la ciencia cultural individualizadora. La primera se interesa por la ley general; la segunda por lo particular. Además, en la cultura hay siempre referencia a valores: o sea, los hechos individuales que pasan a la historia son los “interesantes” que encarnan valores (una justicia o una injusticia, o una belleza o una fealdad); un acontecimiento histórico es un hecho individual que lleva incorporado un valor. También Cassirer distingue paralelamente dos tipos de métodos: el fundado en la idea de causa y el basado en la idea de forma; el segundo es el propiamente histórico.
La corriente neoidealista consideró que la realidad es fundamentalmente “histórica” y que se “naturaliza” cuando sobre ella se echan conceptos o esquemas intelectuales rígidos. Tal fue la postura de Croce y R. G. Collingwood. También Dilthey hizo famosa la distinción entre Ciencias de la Naturaleza y Ciencias del Espíritu. Los hechos naturales se dan a través de esquemas conceptuales; los hechos espirituales, a través de un proceso inmediato y directo, una especie de intuición. Este conocimiento espiritual es estudiado por una psicología comprensiva, distinta de la psicología explicativa; aquélla es totalizadora, pues va del todo a las partes; la segunda es constructiva o asociacionista, y va de las partes al todo[26]. Simmel y Xenopol mantuvieron tesis parecidas a la de Dilthey.
Pero si neokantianos, neoidealistas e historicistas sostenían una distinción de la historia respecto de las otras ciencias, algunos neopositivistas negaron tal distinción; por lo menos negaban que hubiera un hiato tan rotundo. Citemos la llamada “escuela analítica”, algunos de cuyos seguidores sostienen que los acontecimientos históricos deben ser sometidos a los intereses generales de la ciencia positiva; así K. Popper[27].
b) La segunda polémica se refiere a la relación entre subjetivismo y objetivismo. Responde a la pregunta siguiente: ¿tiene lo narrado realidad objetiva, fuera de la mente del historiador? Croce, Collingwood y Febvre, entre otros, han respondido negativamente: la historia objetiva sería inseparable del historiador y, por tanto, sería el precipitado o resultado que la misma historiografía nos brinda. La historia no sería narración de lo que “propiamente ocurrió” (como quería Ranke); porque lo ocurrido, sin historiador, no es histórico: es un simple acontecer pasado. Lo histórico sólo sería tal por posición desde el historiador. Las disposiciones que el historiador aporta para captar lo individual histórico serían factores “constitutivos” de la realidad de lo histórico.
Apuntados sólo algunos aspectos de esta polémica, conviene indicar que la historia es una “ciencia humana” vertida a las diferentes actividades, especialmente las sociales, del hombre como ser inteligente y libre. La consideración de lo que caracteriza al hombre, a saber, la libertad, es lo que da a las ciencias humanas su objeto especial e irreductible, en la jerarquía de los saberes: tratan de lo específicamente humano. En cambio, para las ciencias de la naturaleza, el hombre es visto como parte del cosmos, una parte no distinta fundamentalmente del todo: para éstas, lo humano es un producto de la naturaleza, una etapa de la evolución cósmica, un organismo cuya vida depende de un medio biológicamente definible, como la resultante de procesos filogenéticos u ontogenéticos.
*
2. La estructura del hecho histórico
Vistos esquemáticamente los problemas del conocimiento histórico, volvamos a las cuestiones que plantea la realidad misma de los sucedidos históricos. ¿Cuál es la esencia de la realidad histórica? Esta pregunta se refiere a la constitución o estructura esencial de dicha realidad, y no propiamente a su génesis o hacerse. La constitución de la realidad histórica muestra, de un lado, un contenido, una suerte de materia, a saber, el complejo de eventos humanos que llevan el cuño de la socialidad, de la temporalidad y de la libertad; de otro lado –además del contenido–, la realidad histórica ofrece forma, configuración, que es la especial permanencia del pasado en el presente.
*
a) La materia del ser histórico
La realidad histórica pertenece al ámbito de los actos, de la operatividad humana. Las acciones llamadas históricas encierran, como contenido o materia, tres elementos: temporalidad, libertad y socialidad.
Para no hacer premiosa esta explicación preliminar, vamos a considerar que tanto la biografía (sea la propia o la ajena) como la historia general (local, nacional o universal) son históricas por tener una dimensión social. Prescindamos por ahora de la biografía, para ceñirnos al caso de la historia general.
En ésta se recogen, en primer lugar, las acciones temporales o sucesivas, irrepetibles. Un conjunto de acciones simultáneas no constituye historia. La acción, pues, mira siempre hacia adelante, hacia el futuro: no admite un proceso real inverso. Además, no es repetible como lo es, por ejemplo, un acto de voluntad. En tanto que “repetible” un acto no es histórico (el “mismo” acto de amar, no es el mismo históricamente)[28].
En segundo lugar, las acciones en cuestión son libres, y por tanto, propiamente humanas. Las acciones no humanas que entran en la historia sólo se incluyen por referencia a actos libres. La libertad es la materia propia de la historia. Puédense diferenciar jerárquicamente tres tipos de acciones humanas libres: la circular, la recurrente y la abierta. Mediante la acción circular el hombre hace su vida biológica, creando, con bienes de consumo, la condición de su subsistencia subjetiva. Mediante la acción recurrente el hombre vive en un mundo, creando, con bienes de uso, la condición de su permanencia objetiva. Mediante la acción abierta –que no es circular ni recurrente– el hombre crea, haciendo sus asuntos o pravgmata, la condición más propia de su pervivencia supra-objetiva, de la historia. “El hecho de que el hombre sea capaz de acción significa que cabe esperarse de él lo inesperado, que es capaz de realizar lo que es infinitamente improbable. Y una vez más, esto es posible debido sólo a que cada hombre es único, de tal manera que con cada nacimiento algo singularmente nuevo entra en el mundo”[29].
En tercer lugar, dichas acciones son sociales: lo individual y aislado no es materia de historia (local, nacional o universal). Lo privado (interno e inmanente) tampoco lo es o, por lo menos, lo es indirectamente, por implicación en la acción externa: un acto absolutamente interior no es materia de la historia.
Por lo que hace al contenido, se debe indicar que algunos contemporáneos han estudiado la historicidad extendiéndola al cosmos entero, y no sólo al hombre; la historicidad sería un carácter del mundo en su totalidad[30]. Sólo muy brevemente cabe responder aquí a este intento: el tiempo es ciertamente un elemento del acto histórico, pero sólo uno. ¿Por qué no llamar simplemente “temporal” al curso natural? Pues no es posible absorber el sentido humano en el sentido natural.
*
b) La forma del ser histórico
La esencia del hombre no se encuentra, como la del animal, fijada de antemano en una sola dirección: está abierta a posibilidades dentro de las cuales se determina libremente. Al producirse una determinación así, se abren nuevas posibilidades y se cierran otras. Esto significa que la decisión ulterior se realizará siempre sobre una plataforma que ha sido alterada por una decisión precedente. En el hombre de cada tiempo influyen, pues, fuerzas –mayormente inconscientes, pero sentidas como propias– cuyo ser está fundado en actitudes y decisiones que podrían haber sido distintas de lo que son de hecho. Optar por un futuro contando con posibilidades basadas en anteriores decisiones y sucesos todavía eficaces es de la esencia del ser histórico.
La forma, la configuración propia de lo histórico, tiene el modo indefinido de la sucesión, en cuanto que la acción recibe la carga del pasado y prepara la ruta del futuro. La forma de los actos históricos es una transcendencia indefinida: las acciones históricas influyen en otras, se transcienden a sí mismas para pervivir en el futuro. Esta pervivencia es posibilitación: hace posible el presente. El pasado, como pasado, no es constitutivo formal o esencial de lo histórico; lo es en tanto que es fecundo, es decir, en tanto que influye en el presente o transciende de sí. Lo histórico es el pasado en el presente. Tampoco la acción presente como tal es histórica, pues no hay todavía una acción posterior a ella: el futuro no se ha realizado aún.
Con esto no se quiere decir que tal transcendencia indefinida sea necesariamente progreso; para que lo sea, a lo histórico se le deben añadir unas condiciones que, por el simple hecho de ser histórico, no tiene.
Por lo que atañe a esta forma configuradora de lo histórico, no faltan autores para quienes la permanencia del pasado en el presente se debe puramente a un acto representativo o intencional: al de la memoria. La historia se reduciría a la permanencia del recuerdo. Se entiende entonces lo pretérito como lo pasado reproducido en la memoria. Dado que la memoria es de índole intencional o cognoscitiva, los hechos pretéritos tendrían la forma del “ser intencional” (estado que revisten en el entendimiento). Pero, ¿qué es lo que haría que las cosas pasadas se convirtieran en históricas? Sólo el que fuesen dignas de recordarse. El merecimiento que un acto humano tendría para pasar a la historia es un “valor, bondad intemporal cuya realización momentánea ha ocurrido en el tiempo”[31]. Dicho valor es reproducido por la memoria fundamentalmente bajo tres aspectos: unas veces como aleccionador, otras como conveniente, y otras como decisivo para los ulteriores actos del hombre. La historia sería recordación, memoria de realidad. La pervivencia del pasado sería sólo representativa, no real.
El acto formal de historiar es, desde luego, recordativo, como antes se dijo. Pero esa teoría reduce la historia a lo que hacen los historiadores: la historia es narración, función de la memoria objetivante. Así margina la historia como realidad. Mas en verdad la historia no se ocupa del pasado como simple pasado memorable, sino en tanto que pervive realmente en el presente. Si lo pasado careciera de algún tipo de entidad real, si fuera un no-ente, no afectaría en nada al hombre viviente. “Pero lo afecta: mucho de lo pasado lo determina muy esencialmente, algo de ello gravita pesadamente sobre él. Soporta las consecuencias de sus actos, le cae entre las manos, como fruto, lo sembrado o labrado por generaciones anteriores, tiene que buscar salidas a situaciones históricas que se formaron a lo largo de siglos […]. Es un error pensar que lo pasado sólo subsiste en la memoria del hombre. ¡Si así fuese le bastaría apagar el recuerdo para que lo sucedido no haya sucedido!”[32].
*
3. Génesis y fines del hecho histórico
a) Principio y fin de la historia
El curso histórico del hombre forma un tejido complicado, cuyas articulaciones muestran aspectos económicos, religiosos, políticos y psicológicos de variados matices. Contemplando panorámicamente este vasto tejido, surge una pregunta insoslayable, referente al fin delcurso temporal: ¿es posible indicar en este despliegue, tomado en conjunto con sus logros y quebrantos, un término que, a modo de fin, polarice todas las obras humanas y dé sentido total al proceso?
La respuesta a esta pregunta forma un núcleo fundamental de temas filosóficos (paralelos a los de la constitución ontológica o estructura esencial de los hechos históricos), como los relativos a la génesis y finalidad de los hechos tomados como un todo procesual internamente concatenado. Esta tarea compete a una investigación de fines, en cuanto considera el curso histórico como una serie de nexos y se pregunta por el fin y, en consecuencia, por el sentido de ese curso[33]. No otro fue el objetivo que se propuso Hegel en sus Lecciones de Filosofía de la Historia: buscar un fin último (Endzweck) del mundo por encima de los fines particulares de los individuos, suponiendo que la presencia de un fin último se debe a una causa universal, llámese razón o voluntad. El tratado de la historia universal expresaría la relación existente entre fines particulares y fin universal, relación que, a su vez, debe mostrarse como acto de esa misma razón[34]. Hegel pensaba que se podía conocer la ley histórica bajo la cual se desenvuelve concreta y complejamente el género humano; ley que, como razón suficiente, explicaría el porqué de todas las vicisitudes de los pueblos.
El estudio de fines tiene por objeto encontrar el sentido último tanto de la libertad individual como de las libertades todas tomadas en su conjunto.
Una de las más graves dificultades con las que el filósofo se encuentra en este punto concierne al rendimiento especulativo de la pregunta por la causa final universal del curso temporal del hombre. ¿Qué significado puede tener la historia para nosotros más allá de los puros hechos mundanos? Esta pregunta es acuciante, pues en ella está comprometido el destino de la misma existencia humana; es, además, insoslayable, porque el hombre necesita orientar continuamente su vida. Ya los griegos se plantearon esta cuestión, a la que generalmente contestaron con una concepción cíclica de la historia humana, la cual se repetiría de manera similar a los procesos naturales.
Con el judaísmo primero y el cristianismo después, el problema del comienzo y del fin se planteó en términos teológicos apremiantes: el curso del hombre comienza al ser creado, al salir de la nada; y el término de su recorrido terreno es un Juicio Universal en el que se dilucida la felicidad eterna; la historia es así un acontecer comprometido, con uncomienzo y un fin no sólo extrahistórico, sino suprahistórico.
Esta solución teológica tuvo su remedo filosófico más resonante a lo largo del siglo XIX en las figuras de Hegel y Marx, pensadores que culminaron lo que puede llamarse la historiología dialéctica moderna. Siendo esa dialéctica el punto obligado de referencia moderno, cabe preguntar en qué consiste.
*
b) Trascendencia y emancipación
Aunque la dialéctica es explicada usualmente como la manera de estructurarse el mundo real por contradicciones internas (aspecto ontológico) y el modo que el hombre tiene de conocerlas mediante oposiciones y contrastes (aspecto gnoseológico), hay en ella una dimensión más profunda que actúa como el supuesto de su misma constitución: la dialéctica, sea cual fuere el tipo de opuestos que encierra –en sentido idealista o materialista–, es el movimiento que constituye inmanentemente la realidad negando la trascendencia de lo divino. En este supuesto primario coinciden, por ejemplo, Hegel, Marx y Sartre.
Para la dialéctica el sujeto humano –sea el individuo, sea el pueblo, sea la especie– descansa en sí mismo y vierte sobre sí mismo todas las direcciones que de él puedan surgir. Carece, por tanto, de una apertura que lo vuelque hacia un más allá transcendente: toda su realidad se contrae en ser histórico. Si hubiera Dios, el hombre no sería libre, tendría ataduras metafísicas y morales. Si hay libertad, no puede haber Dios transcendente que la limite: el supuesto de un Dios objetivo no sólo impide hablar de leyes que la razón saca de sí misma, sino también hace imposible atribuir al sujeto libertad absoluta. Luego si el hombre es autónomo, excluye toda trascendencia. Hegel y Marx convergen en este supuesto emancipatorio: emancipación significa independencia ontológica completa y, consiguientemente, negación de la trascendencia de lo divino por mor de la libertad irrestricta del hombre. La dialéctica emancipatoria es la Grundform del proceder de la tradición historiológica del siglo XIX, cuya excepción más señera fue Kierkegaard.
En segundo lugar, para la historiología dialéctica moderna las intenciones individuales se exteriorizan en realizaciones concretas guiadas por intenciones generales o supraindividuales. Hegel hablará de la “astucia de la razón”, convertida más tarde por Wundt en la “heterogénesis de los fines”: el hombre pretende cosas para su personal provecho, pero una intención general y oculta guía las voluntades y el curso de la historia a la consecución de otras metas. La intención individual tiene consecuencias imprevisibles.
Dilthey indicó que el origen de ese enfoque “se halla en la idea cristiana de la conexión interna de una educación progresiva de la historia de la humanidad. San Clemente y San Agustín la preparan; Vico, Lessing, Herder, Humboldt y Hegel la desarrollan”[35]. La idea cristiana de la Providencia –que rige el curso histórico sin que los hombres sepan su modo de actuación– prestó impulso a tal enfoque, aunque la modernidad acabara perdiendo su sentido transcendente.
***
Así pues, son tres al menos las tareas exigidas para pensar la historia. La primera versa sobre el conocimiento histórico (Epistemología de la historia). La segunda se ocupa del estudio de la estructura real del hecho histórico (Ontología de la historia). La tercera se ocupa del estudio de la génesis y los fines de los hechos históricos tomados en su conjunto (Metahistoria, tanto filosófica como teológica).
[1] Auguste Brunner, La connaissance humaine, 304.
[2] M. de Unamuno, La imaginación en Cochabamba,1041.
[3] El mundo como voluntad y como representación § 51.
[4] M. de Unamuno, Historia y novela, 1181
[5] Juan Cruz Cruz, Sentido del curso histórico, 107-130.
[6] Dilthey sostiene que cada exteriorización singular de vida representa algo común en el ámbito del espíritu objetivo. W. Dilthey, G. Schr., VII, 147-148. En parecidos términos se pronuncia Hans Freyer, en su Teoría del espíritu objetivo, 68-69.
[7] M. de Unamuno, En torno al casticismo,140.
[8] F. Braudel, La historia y las ciencias sociales, 60-106.
[9] D. Landes y Ch. Tilly, History as a Social Science, 5-21.
[10] B. Bailyn, “The Challenge of Modern Historiography”, 1-24.
[11] L. Stone, “History and the Social Sciences in the Twentieth Century”, en The Past and the Present Revisited, 3-44.
[12] M. de Unamuno, La regeneración del teatro español, 190.
[13] M. de Unamuno, El caballero de la Triste Figura, 196.
[14] Tanto las palabras de origen latino “historia”, “histoire”, “storia”, como la alemana Geschichte se usan con este doble sentido. W. Bauer. Introducción al estudio de la historia, 31-32.
[15] Como término técnico, la expresión “Filosofía de la Historia” proviene de Voltaire (s. XVIII).
[16] J. Ortega y Gasset, El tema de nuestro tiempo, 149.
[17] J. Ortega y Gasset, Una interpretación de la historia universal, 148.
[18] J. Ortega y Gasset, El Espectador VIII, 674.
[19] J. Ortega y Gasset, Una interpretación de la historia universal, 25.
[20] Tarea recogida en mi libro Sentido del curso histórico, antes citado.
[21] J. Ortega y Gasset, La historia como sistema, 40-42.
[22] Hans Kellner, “Narrative in History: Post-Structuralism and Since”, en History and Theory, 26, Sept. 1979, 1-25; John Passmore, “Narratives and Events”, History and Theory, 26, Sept.1987, 68-74; H. White, “The Structure of Historical Narrative”, Clio, 1, n. 2, June 1972, 5-20; Manuel Cruz, Narratividad: la nueva síntesis, Barcelona, 1986; P. Ricoeur, Temps et récit, París, 3 vols. 1983-5.
[23] J. Ortega y Gasset, Historia como sistema, 40.
[24] C.G. Iggers ha mostrado claramente que para estas posturas “historicistas” sólo el estudio histórico –y no la filosofía ni la antropología– es capaz de dar razón del hombre mismo y de sus creaciones. The German Conception of History, 65-67.
[25] R. Aron expuso estas teorías, con pertinente bibliografía, en La philosophie critique de l’histoire.
[26] W. Dilthey, G. Schr., VII, 152.
[27] Otras posturas “analíticas” matizan considerablemente el sentido de la conexión científico-causal en historia, y en ciertos puntos coinciden con planteamientos clásicos; por ejemplo M. Mandelbaum, W. Dray, W.H. Walsh, I. Berlin y A. C. Danto. Una visión crítica de esta corriente la ofrece Karl Acham, en su Analytische Geschichtsphilosophie.
[28] M. García Morente, “La estructura de la historia”, en Ideas para una filosofía de la historia de España, 171-199.
[29] Hannah Arendt, La condición humana, 236-237. Son tres modos del actuar humano: 1º. El proceso biológico del cuerpo (con su metabolismo permanente) es realizado por una acción circular, cuyo punto de llegada es siempre punto de partida: ella reproduce bienes de consumo –dispuestos por la misma naturaleza– que vuelven a desaparecer. 2º. El mundo no-natural o artificial de cosas hechas por el hombre es ejecutado por una acción recurrente: la técnica no comienza de cero, pues, p. ej., el previo concepto fijo y cerrado de reloj guía las sucesivas y mismas acciones que el técnico realizará para sacar relojes ininterrumpidamente; la acción recurrente procura los bienes de uso, los cuales aumentan sin cesar y tienen el destino de durar por algún tiempo. 3º. La vida intersubjetiva, hecha sin medios ni materia, es efectuada por la acción abierta, creando instituciones, leyes y vida política, donde el hombre quiere expresamente ser recordado: crea, pues las condiciones más específicas para la historia. Esta acción –además de poder someter a sí misma la acción circular y la recurrente– tiene la capacidad de empezar algo nuevo, o sea, tiene capacidad de iniciativa.
[30] C.F. Weizsäcker, Historia de la Naturaleza, 27. Sobre los distintos naturalismos históricos (económicos, biológicos y políticos) cfr. Max Scheler, “El hombre y la historia”,en Metafísica de la libertad.
[31] L. E. Palacios, “Las tres aporías de la historia”, 117-119.
[32] Nicolai Hartmann, Ontología. IV, 184.
[33] Justo a esta investigación teleológica llamó Voltaire en el siglo XVIII “Filosofía de la Historia”: no como estudio de las características esenciales de la realidad histórica, sino como indagación del despliegue de la historia real, de su sentido último y de la ley general que regiría el curso de la humanidad.
[34] Las obras de Hegel se citarán por Hegel Sämtliche Werke, ed. H. Glockner, (reproducida por Frommann Verlag, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1961). Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte (cit. Philos. Gesch.), 35.
[35] W. Dilthey, Einleitung in die Geisteswissenschaften, Gesammelte Schriften (Stuttgart, 1957-60), vol I, 90.


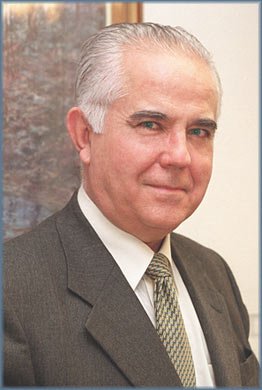 Este es un blog del
Este es un blog del  Historia y metahistoria
Historia y metahistoria Persona y sexualidad
Persona y sexualidad Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia
Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad
Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad Hombre e historia en Vico
Hombre e historia en Vico Derecho a nacer
Derecho a nacer Existencia y nihilismo en Jacobi
Existencia y nihilismo en Jacobi Derecho e historia en Kant
Derecho e historia en Kant
Deja una respuesta