Unamuno concentra en la doctrina del destino final del hombre y del mundo, o sea, en la escatología, su esfuerzo de explicación metahistórica. Punto éste que eleva su esfuerzo historiológico muy por encima del apuntado por Ganivet. Parte del hecho de que el hombre de carne y hueso posee un deseo radical y permanente de eternizarse, lo cual cumple aplicándose a su vocación civil (culminación cultural); pero esto es insuficiente, ya que debe laborar también y sobre todo por la unión de todos en Dios, o sea, ha de cooperar en la apocatástasis (culminación metafísica). De aquí arranca la tarea que le toca a España desempeñar en el conjunto de naciones (su misión histórica), que no es otra que la de mantener, expresar y enseñar a todos los pueblos los contenidos presentes en la tensión entre dialéctica cultural y dialéctica metafísica.
El filósofo vasco siente dolorosamente el problema de la continuidad de su ser espiritual, «problema que no es en el fondo otro que el de la inmortalidad del alma». Y este problema lo traslada a los pueblos, pues a su juicio, un pueblo «que no se cree inmortal, como tal pueblo, está perdido para el espíritu»[1]. Y aquí entra la historia para determinar su carácter de pueblo en la continuidad y en la inmortalidad. La vida física es lucha; la vida espiritual también es lucha, pero contra el eterno olvido[2].
Hay dos tipos de eternidad: la eternidad en la historia y la eternidad más allá de la historia. La primera es la fama : lucha contra el olvido. La segunda es la salvación: lucha contra la memoria.
Esta dialéctica de memoria y olvido en el concurso de la eternidad fue poéticamente plasmada por Unamuno un mes antes de morir (9 de Noviembre de 1936):
El abismo insondable es la memoria
y es el olvido gloria.
Eternidad en la historia es la del género humano. Porque para Unamuno la inmortalidad del alma es algo social, y a esto se reduce lo espiritual. El alma se hace en la historia: «El que se hace un alma, el que deja una obra, vive en ella y con ella en los demás hombres, en la Humanidad, tanto cuanto ésta viva. Es vivir en la Historia»[3].
Los autores de las grandes obras anónimas buscaban la eternidad del alma, no se inquietaban de la del nombre. Vivir en la historia es pervivir en la Humanidad, tanto como ésta dure. Para ello el hombre ha de hacerse un alma para dejarla en una obra, dentro de la cual vive, perdurando así en los demás hombres[4]. «El fin de la vida es hacerse un alma, un alma inmortal. Un alma que es la propia obra. Porque al morir se deja un esqueleto a la tierra, un alma, una obra a la Historia. Esto cuando se ha vivido, es decir, cuando se ha luchado con la vida que pasa por la vida que se queda»[5].
Pero esta historia es para Unamuno ateleológica: carece de suyo de última finalidad humana, por lo que su curso es un hundimiento en lo informe, en el olvido, en la inconsciencia. Y el hombre ha de esforzarse dolorosamente en «dar finalidad humana a la Historia, finalidad sobrehumana»[6]. Se trata de un esfuerzo por salvar nuestra memoria, «siquiera nuestra memoria», la cual durará a lo sumo lo que durare el linaje humano. Pero esta inmortalización no convence del todo. «¿Y si salváramos nuestra memoria en Dios?», pregunta Unamuno[7].
El identifica el alma con la personalidad, mas no con el nombre. Pues «uno puede morirse perteneciendo al montón de los ignorados, del anónimo, y haber salvado su personalidad, su alma, haber contribuido a una obra histórica»[8]. Quien pierde su vida en una guerra justa, contribuye «a una obra colectiva de cultura y salvaría su alma en ella. Porque salvar el alma es incorporarla a una obra histórica. Lo que no salvaría sería su nombre»[9]. Pero el nombre no es el alma. La historia es la que produce el alma del hombre.
No lamenta Unamuno la desaparición de las vidas, sino la destrucción de las almas, de las obras. «La catedral de Reims es una obra colectiva de cultura; en ella dejaron sus almas lo muchos artistas anónimos que en ella trabajaron»[10]. El alma del hombre es su conciencia humana, no su conciencia animal; pero es «algo histórico y que sólo en la Historia se da. Y fuera de la Historia no hay verdadera vida humana que merezca el nombre de tal. Y los pueblos sin historia no son pueblos; son hormigueros de los animales de que pueden surgir hombres»[11].
Lo que eleva al hombre por encima del animal es la conciencia histórica, la conciencia de pueblo, la conciencia de patria, la conciencia del deber de rendirse a la misión de su pueblo. Y en ello se cifra el alma. Con un ejemplo algo burdo, pero muy elocuente, resume así Unamuno su doctrina de la metahistoria cultural: «Si un cerdo tuviese conciencia humana —en el cual acaso no sería ya cerdo— y supiese que si no comía de él un gran conductor de pueblos, un obrero de cultura, un propulsor del progreso, se moría de hambre, el tal cerdo se sacrificaría gozosísimo para que el hombre viviese y así, incorporándose a la obra de este hombre con su sacrificio cosciente, salvaría su alma en el alma de éste y salvarían ambos las suyas en el alma de la humanidad»[12].
*
2. Metahistoria metafísica
Pero Unamuno es un hombre angustiado no sólo por salvar su alma, sino sobre todo por salvar su nombre, el que responde al hombre de carne y hueso, a su individualidad. Y en este aspecto siente la necesidad no sólo de totalizar integralmente los elementos históricos (para que ninguno falte), sino de saturarlos dinámicamente (para que todos se plenifiquen). No quiere una inmortalidad muerta (como en el grosero ejemplo del cerdo), sino una inmortalidad viva, la del individuo con su nombre. Pero ésta es problemática y quizás imposible: no será, pues, una lucha contra el olvido —tarea honrosa, pero mortal—, sino más bien una lucha contra la memoria; porque para Unamuno, la verdadera muerte del individuo es un desnacer, una vuelta al origen, un camino hacia delante que culmina en una retracción total. Así lo expresa poéticamente en unos versos del Cancionero (n. 28):
| Agranda la puerta, padre, porque no puedo pasar; la hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. | Si no me agrandas la puerta, achícame, por piedad; vuélveme a la edad bendita en que vivir es soñar. |
La vuelta a la niñez no es propiamente un giro hacia el espíritu de infancia (la infancia espiritual, predicada por los místicos, en la cual el alma olvida los intereses y las utilidades del tiempo y se sumerge, con total abandono, en un instante eterno, en una rendida memoria de Cristo), sino una auténtica retracción hacia un estado de inconsciencia, un apagamiento del hombre en el cementerio de sus esperanzas frustradas, en la muerta memoria de sí. Porque el más allá no tiene signos en esta vida; no ofrece señales ciertas de salvación individual («un clavo que nada clava»). Precisamente el 12 de Noviembre de 1936, Unamuno, viéndose en su mano el anillo de casado, recuerda a su fallecida mujer y se siente atenazado por la duda de su propia inmortalidad individual, lo que haría imposible el reencuentro con el ser querido:
| Oh muertos de mi vida cifrados en anillo de oro donde se anida recuerdo que es castillo de sueños; con su dedo me toca cada noche | a abrirme en pulso quedo el misterioso broche que las visiones cierra, que guarda con su mano de amor, que es ahora tierra, y su tierra es arcano. |
El anillo, símbolo del tiempo circular, es la clave de su interpretación de la inmortalidad personal, la del nombre, expresada en su visión de la metahistoria metafísica. El desnacer es el morir, una vuelta al origen; y el nacer mismo podría así interpretarse como un desmorir: «Cuando alguna vez y en alguna poesía le hemos llamado al morir el desnacer no ha faltado tonto de imaginación que ha gritado, ¡paradoja!, o que ha dicho que no lo entendía. ¿Y si fundáramos una fantasía poética —esto es, creadora— sobre que el nacer es un desmorir?»[13].
Esto significaría que la tensión entre historia e intrahistoria está sostenida por una «contrahistoria», un ritmo inverso: «Por debajo de esta corriente de nuestra existencia —dice Augusto Pérez en la novela Niebla— , por dentro de ella, hay otra corriente en sentido contrario; aquí vamos del ayer al mañana; allí se va del mañana al ayer. Se teje y se desteje a un tiempo. Y de vez en cuando nos llegan hálitos, vaho y hasta rumores misteriosos de ese otro mundo. Las entrañas de la historia son una contrahistoria, es un proceso inverso al que ella sigue. El río subterráneo va del mar a la fuente»[14].
Podría decirse que lo que Unamuno rechaza del tiempo circular de Nietzsche no es propiamente la tesis del eterno retorno, sino el modo racional y matemático con que, a juicio de Unamuno, la presenta[15]. Unamuno baraja otra hipótesis: no la del recomienzo, sino la del retroceso: «Bien, ¿y si al llegar eso que llaman el fin del mundo empezara la lanzadera del tiempo a tejer en sentido inverso —o destejer—, si se invirtiese la película de la historia natural y universal y volviera todo a vivir en sentido inverso hasta llegar al que llamamos el principio del mundo y vuelta a empezar? Es una imaginación tan trágica como la del retorno eterno de Niezsche y no menos plausible ni menos probable. Al progreso seguiríase el retroceso, a la llamada evolución la involución. Y se cerraría el círculo. Para empezar de nuevo»[16].
*
3. Apocatástasis final
¿Y cuál es el origen que es también fin del proceso temporal? ¿Cómo se logra la unificación metafísica?
Para explicar la unificación metafísica, Unamuno acude a la enseñanza paulina sobre el destino final del hombre[17]. Y juzga que Pablo predicó un triunfo final del espíritu sobre la muerte, último enemigo que será sometido. Este espíritu triunfador equivale para Unamuno a la conciencia; y el triunfo mismo es la apocatástasis o reconstitución: «El fin es que Dios, la Conciencia, acaba siéndolo todo en todo. Doctrina que se completa con cuanto el mismo Apóstol expone respecto al fin de la historia toda del mundo en su epístola a los Efesios […] Preséntanos en ella a Cristo como cabeza de todo, y en él, en esta cabeza hemos de resucitar todos para vivir en comunión […] Y a este recogernos en Cristo, cabeza de la Humanidad y como resumen de ella, es a lo que el Apóstol llama recaudarse, recapitularse o recogerse todo en Cristo. Y esta recapitulación, anacefaleosis, fin de la historia del mundo y del linaje humano, no es sino otro aspecto de la apocatástasis. Esta, la apocatástasis, el que llegue a ser Dios todo en todos, redúcese, pues, a la anacefaleosis, a que todo se recoja en Cristo, en la Humanidad, siendo, por tanto, la Humanidad el fin de la creación. Y esta apocatástasis, humanización o divinización de todo, ¿no suprime la materia? Y suprimida toda materia, ¿en qué se apoya el espíritu?»[18].
Unamuno ve aquí, en esta doctrina de la anacefaleosis, una lucha sorda entre la resurrección de la carne y la inmortalidad del alma.
No es este el momento de discutir si la interpretación que Unamuno ofrece de la doctrina paulina es correcta. En verdad sólo acepta la estructura formal, no el contenido, de la apocatástasis paulina. Unamuno considera que un Dios-Conciencia imprime finalidad a la historia: «El fin es que Dios, la conciencia, acabe siéndolo todo en todo». La marcha de la historia tiene el sentido de una reducción de todo a conciencia, en un incesante hacerse, similar al propuesto por Teilhard de Chardin. O sea, el Dios unamuniano va constituyéndose progresivamente y, en este progreso, ensancha su conciencia, absorbiendo o suprimiendo la materia. Se trata de una tesis afín a un panteísmo evolucionista de doble cuño: a la vez idealista (como el de Hegel) y positivista (como el de Spencer). Al cabo se salvan todos. El pecado y el infierno no tienen sino una realidad figurativa.
La conciencia es la finalidad del Universo. Para salvar la finalidad humana del Universo es preciso, según Unamuno, que en una Conciencia quede fundida nuestra conciencia. «Sentimos a Dios, más bien que como una conciencia sobrehumana, como la conciencia misma del linaje humano todo, pasado, presente y futuro; como la conciencia total e infinita que abarca y sostiene las conciencias todas, infrahumanas, humanas y acaso sobrehumanas»[19].
Desde un punto de vista crítico, parece que este Dios-Conciencia de Unamuno no acaba de liberarse de la materia; y por ello fracasaría en él nuestro deseo de inmortalidad.
Para Unamuno, el fin del hombre no puede ser una absorción en Dios que lleve aparejada la pérdida de la individualidad. La personalidad individual ha de conservarse, si es que la felicidad anhelada debe ser perfecta. Por eso el imperativo de toda acción práctica, orientada teleológicamente, es el siguiente: obra de suerte que tanto para tí como para los demás te hagas insustituible y, por lo tanto, digno de no morir[20]. Busca ser feliz y obra de manera que merezcas la inmortalidad[21]. El simple imperativo moral kantiano de obrar sólo por el deber y no por la felicidad es un absurdo. Y si el hombre fuese perecedero, tendría que expirar resistiendo. «Y si es la nada lo que nos está reservado, no hacer que esto sea una justicia»[22]. Hagamos que con nuestra conducta la muerte sea una injusticia, dice Unamuno.
Pero la pregunta crítica que inmediatamente surge sobre este imperativo es la siguiente: ¿ante quién podría ser una injusticia? Sólo admitiendo radicalmente la existencia de Dios, aunque fuese la de un Dios injusto —en cuyo caso no sería ya Dios— sería plausible la propuesta de ese imperativo. Pero esta existencia personal y permanente de un Dios absolutamente extramundano es problemática para Unamuno.
El filósofo vasco exige hacerse insustituible no sólo para uno mismo, sino para el pueblo, para la vida social. Porque al fin todos se unifican, y se hacen todo en todos: «Ser perfecto es serlo todo, es ser yo y ser todos los demás, es ser humanidad, es ser universo. Y no hay otro camino para ser todo lo demás sino darse a todo, y cuando todo sea en todo, todo será en cada uno de nosotros. La apocatástasis es más que un ensueño místico: es una norma de acción, es un faro de altas hazañas»[23].
La apocatástasis es equiparada entonces a la hegeliana absorción (Aufhebung) de todo en todo; es la última respuesta, incluso cordial, de Unamuno al problema del sentido de la historia. La verdadera muerte se convierte en un desnacer, en una retracción, de estilo panteísta, del individuo en el todo.
Así lo figuraba el 29 de Septiembre, tres meses antes de morir, en un soneto:
Un ángel, mensajero de la vida,
escoltó mi carrera torturada,
y, desde el seno mismo de mi nada,
me hiló el hilillo de una fe escondida.
Volvióse a su morada recogida,
y aquí, al dejarme en mi niñez pasada,
para adormirme canta la tonada
que de mi cuna viene suspendida.
Me lleva, sueño, al soñador divino;
me lleva, voz, al siempre eterno coro;
me lleva, suerte, al último destino;
me lleva, ochavo, al celestial tesoro, y,
ángel de luz de amor en mi camino,
de mi deuda natal lleva el aforo.
[1] Obras que se citan de Unamuno: AC, La agonía del cristianismo, «Ensayos» I. LCN, Los límites cristianos del nacionalismo, en DMG. SAH, Salvar el alma en la historia, «Obras Completas», t. 8 (Madrid, Escelicer, 1966). STV, Del sentimiento trágico de la vida (1913), «Ensayos» II. TC, En torno al casticismo (1895), «Ensayos» I.
[1] SAH, 475.
[2] AC, 937.
[3] AC, 947.
[4] STV, 759.
[5] AC, 936.
[6] AC, 937.
[7] STV, 763-764.
[8] SAH, 998.
[9] SAH, 999.
[10] SAH, 999.
[11] SAH, 1003.
[12] SAH, 1003.
[13] LT, 538.
[14] LT, 540.
[15] STV, 803.
[16] LT, 540.
[17] I Cor., XV, 26-28.
[18] STV, 926.
[19] STV, 868.
[20] STV, 945.
[21] STV, 947.
[22] STV, 941.
[23] STV,961.

![Unamuno[1]](https://www.leynatural.es/wp-content/uploads/2013/06/Unamuno1.jpg)

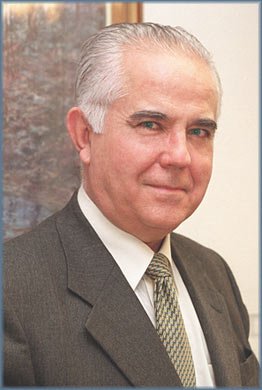 Este es un blog del
Este es un blog del  Historia y metahistoria
Historia y metahistoria Persona y sexualidad
Persona y sexualidad Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia
Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad
Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad Hombre e historia en Vico
Hombre e historia en Vico Derecho a nacer
Derecho a nacer Existencia y nihilismo en Jacobi
Existencia y nihilismo en Jacobi Derecho e historia en Kant
Derecho e historia en Kant
Deja una respuesta