
Giovanni di Niccolò Luteri, Dosso Dossi (1490–1542): “El sabio del globo y del compás”. Se trata de una alegoría del círculo geométrico del mundo. El sabio observa y mide la posición de un astro con la ayuda del compás, teniendo como fondo la silueta circular del universo.
1. Cambio y pesimismo
Para un antiguo la historia humana se asimila a la del mundo de las cosas naturales, cuyo despliegue temporal posee una estructura circular; de modo que la libertad del hombre singular es absorbida por lo inexorable del acontecer cósmico, el cual se refleja en los períodos cíclicos de las civilizaciones.
¿Poseían los griegos un órgano apropiado para percibir la historia? ¿Tenían «sentido histórico»? No han faltado autores (como E. Schwarz, W. Netsle y Max Müller) que opinan que el mismo hecho de una historiografía griega (Heródoto, Tucídides, Polibio) prueba la existencia de un sentido histórico. Pero ¿se puede pasar directamente de la presencia de aquélla a la existencia de éste? Debido a la convicción, por los antiguos sentida, de una ley inexorable y fatal que los regía, no llegaron a dos factores concretos e indispensables que articulan el sentido histórico: el papel transcendente de la actividad libre en el proceso temporal y la función unificadora de un ideal común (universal) al que tendiera ese proceso[1].
Los griegos –sintiéndose insertados por una ley cósmica en el orden universal– no vivieron la historia progresiva: su actitud ante el mundo estaba soportada por la vivencia cósmica de la circularidad (kyklos)y del fatal destino que ésta arrastra (eimarméne).
El curso de la vida se interpretó circularmente; y ello estaba sugerido por el perpetuo turnarse, la constante alternancia de fenómenos naturales, tales como el día y la noche, la primavera (época del brotar) y el otoño (época del fenecer). De esta manera pensaron que el mundo retorna al caos primitivo, para después resurgir y seguir la alternancia.
Pero si se repiten los tiempos y las épocas, es obvio que la historia real no puede ser imprevisible y libre. El movimiento circular acontece con necesidad; o mejor, es la imagen de la necesidad (anankhé). El movimiento circular excluye un comienzo y un fin absolutos. A lo sumo, el comienzo es relativo, pues volverá a ser comienzo en el próximo ciclo.
Comienzo temporal absoluto es aquél que contiene un instante primero que no es a su vez término de otro instante anterior. En cambio, comienzo relativo es aquél en que cualquiera de sus instantes es término del pretérito y comienzo del futuro; en este caso, tampoco habría un último instante que, siendo término de un instante anterior, fuera a su vez comienzo de otro siguiente. La imagen plástica de un comienzo relativo se encuentra en cualquier punto de un círculo: dicho punto es, a la vez, término del anterior y comienzo del siguiente. El ciclo es reiteración perpetua e indefinida. Todos los acontecimientos vuelven a pasar por la rueda; e incluso el hombre individual se halla enrolado en el giro.
La periodización que tanto griegos como romanos establecieron era, a su vez, cíclica. El principal documento que se conserva es la obra de Hesíodo Los trabajos y los días. En ella se describen cinco edades sucesivas: 1ª La edad del oro (en que los hombres «vivían como dioses», sin males y en abundancia de bienes). 2ª La edad de plata (en que el hombre carecía ya de saber y no honraba a los dioses). 3ª La edad de bronce (donde los hombres se hacen guerreros y violentos). 4ª La edad de los héroes (en que los hombres con esfuerzo se convierten en sabios y fuertes, como semidioses). 5ª La edad de los hombres (donde los hombres quedan sometidos a todos los males, aunque gozan también de bienes).
Platón sólo distinguió tres edades, que son una reducción de las de Hesíodo. En el Critias nos habla de la Edad de los dioses (en que estos colonizan la tierra y los hombres son creados), la Edad de los héroes (especialmente hombres creados por Hefestos y Atenea en el Ática, «región naturalmente apta para las virtudes y el pensamiento», dotados de excelente ordenación política) y la Edad de los hombres (desprovistos de las cosas necesarias para la vida, empeñados en superar las necesidades vitales). Tres edades distinguieron también Marco Terencio Varrón y Diodoro Sículo. Pero si el curso de la vida es decadente, parece imposible suprimir el pesimismo y la melancolía.
Esta sucesión de edades viene, pues, presidida por una visión pesimista de decadencia. Si se tiene presente que en el comienzo del ciclo se encuentra la cuna del mundo, se comprenderá por qué los escritores griegos y latinos creyeron que la humanidad empieza con la perfección, progresivamente se va degenerando hasta que, una vez llegada a su total decadencia, comienza el nuevo ciclo. Todo pronóstico, en el seno de esta creencia, es pesimista: a la edad de oro le sigue una edad de plata y otra más lamentable[2].
Es evidente que el griego no desconoce el devenir, el cambio. Recordemos la afirmación rotunda de Heráclito: «todo fluye»;o el énfasis que la sofística da al momento oportuno (kairós) frente a la rigidez del derecho positivo vigente. Tengamos sobre todo en cuenta la idea de vida (bíos): la vida para el griego es algo sometido a influjos extraños, algo capaz de modificarse, bien por la acción pedagógica o moral (paideía), bien por laacción psicológica o física (therapeía). Pero el hombre está regido por la por la rueda de la fortuna (anankhé). El devenir, la temporalidad, estaba asumida en el contexto de la circularidad. Dicho de otro modo, el devenir era cíclico.
Un griego y un latino son capaces de destacar incluso lo típico y diferencial del propio pueblo; Heródoto y Tucídides son, entre los griegos, buen ejemplo de ello, aunque por aceptar lo típico quedara en la sombra lo común, lo que enlaza a todos los hombres. Pero desconocen el curso progresivo del tiempo. «El conocimiento analítico de esta nación genial –dice Dilthey refiriéndose a Grecia– se concentró sobre todo en su propia cultura, que declinaba tan rápidamente. El brotar, florecer y marchitar, a la manera de las plantas, el cambio rápido de sus constituciones, la decadencia acelerada de su gran arte, el trabajo inútil para asegurar duración a la pequeña pólis, he aquí la oscura sombra que acompaña a la magnífica y radiante marcha de la existencia griega. Consecuencia necesaria es ese sentimiento pesimista de la inutilidad de la existencia humana que brota de continuo en este pueblo de vida tan bella y luminosa»[3].
No obstante, los autores contemporáneos antes mencionados indican que el griego, además de su devenir, experimenta su singularidad, su posición elevada sobre la naturaleza e incluso contra la naturaleza.
El griego, dice Hanna Arendt, contrapone a la inmortalidad biológica –la perduración temporal de la vida natural de las especies vegetales y animales– la mortalidad de los hombres. «La mortalidad es, pues, seguir una línea rectilínea en un universo donde todo lo que se mueve lo hace en orden cíclico. La tarea y potencial grandeza de los mortales radica en su habilidad en producir cosas ‑trabajo, actos y palabras‑ que merezcan ser, y al menos en cierto grado lo sean, imperecederas con el fin de que, a través de dichas cosas, los mortales encuentren su lugar en un cosmos donde todo es inmortal a excepción de ellos mismos»[4]. Lo mismo sostiene Max Müller: los griegos «estimaban que entre todos los entes, el hombre es el único que escapa al movimiento giratorio general»[5]. Pero su mortalidad le obliga a crearse una inmortalidad de sustitución: una perduración histórica, presente en las gestas, obras y artefactos que produce, y en los cuales es recordado o inmortalizado.
Según Max Müller, la experiencia de los primeros griegos encierra tres notas: «1ª. El hombre hace la experiencia de sí mismo como ente que no es solamente una parte de la naturaleza […] 2ª. En esta experiencia el hombre se comprueba mortal, separado y distinto de todo otro ente […]. 3ª. Su fin no es ya transición hacia otra cosa, factor de movimiento, universal mediación y surgimiento nuevos […]. Se percata de que es una historicidad no reiterable, única e irreversible, un movimiento contra natura. Se experimenta la historia excluída del ciclo universal de la realidad»[6].
Pero a esta tesis se le puede oponer la objeción de que la experiencia de la mortalidad (o finitud) hace a lo sumo que el hombre se vea a sí mismo como un curso rectilíneo efímero, el de su propia y fugaz vida, cuyas obras y artes, si son importantes, pueden hacerse famosos y pervivir, con una inmortalidad precaria, en el recuerdo o memoria de los demás. Pero ello no le incita a contemplarse excluido de un curso cíclico omniabarcante: el del cosmos entero. Este curso abarcador e íntegro es el nudo gordiano del problema. Además, la experiencia de la propia mortalidad terrena da pábulo a la convicción de la inmortalidad en un nivel distinto. El mundo antiguo creía que el hombre transciende el curso del tiempo, que la inteligencia no se reduce a la naturaleza material, que lo inmortal, el Nous, es irreductible al flujo de los cambios, o sea, que ontológicamente existe el reino de lo intemporal y el de lo temporal. Pero esto no fue un acicate para entender la peculiaridad del mundo histórico. La vida verdadera se realiza franqueando la historia gracias a la libertad racional, al Nous que hay en el hombre y que no forma parte de lo perecedero, sino del ámbito inmortal ahistórico. Este dualismo no es obra del cristianismo, sino de la cultura antigua: de un lado, el hombre racional que transciende el curso del tiempo; de otro lado, la historia reducida a los límites del tiempo natural.
Por eso, frente a la tesis de Arendt y Max Müller, puede afirmarse con Dilthey que incluso Polibio, que relató la época que va de la lucha entre Roma y Cartago hasta la destrucción de Cartago, y que fue el primero que entrevió el juego entre fuerzas universales de la historia con ancha mirada histórica, «vivió también dentro del esquema griego del ciclo de las cosas terrenas. Este tan vital reinado del imperio romano que acababa de sojuzgar a las razas semitas, habría de perecer también»[7].
Los pensadores griegos y romanos jamás creyeron que la historia fuera obra rectilínea de la libertad humana. Y, como por otra parte, tampoco pensaban que hubiera un plan providencial y divino (que dirigiera el curso hacia una meta perfecta y venidera), el proceso histórico estaba dominado por una pesada fatalidad, expresada en ciclos que se reproducen al infinito. El ciclo natural se imprime como modelo en el ciclo histórico. Incluso el tiempo histórico se asimila al tiempo físico. De ahí la actitud pasiva que adopta el hombre antiguo ante la historia.
El Orfismo y el Pitagorismo, los Jónicos y los Eléatas[8], Heráclito[9] y los Sofistas, todos entraron en la rueda. La idea de que los hombres giran siempre dentro de un mismo círculo y de que después de un cierto tiempo todo vuelve a renovarse (los astros en sus primitivas órbitas y los hombres en su primera existencia) estuvo muy extendida (como demostró Creuzer en el siglo XIX en su obra Symbolik ) entre los indos, persas, egipcios, etruscos, etc. Los hechos que hoy llamamos históricos –como el nacimiento y la caída de los imperios– no respondían a causalidad libre alguna, sino que todo se retrotraía al lote que el destino depara en el curso del Gran Año.
Heráclito consideraba que el principio de todas las cosas es la guerra, (pólemos), la lucha de contrarios, los cuales tienen su raíz en el fuego. El mundo que surge de esta lucha es eterno, con una eternidad expresable solo en el círculo[10]. También Anaximandro explicaba que todas las cosas nacen y retornan a lo Ilimitado (ápeiron)[11]. Y Empédocles sostenía que los acontecimientos mundanos están sometidos al conflicto del amor (philía) y del odio (kótos), los cuales producen un movimiento alternante, cíclico, de creación y destrucción. Los Pitagóricos llegaron incluso a creer en el retorno numérico y personal. En general admiten todos ellos ciclos naturales de recurrencia periódica: día y noche, fase lunar y fase solar, los cuales estarían englobados en un ciclo de ciclos: el Gran Año.
Platón ve sometido el mundo y sus criaturas al régimen de los ciclos[12]. Para explicar el sentido de la periodicidad de los ciclos, Platón imaginó (en el Político) un aparato suspendido de una cuerda que representaba los movimientos del cielo. De modo que lo divino movería sólo en un sentido el aparato y, una vez trenzado a fuerza de vueltas, lo dejaría volver de suyo rápidamente, con lo cual se produciría un giro inverso acelerado al principio y lento al final. El progreso se debería a lo divino; el regreso y la decadencia a obra humana[13].
San Agustín da una clave interesante para interpretar la doctrina de los estoicos sobre los ciclos, poniendo en relación el acto de la ciencia perfecta de Dios con el contenido de esa ciencia. Como para un griego lo perfecto es lo limitado, lo bien configurado y estructurado, estima San Agustín que el más «sutil» de los argumentos aducidos para defender la doctrina de los ciclos es aquél que «consiste en decir que la ciencia no puede comprender cosas infinitas; por eso según ellos Dios tiene en sí las razones finitas de todos los seres finitos»[14]. Dios pondría en obra un número finito de razones; y al ser finito ese número tiene que agotarse una vez y volver a ser repetido. «Es necesario, por consiguiente –prosiguen–, que se repitan siempre las mismas cosas y que pasen para repetirse siempre, ya sea permaneciendo mudable el mundo, el cual, aunque haya existido siempre sin principio de tiempo, ha sido creado, ya sea repitiéndose y debiéndose siempre repetir en esos circuitos su nacimiento y su ocaso»[15]. Este argumento del número finito de razones finitas ya había sido atisbado por Plotino, quien formula explícitamente la doctrina de la reiteración en base a este argumento[16]. Recordemos que Nietzsche estableció el mismo argumento del número limitado y finito de las razones en el mundo para afirmar la doctrina del «eterno retorno»: agotadas las razones finitas, debe el mundo repetirlas infinitud de veces[17]. El error residiría aquí, a juicio de San Agustín, en que «miden la mente divina, absolutamente inmutable e infinita y capaz de numerar todas las cosas innumerables sin cambiar de pensamiento, con la suya humana mudable y limitada»[18]. En resumen, la doctrina de la eterna recurrencia hizo que el mundo antiguo desconociera el tiempo humano y la significación espiritual de la historia: cada acontecimiento puede ser a la vez pasado y futuro.
*
2. Repetición y fatalismo
El retorno cíclico está regido por una ley necesaria (moira). De ahí que el antiguo esté ocupado con el pasado; si todo retorna, es posible predecir el porvenir mirando a lo que sucedió. El historiador es por eso un profeta al revés: Heródoto, Tucídides, Polibio, Tito Livio, Tácito, están marcados por esta actitud. Todo progreso visible, pues, queda asumido en el proceso circular y, por tanto, en la necesidad.
Algunos autores del mundo antiguo pensaban que, en el caso del hombre, la repetición no sería numérica sino sólo específica. El tiempo que se reproduce de forma específica es, por ejemplo, el de las épocas del año. En particular, parece que los pitagóricos y los estoicos defendían la repetición numérica (el mismo Sócrates volvería a pasar).
Por lo que a los pitagóricos se refiere, Simplicio destaca que para ellos los períodos no se pueden distinguir unos de otros, y forman un solo tiempo, el de cualquiera de ellos: «Son las mismas cosas, idénticas desde el punto de vista numérico, las que deben reproducirse; yo les contaré de nuevo este mismo mito, teniendo en la mano este mismo bastón, y ustedes estarán todos así como están, y las demás cosas se comportarán de modo parecido; luego es razonable decir que el tiempo será numéricamente el mismo»[19].
También los estoicos aceptaron la repetición numérica. Nemesio de Emesa, en su obra Sobre el hombre,declara que para los estoicos «cada cosa ocurrida en el período precedente sucede, por segunda vez, de una manera totalmente igual. Sócrates existirá de nuevo, y también Platón, y así cada uno de los hombres con sus amigos y conciudadanos; cada uno de ellos sufrirá las mismas cosas; toda ciudad, toda aldea, todo campo, serán restaurados»[20]. Los estoicos asimilan el mundo de la historia al de la naturaleza; y, al igual que ésta, queda regido por un determinismo riguroso. La mente humana es sabia cuando se somete a ese determinismo. Marco Aurelio da las razones de esta sabiduría del sometimiento: «si la naturaleza ha hecho las cosas para que yo no las soporte, entonces hay que dejarlas ir de suyo, contemplando su curso irremediable; y si las ha hecho para que yo las soporte, entonces no hay que preocuparse, porque perecerán cuando yo haya muerto»[21].
Tanto el hombre sin responsabilidades públicas, como el político estrictamente dicho, se encuentran con una doctrina moral poco estimulante para intentar la transformación de las circunstancias históricas; más bien, el estímulo se da en sentido contrario: la solución de los complejos problemas de estado puede dejarse en manos del curso cíclico del mundo. El estoico se preocupa menos de invadir el medio histórico con su libertad que de entregarse a su vida interior, afrontando con «serenidad» de alma el rumbo de los acontecimientos. Ni siquiera hay que preocuparse, como lo hacían los aristotélicos, de contemplar el ser y la perfección pura, divina, extrahumana, sino de contemplar la triste suerte del hombre situado en un curso de ascensión y decadencia. La vida humana tiene, sí, sentido: el que le otorga esa forma superior de racionalidad que gobierna la naturaleza y la historia conjuntamente; pero justo este sentido se muestra como un sinsentido: porque tiene la forma de la repetición.
Orígenes, en su libro Contra Celsum[22], interpreta esta repetición, defendida por los estoicos, no como una reiteración estricta del individuo numérico, sino como una réplica del tipo; se trataría de algo intermedio entre la especie y el individuo, algo así como un modelo, del que después se hacen copias numéricamente distintas. «No es Sócrates quien renacerá de nuevo, pero sí un personaje totalmente igual a Sócrates, que se casará con una mujer totalmente igual a Xantippa, y será acusado por gentes en nada distintos de Anitos y Melitos»[23].
Trágico es sobre todo el destino que en este giro fatal deben cumplir las almas humanas de tornar a otros cuerpos mortales. San Agustín comenta con tristeza que, para Platón, «las almas humanas después de la muerte se bajaban hasta los cuerpos de las bestias. El maestro de Porfirio, Plotino, sostuvo también esta sentencia. Con todo, desagradó razonablemente a Porfirio. Creyó que las almas de los hombres tornaban, no a los cuerpos que habían dejado, sino a los cuerpos de otros hombres. Se avergonzó de creer que una madre, tornada en mula, sirviera de montadura a su hijo. Y no se avergonzó de creer que quizá una madre, tornada en joven, se casara con su hijo»[24].
Si la periodicidad cíclica de los acontecimientos ocurre de un modo constante y necesario, si todo acontece «en virtud de una necesidad primordial y será repuesto en el mismo estado, y de nuevo todas las cosas serán restablecidas exactamente según sus antiguas condiciones»[25], ¿qué impide que haya una ciencia de lo acaecido, no simplemente en cuanto acaecido, sino en cuanto eso ocupa un puesto impermutable en el orden cíclico del universo? Adivinar el futuro será conocer el orden de los acontecimientos en la confluencia de los astros, en la medida en que la cosa futura está establecida ya en sus causas perfectamente, porque, en realidad, ya aconteció. «Puesto que estamos atados a las estrellas por una forma de parentesco, no debemos, por discusiones sacrílegas, privarlas de los poderes que les son propios; es por sus cursos por lo que cada día somos a la vez creados e informados»[26].
De este modo surge una pretendida ciencia de «posición de los astros», en tanto que por ella se descubren las condiciones mismas de la existencia. La Astrología, la ciencia en cuestión, debe penetrar el marco o la medida de la duración de las cosas, el número que mide la revolución completa de los cuerpos celestes y la vida entera. Proclo advierte incluso que este número no hay que considerarlo como una ciencia de orden inferior (doxastikós): «Hay que considerarlo por medio del intelecto intuitivo (nous) y la razón (diánoia): es preciso contemplar esta unidad numérica según una ciencia segura»[27]. Para Proclo, los ocultamientos y apariciones de las estrellas, que tienen lugar en épocas determinadas, «señalan la renovación del Mundo y el comienzo de los períodos cuando cambian y se transforman las cosas que están en el Mundo»[28].
El curso de la vida acontece con una necesidad inexorable: el trayecto está fijado de antemano: el destino (eimarméne), un designio ciego, oculto, rige las vidas. No es de extrañar que muchos autores, como Crisipo, confeccionaran tratados sobre el destino. Tratados De Fato escribieron Cicerón y Plutarco, por citar algunos. El destino, el hado, equivale a «lo predicho», lo fijado de antemano según un designio. Para el hombre antiguo, el destino proviene de una necesidad preestablecida, predeterminada. Destino es el lote que le toca al hombre en una férrea y cíclica cadena causal, de modo que la libertad se convierte en una conformidad con la naturaleza.
Pero lo que más agudamente se muestra en toda doctrina del tiempo circular es la marginación del carácter personal, único, del hombre, el cual pasa a convertirse en ejemplar repetible de una especie. El hombre del tiempo cíclico no se da suficientemente cuenta del fluir histórico; el tiempo datado por las manillas de un reloj de esfera se repite, vuelve a la misma hora; siendo así que para el hombre los días pasados ya no vuelven. Para algunos es incluso más llevadero vivir en el supuesto de que andamos en círculo, siempre igual, como los procesos naturales retornantes en las estaciones, que caminar en línea recta, irreversible, que va a un fin. Esto último supone el ejercicio, a veces lacerante, de la decisión, y el contrapunto templado de la paciencia como virtud del tiempo oportuno. Cuando esta virtud del tiempo no reviste nuestra libertad, la vida humana se hace angustiosa, atormentada por la estrechez del presente, en el que se estrellan las muchas posibilidades que idealmente se ciernen en el futuro. Es cierto que somos nuestro propio pasado y nunca perdemos la identidad con nosotros mismos; pero esto significa precisamente que no podemos empezar de nuevo desde el principio en el sentido del tiempo cíclico. Es irreversible el momento en que mi futuro se convierte en presente y mi decisión sobre posibilidades se realiza. Cuando la vida humana se combina con el concepto cíclico de tiempo resurge el sentido supraindividual de la species naturalis, de la que el hombre viene a ser mero typus.
*
3. Primacía del círculo en el mundo antiguo: argumentario
Para el griego, el movimiento perfecto y, por tanto, ejemplo y causa de los demás, es el circular. Aristóteles expuso sistemáticamente esta idea[29], aduciendo dos suertes de argumentos, que llamaré respectivamente morfológicos o estructurales y dinámicos o funcionales; estos últimos son los decisivos. En todos ellos es conmovedor observar cómo Aristóteles tensa al máximo su pensamiento para hacer entrar la argumentación metafísica en el campo de la física astronómica.
a) Los argumentos estructurales o morfológicos derivan de un análisis de la figura tanto en el espacio bidimensional como en el tridimensional.
Se pregunta Aristóteles en primer lugar qué figura es la primera en el plano. Toda figura plana, dice, está limitada o bien por líneas o bien por una circunferencia; en el primer caso queda limitada por varias líneas, mientras que en el segundo caso viene limitada por una sola línea. Dicho esto, introduce la argumentación metafísica, basada en que lo «uno» es anterior a lo «múltiple», y lo «simple» es anterior por naturaleza a lo «compuesto». De ahí infiere que entre las figuras planas el círculo será la primera. Prosigue la argumentación metafísica afirmando que llamamos «perfecto» aquello fuera de lo cual nada puede hallarse que sea suyo. Pero en una línea recta siempre es posible añadir algo, cosa que nunca ocurre en una línea circular. Y concluye apodícticamente diciendo que es perfecta aquella línea que contiene al mismo círculo y lo limita. O sea, si lo perfecto es anterior a lo imperfecto, también por este motivo el círculo será la primera figura[30].
Lo mismo ocurre con las figuras tridimensionales: la esfera es aquí la primera de dichas figuras, pues únicamente ella queda limitada por «un» solo plano, mientras que las figuras de líneas rectas quedan limitadas por «muchos» planos. Entre las figuras planas la primera es el círculo; y entre las figuras tridimensionales lo es la esfera[31]. De todo lo dicho hace Aristóteles una aplicación directa al ámbito de los cuerpos físicos, subyugado como estaba por la idea de un cosmos cerrado, finito, jerarquizado (centrado en la tierra) y heterogéneo en su materia: materia astral (incorruptible) y materia sublunar (corruptible). La primera figura corresponde en este universo al primer cuerpo, siempre en rotación[32].
b) En los argumentos funcionales o dinámicos, una vez establecida la simplicidad y perfección de la circularidad, se reafirma la primacía de la rotación. La traslación circular es la primera de las traslaciones. También ahora puede afirmar que la traslación es, o bien circular, o bien rectilínea, o bien mixta; dado que lo simple es anterior a lo compuesto, aquéllas son anteriores a ésta, puesto que ésta se compone de aquéllas. Pero hay más: la circular es anterior a la rectilínea, pues es más simple y más perfecta. Esto lo prueba diciendo que: a) no hay traslación sobre una recta infinita, porque es imposible recorrer el infinito; b) el movimiento sobre una recta finita, cuando vuelve sobre sí mismo, es compuesto, formando dos movimientos distintos, y cuando no vuelve sobre sí mismo es imperfecto y destructible. Dicho esto introduce la cuña metafísica: a) lo perfecto es anterior a lo imperfecto ontológicamente, lógicamente y temporalmente; b) lo destructible es anterior a lo indestructible; c) el movimiento eterno es anterior al que no puede serlo. Pues bien: sólo el movimiento circular es eterno, mientras que ninguno de los otros, ni la traslación ni los demás, pueden serlo, pues en ellos debe producirse alguna detención, y si hay detención el movimiento desaparece[33].
En segundo lugar, indica Aristóteles la continuidad que la circularidad tiene por su comienzo, medio y fin. Es lógico así comprender por qué Aristóteles sostiene que el movimiento circular es uno y continuo, y que no lo es en cambio el rectilíneo. En este último el comienzo, el medio y el fin están determinados, de manera que la cosa movida tiene un punto de partida a quo y otro de llegada ad quem. Pero en los límites hay siempre reposo, tanto en el límite inicial como en el terminal. Por el contrario, en el movimiento circular queda indeterminado el comienzo, el medio y el fin. Entre los puntos que hay en la línea circular no hay razón para asignar el límite a un punto como más bien que a otro. Cualquier punto es comienzo, medio y fin: y, por lo tanto, una cosa que se mueve en círculo está siempre al comienzo y al fin[34].
*
4. Percepción del tiempo circular
En el libro IV de la Física de Aristóteles (cap. 11) encontramos un texto interesante sobre la percepción del tiempo. Nos dice que percibiendo el movimiento es como nosotros percibimos el tiempo. Incluso percibiendo una vivencia, una inmutación anímica, transcurre para nosotros un cierto tiempo; o sea, el tiempo se percibe también en la variación que hay en los estados internos del espíritu.
Recordemos que el universo en que piensa Aristóteles es circular y concéntrico: su centro está en la tierra; ese centro está rodeado de esferas. Además, ese universo es heterogéneo, pues hay en él esferas incorruptibles (inmateriales, estrellas), y otras corruptibles (como la tierra). En el texto quiere hacer ver Aristóteles que la unión de tiempo y movimiento no es conceptual, sino real; el tiempo es una propiedad del movimiento: no existe sin el movimiento, pero tiempo y movimiento no son idénticos. Aristóteles define un tiempo real cosmológico, único, objetivo, uniforme, común a todos los movimientos que se dan por debajo de él.
Es de destacar el carácter existencial que Aristóteles da a la captación del tiempo, utilizando verbos que connotan un contacto experiencial, como percibir y sentir.
Santo Tomás aclara las consecuencias que se siguen de este texto de Aristóteles e indica que el espíritu no tiene una desconexión con el mundo sensible, pues depende de los sentidos para conocer. Por eso el tiempo percibido en el decurso de los estados anímicos es, en última instancia, un tiempo real, sensible. Pero, ¿cómo se explicaría la unidad de movimiento del alma y del mundo sensible? Por la subordinación de todos los movimientos de la naturaleza, incluídos los del alma, al primer motor (primer cielo), de modo que la percepción de cualquier movimiento tendrá una connotación inmediata a ese primer movimiento que es causa de todos los demás movimientos (incluídos los del espíritu). El tiempo real es consiguiente al movimiento del primer cielo. «Cualquiera –se dice en el Comentario– que percibe un movimiento determinado, existente bien en las cosas sensibles, bien en el alma, percibe el ser mudable y consiguientemente percibe un movimiento, percibe el tiempo. Por tanto, quien percibe un movimiento cualquiera, percibe tiempo: aunque el tiempo no se siga sino de un primer motor por el cual todos los demás son causados o medidos: y así sólo hay un único tiempo».
De modo que, incluso en la situación subjetiva del alma, tenemos percepción de un tiempo objetivo, extra-anímico, que es único y real. Dicho tiempo está acuñado con el carácter de la circularidad.
El tiempo es continuo si es continuo el movimiento correspondiente, cuya continuidad depende a su vez de la cantidad o de la magnitud recorrida. El tiempo no tiene continuidad por sí mismo, sino por la continuidad del cuerpo que se mueve siguiendo una trayectoria. El tiempo es continuo en función de la cantidad que es continua. Como en el ámbito de la cantidad se da la anterioridad y la posterioridad (disposición de partes anteriores y posteriores), puede afirmarse que el tiempo es la medida del movimiento según la anterioridad y la posterioridad, propias de la cantidad recorrida. El tiempo es continuo y cuantificado porque es continuo y cuantificado el movimiento; y a su vez el tiempo participa de las propiedades del cuerpo donde se da ese movimiento. Ese tiempo es el tiempo real, cosmológico, único que, por estar unido al movimiento continuo circular, será regular y uniforme.
Un móvil que cambia de lugar en una magnitud continua describe un movimiento continuo; si es primer movimiento, recibe la continuidad de la magnitud esférica que recorre. La uniformidad y regularidad de ese movimiento está garantizada por la circularidad del movimiento, pues en un círculo el punto de partida se convierte en punto de llegada. El tiempo depende de la cantidad esférica recorrida por el primer movimiento. El tiempo en este caso puede considerarse como medida intrínseca del primer movimiento, porque se identifica con el recorrido y trayectoria del primer movimiento. Y medida extrínseca de todos los movimientos que hay por debajo de él. Es claro que la medida extrínseca está en un sujeto distinto de las cosas mensurables. El tiempo es una realidad única que afecta a todas las cosas y las domina como medida extrínseca a todas ellas.
Ese tiempo, según Aristóteles, es fácilmente perceptible, su regularidad se capta en función de la circularidad expresable en el paso regular de los días y las noches. Ahora bien, el movimiento del viviente de aumento y alteración no es «uniforme» como el local. Esa falta de uniformidad ha impedido que los aristotélicos atendieran a lo que hoy se llama «tiempo del viviente», o en el caso del hombre, «tiempo antropológico o existencial».
El aspecto de la uniformidad circular del tiempo primaba sobre otro cualquier tipo de consideración que hubiese permitido ampliar el tratamiento del tiempo. El tiempo, el verdadero tiempo real, es el circular y uniforme. En cualquier movimiento estoy percibiendo la circularidad, tengo la vivencia del tiempo circular. El tiempo, pues, no se multiplica por la multiplicidad de movimientos[35]. Llevado por esta concepción circular del tiempo, Aristóteles afirma que las civilizaciones se alternan y repiten en un proceso de ascensión y caída: «Las artes y la misma filosofía fueron muchas veces inventadas por la mente humana y muchas veces perdidas»[36].
Tenemos que esperar, primero en el orden psicológico y antropológico, a la visión agustiniana del tiempo y, después en el orden cosmológico, a las teorías del siglo XV para asistir a la pulverización del cosmos aristotélico y al declinar de la vivencia del tiempo a él aparejada. Es desplazado aquel cosmos cerrado, finito y jerarquizado (centrado en la tierra) y heterogéneo en su materia (de un lado, la materia astral, divina e incorruptible, y de otro lado, la materia sublunar, cambiable y corruptible). El universo moderno es ya homogéneo e infinito. Nicolás de Cusa (s. XV) es uno de lo primeros en afirmar que el universo es infinito e ilimitado; que no está centrado en la tierra, pues el mundo carece de centro; que es homogéneo en todas sus partes y, por tanto, semejante a sí mismo en todas ellas. Con el heliocentrismo del cosmos de Copérnico (s. XVI) se invierte la tesis clásica, por lo que la tierra queda reducida al papel de simple planeta que gravita alrededor del sol. La mentalidad ha cambiado: todo tiene ya la misma naturaleza; los cielos no son ya inmutables ni incorruptibles. Las tesis de Kepler dan el golpe final, proponiendo el carácter elíptico de las órbitas planetarias, con lo que se vio comprometida la veneración por el movimiento circular. A partir de ese momento surge la posibilidad de integrar en una sola visión rectilínea el concepto físico y el concepto agustiniano de tiempo.
*
5. Perduración de la idea del tiempo circular en los medievales
La concepción de un mundo jerarquizado y heterogéneo, por un lado, junto con la visión de la uniformidad circular del tiempo en ese mundo, por otro lado, fueron elementos que se integraron como algo obvio y natural en la mentalidad de los medievales, a pesar de las incitaciones teológicas que el cristianismo había introducido en la vivencia del tiempo.
Por ejemplo, la doctrina del Gran Año fue utilizada por los cristianos como argumentación apologética. Muy extendida en el mundo antiguo encontramos la opinión de que debe haber un momento en que todos los elementos y astros del universo coincidan en la misma diagonal en que comenzaron las revoluciones; entonces se cumplía el Gran Año. Desde una amplia perspectiva escribe Julius Firmicus Maternus (s. IV): «Se dirá también cuántas revoluciones de estos astros son necesarias para completar este Gran Año del que se habla, que hace volver no solamente a las cinco estrellas, sino también a la luna y al sol, a sus sitios originales»[37].
Este Año tiene un gran invierno, llamado por los griegos inundación (kataklusmo‰»); tiene también un verano que los griegos llamaron incendio (ejkpurosi») del mundo, el cual es abrasado e inundado alternativamente en estas grandes épocas. Sobre la duración de este Gran Año comenta Censorinus: «Según la opinión de Aristarco, se compone de 2.484 años solares; según la de Aretas de Dyrrachium, de 5.552 años; según la de Heráclito y Cimus, de 10.800; según Dión, de 100.020; según Cessandre, de 3.600.000 años; según otros, en fin, se ha considerado este Año como infinito y que no debe jamás recomenzar»[38].
Esta idea del Gran Año es recogida por el cristiano Arnobio, el cual argumenta contra los paganos dando por supuesta la circularidad que se repite para los fenómenos inanimados y animados no humanos. En el tiempo en que vive Arnobio, siglo IV, las calamidades eran incesantes y terribles. Los paganos veían en ellas signos de la cólera de los dioses irritados por las blasfemias de los cristianos. Arnobio se levanta contra esas acusaciones. Los cataclismos, la vuelta del Gran Año, no han esperado la venida de los cristianos para agitar el mundo. «¿Cuándo ha sido experimentado el género humano por diluvios de agua? ¿No fue antes de venir nosotros? ¿Cuándo fue incendiado y reducido a brasas? ¿No fue antes que nosotros? ¿Quién sabe si la materia primera de la que han sido formados los cuatro elementos no contiene ocultas aún, en las razones seminales de que está llena, las causas de todas las miserias? ¿Quién sabe si los movimientos de los astros cuando provocan ciertos signos en ciertas regiones (del cielo), en ciertas épocas, sobre ciertas líneas, no engendran todos estos males si son ellos quienes imponen necesariamente suertes variadas a las cosas que les están sometidas? ¿Quién sabe si ciertas vicisitudes de las cosas no se cumplen en tiempos bien determinados?»[39].
Interesa también hacer referencia muy especial, para mostrar aquella vigencia incontestada del tiempo cosmológico circular, a dos textos de la Suma Teológica de Santo Tomás que tratan de asuntos escatológicos. Ambos textos contemplan una cuestión decisiva: el modo del fin del mundo. No hace al caso el que este problema sea teológico. Lo que interesa aclarar es cómo influye la concepción antigua del cosmos en la solución de ese problema. Se plantea así: suponiendo que los cuerpos de los hombres resuciten a la vida inmortal, ¿tendría que finalizar con esa resurreción el cosmos entero? Según los antiguos, el cosmos estaba compuesto de dos clases de cuerpos: unos corruptibles (los sublunares, centrados en la tierra) y otros incorruptibles (los supralunares o celestes). Con este prenotando, he aquí la respuesta que encontramos: «Toda la materia de los cuerpos inferiores está sujeta a la variación del movimiento de los cuerpos celestes. Sería, pues, contra el orden natural, establecido por la divina Providencia, que la materia de los cuerpos inferiores pasara al estado de incorrupción, permaneciendo, no obstante, el movimiento de los cuerpos superiores. Y, como según afirma la fe, la resurreción será para una vida inmortal [… ], por tanto la resurreción de los cuerpos humanos se aplazará hasta el fin del mundo, momento en que el movimiento del cielo cesará»[40].
De esta suerte, lo inferior (el cuerpo corrruptible resucitado) no humilla el orden natural de lo superior (las esferas celestes). Pero, a continuación, dicho texto afronta el problema de la circularidad, invirtiendo la misma pregunta, antes realizada. Porque, suponiendo que el cuerpo no resucitara y, además, el movimiento del cielo fuera perpetuo, tiene perfecto sentido el retorno periódico de las almas a sus cuerpos: «Por esto, algunos filósofos, que afirmaron que el movimiento del cielo jamás cesaría, sostuvieron la vuelta de las almas humanas a los cuerpos mortales, como los que tenemos; afirmando la vuelta del alma a su mismo cuerpo al fin del Gran Año, como Empédocles, o a otro cuerpo distinto, como Pitágoras, quien decía, según consta, que cualquier alma entraría en cualquier cuerpo»[41].
El final del mundo es, en cualquier caso, la eliminación del círculo. Por ese mismo carácter circular del cielo –aceptado precisamente por la razón, no por la fe–, la «razón natural» no puede decir nada acerca del fin del mundo. Y ello debido a la hipótesis del círculo. «Porque el movimiento es un medio del que se sirve la razón natural para determinar el tiempo de aquellas cosas futuras que prevé; pero el final del cielo no podemos conocerlo por su movimiento; como es circular («cum sit circularis») tiene por ello la condición natural de poder durar perpetuamente»[42].
Pero esta circularidad horizontal queda a su vez superada verticalmente en la perspectiva cristiana. Aun manteniendo la posibilidad de que el tiempo sea internamente circular y perpetuo –sin comienzo ni fin estructuralmente destacables–, conlleva –según el pensamiento judeocristiano–, un comienzo y un fin absolutos, que le son en cierta manera externos: el comienzo es el momento en que Dios pone en la existencia al mundo; el fin es el momento en que se acaba su desarrollo y pasa el hombre al Juicio. Si un griego queda prendido en el destino, es obvio que lo pre-dicho dentro de la circularidad venga a ser para él lo re-dicho; hay una fijación del destino al ritmo de los ciclos. Mas si el hombre bíblico es llamado verticalmente, su suerte no es ya fortuna o inexorable destino (tykhé), sino vocación, a la que el hombre responde libremente. No tiene que justificarse totalmente ante la historia –horizontalmente desplegada– o ante los hombres, sino ante el señor de la historia. Con ello, la misma circularidad, dúctilmente vivida, se quiebra psicológicamente, puesto que el tiempo adopta en el espíritu un ritmo intrínsecamente imprevisible. Además, el comienzo y el fin dependen de un acto extratemporal de Dios, por lo que la historia se mueve de lo eterno a lo eterno. Desde la concepción cristiana, la historia humana tiene un despliegue irrepetible, en el que, a pesar de la circularidad, se cumplen posibilidades inéditas para el mundo antiguo.
Además, desde un nivel filosófico, lo más decisivo es saber en qué preciso nivel del hombre afecta el tiempo totalmente; y es que la discusión sobre la circularidad o la rectilinealidad del tiempo ha de subordinarse a otra más importante: si existen en el hombre planos ontológicos que se sustraen a la temporalidad estricta
*
6. Fugacidad, eterno retorno y trascendencia
La fugacidad estriba en que el presente es tan sólo la despedida del pasado y el anuncio del futuro, sucediéndole a un presente otro presente. ¿Podrá suprimirse esa fugacidad sin «salir» del movimiento mundano? Nietzsche creyó haber conseguido esa supresión. ¿Cómo? Haciendo «eterno» el «instante». Entonces el pasado no sería ya sentido como un fardo oneroso, ni el futuro como una amenaza; el tiempo parecería coagulado en un «ahora inmóvil»[43]. Pues bien, sólo si el instante lo es «todo», el momento presente suprime su propia fugacidad. ¿De qué manera? Nietzsche pretende realizar la eternización del instante proponiendo que el tiempo sea circular: que el pasado pueda volver a pasar; que el presente pueda volver a suceder; que en el círculo del tiempo el futuro se dé la mano con el pasado. Cada punto del círculo es a la vez comienzo, medio y final; o, aplicado al tiempo circular, cada instante es a la vez pasado, presente y futuro.
De este modo, una acción cualquiera se repite eternamente. Al instante le espera una eternidad futura, un movimiento sin principio ni fin. Nietzsche llamó «gran mediodía» la hora de la divulgación del eterno retorno, la hora en que se hace la experiencia de una eternidad que se despliega en el interior de la temporalidad[44].
Ahora bien, el tiempo ‑decían los pensadores clásicos‑ se hace en el curso móvil de los seres materiales: sin materia y sin movimiento no hay tiempo. Con la materia sólo existe una terrenalidad concreta y finita.
Sin embargo, Nietzsche quiere hacer que la eternidad coincida con un «tiempo que no acaba», que no tenga principio ni fin. ¿Pero es así esencialmente la eternidad? No, de ninguna manera. Nietzsche confunde la eternidad con una forma del tiempo.
No es posible identificar la eternidad con el tiempo.»El tiempo no se identifica con la eternidad –dice Santo Tomás–. El fundamento de su diversidad consiste para algunos en que la eternidad carece de principio y de fin, y el tiempo, en cambio, tiene principio y fin. Pero esta diferencia es accidental y no esencial, porque, aun en la hipótesis de que el tiempo no hubiese tenido principio ni haya de tener fin [eterno retorno], como admiten los que tienen por sempiterno el movimiento del cielo, todavía quedaría en pie la diferencia entre tiempo y eternidad, como dice Boecio, debido a que la eternidad existe toda a la vez, cosa que no compete al tiempo, porque la eternidad es la medida del ser permanente, y el tiempo lo es del movimiento»[45]. O sea, puede existir un tiempo sin principio ni fin (cuya imagen es la del círculo), pero «creado» por un ser eterno. No hay contradicción en ello.
El sustituto del espíritu verdaderamente intemporal es, desde luego, el «tiempo circular», el eterno retorno, mediante el cual se quiere hacer eterno el ahora fugaz y amenazado de muerte. Con el eterno retorno se pretende contradictoriamente transfigurar lo efímero en eterno. No existiría otro modo de supervivencia que la conseguida en el instante fugaz. Nietzsche afirmaba que la eternidad no es lo opuesto al tiempo, sino el rostro esencial del tiempo. Por tanto, habría que celebrar esa eternidad en la vida: el mundo se bendice a sí mismo como algo que debe retornar eternamente[46].
Los clásicos, en cambio, discernían con claridad eternidad y tiempo. La eternidad ‑decía Boecio‑ es «la posesión totalmente simultánea y perfecta de la vida interminable». Frente a ella, el instante es imperfecto. Ya Santo Tomás de Aquino, refiriéndose a la imperfección del instante, aconsejaba distinguir dos elementos en el tiempo: «el «tiempo» mismo que es sucesivo, y el «instante» (nunc) del tiempo, que es imperfecto. Pues bien, para eliminar el «tiempo», se dice de la eternidad que es totalmente simultánea (tota simul), y para excluir el «instante» del tiempo, se dice de la eternidad que es perfecta»[47]. El «ahora», el «instante» tiene tal imperfección que es, de todos los seres, lo más próximo a la nada.
Sólo si se niega lo espiritual –de la inteligencia y de la libertad– se precisa abolir la transcendencia misma del hombre: una transcendencia no temporal u horizontal, sino intemporal, vertical, cuasi eterna, para la que el círculo o la recta serían sólo figuras posibles y caducas de una existencia histórica.
[1] Una extendida interpretación antropológica sostiene que en la historia se produce un giro temático en la idea que el hombre tiene de sí mismo: ocurriría algo así como el tránsito desde un cosmocentrismo (donde el sujeto antiguo se encontraría dirigido a un mundo que, como centro, le otorgaba sus categorías y leyes, lo que daría lugar a una cosmologización u objetivación del hombre mismo, ignorante de su yo) a un antropocentrismo (donde el mundo se halla polarizado y absorbido por el sujeto, el cual le impone sus leyes y categorías, de modo que sólo en esta subjetivación haría eclosión el yo). Dicha interpretación recibió de Hegel su formulación clásica. Y a ella se adhirieron Windelband, Gentile y Zeller, entre otros. Pero a la globalidad de esta interpretación no le han faltado serios y fundados objetores, los cuales consideran que del hombre antiguo al moderno no hay ese paso. Nietzsche contribuyó notablemente a que esa objeción fuese atendida; y en parecidos términos fue expuesta por Joël y Jaeger.
[2] No han fenecido los motivos de la polémica que, sobre el origen histórico de la sociedad, dividió el pensamiento occidental desde los griegos. A un lado se encuentran los «románticos» y «cordiales» de todos los tiempos que –como Platón o Rousseau, inspirados en Hesíodo– creían en un comienzo paradisíaco de los tiempos, en una «edad de oro» o «edad de los dioses» que fue decayendo o degenerando hasta acabar en una «edad de hierro» o «edad de los hombres». Al otro lado podemos hallar a los «ilustrados» y «racionalistas» –como los Sofistas griegos o como Hobbes–, para los que el hombre surgió en estado salvaje y bestial, enemigo de sus semejantes, y sólo fue reducido a convivencia por mecanismos sobreimpuestos. Cervantes resume en boca de Don Quijote, con un hermoso discurso a los cabreros, aquella postura romántica: «Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados…». Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, I, 11.
[3] W. Dilthey, «Die achtzehnte Jahrhundert und die geschichtliche Welt», en Studien zur Geschichte der deutschen Geistes, Gesam. Schr., III, 21.
[4] La condición humana, Barcelona, 33-35.
[5] M. Müller, Expérience et histoire, 30.
[6] Dilthey, Ib., 307.
[7] Dilthey, Ib., 350.
[8] Empédocles, frag. 115.
[9] Frag. 30, 31, 51, 63, 67, 88.
[10] Frag. 30.
[11] Diels, I, 89, 11.
[12] Rep., 545 d.
[13] Político, 269 e.
[14] Ciudad de Dios, XII, 13.
[15] Ciudad de Dios, XII, 13.
[16] Ennéadas ,V, lib.VII, c. 2; ed. Didot, 347.
[17] El eterno retorno, 21.
[18] Ciudad de Dios, loc. cit.,
[19] Diels. 732-733.
[20] Cap. 28, Arnim, n. 625, vol. II, 190.
[21] Pens., X, 3.
[22] IV, cap. 68.
[23] Arnim, II, 190.
[24] Ciudad de Dios, XII, 13.
[25] Plutarco, De Fato, III.
[26] Julius Firmicus, Astronomicorum libri octo, lib.I, cap.3, a.V.
[27] In Platonis Timaeum, Diehl, 1906, t. III, 257-258.
[28] In Platonis Timaeum, Diehl, 1906, t. III, 150-151.
[29] Del cielo, I, 3 y 14.
[30] Del cielo, 289 b.
[31] Del cielo, 289 b.
[32] Loc. cit., 287 a.
[33] Física, 265 a.
[34] Física, 256 b.
[35] In IV, Physic., c.14, lect. 23.
[36] Met., XII, 8, 1074 b.
[37] Astronom., Pref.; Matheseos, 3, 1.
[38] De die natali, cap. XVIII.
[39] Adversus Nationes, VII, 510.
[40] S. Th., Supl., 77, 1.
[41] S. Th.. Supl., 77, 1.
[42] S. Th., Supl., 77, 2.
[43] O. F. Bollnow, Das Wesen der Stimmungen, 230-233.
[44] O. F. Bollnow, Das Wesen der Stimmungen, 85-92.
[45] S. Th., I, q. 10, a. 4.
[46] Der Wille zur Macht, § 1050.
[47] S. Th., I, q. 10, a. 4, ad 5m.


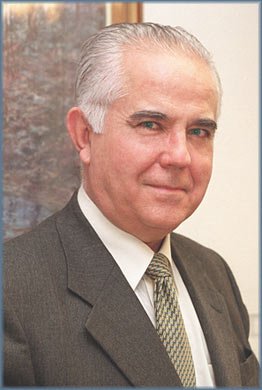 Este es un blog del
Este es un blog del  Historia y metahistoria
Historia y metahistoria Persona y sexualidad
Persona y sexualidad Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia
Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad
Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad Hombre e historia en Vico
Hombre e historia en Vico Derecho a nacer
Derecho a nacer Existencia y nihilismo en Jacobi
Existencia y nihilismo en Jacobi Derecho e historia en Kant
Derecho e historia en Kant
Deja una respuesta