Fraternidad contra paternidad
Pedagogos, psicólogos y sociólogos aseguran que el “ideal” y el papel del padre está actualmente erosionado en la familia. Podría añadirse, desde una perspectiva política, y a la vista de la composición mayoritariamente masculina de cualquier Parlamento, que son los hombres quienes votan las leyes que –como las de la fecundación artificial y transferencia de embriones– consagran la marginalización del varón, el cual hace así secundario su papel de padre y se convierte en el «segundo sexo», expresión ésta que apenas hace algo más de medio siglo había utilizado la existencialista francesa Simone de Beauvoir para reivindicar el papel autosuficiente de la mujer y titular un famoso libro: Le deuxième sexe. El padre acabará siendo el sexo inútil, el molesto acompañante, sólo un recambio designado por la madre[1].
Pero esta situación psicológica y sociológica del padre es sólo superficial, consecuencia de un factor “ideal” o “ejemplar” y metafísico más hondo, localizable en el proceso emancipador de buena parte de la modernidad.
En este proceso emancipador, el hijo se hace adulto cuando ocupa el lugar del padre, en oposición al padre. Mediante la muerte del padre el hijo se emancipa. El parricidio –en sentido psicológico, social y moral– es la clave de la emancipación moderna. Gracias a las técnicas de inseminación artificial y trasplante de embriones –por donde la función del padre como auctor queda aniquilada– el hombre despliega su deseo de ser hijo de su propio artificio. El nacimiento no se opera por impulso del amor, sino por fuerza de una técnica que, buscando la calidad engenésica, cuenta con un banco de esperma, de cuyos donantes ignotos se producen niños. Los bancos anónimos de esperma y de ovocitos, en cuanto que liberan de la «paternidad», suscitan el símbolo de la «fraternidad universal». La biotécnica posibilita el nacimiento de niños que sean hermanos y hermanas de su propia madre; niños que sean tíos y tías de su propio hermano, hijos e hijas de su propia abuela.
Si la Revolución francesa tenía como lema la fraternité, no es ocioso recordar que desde el siglo XVIII recorre el mundo moderno un oscuro sentimiento de «hermandad» inmanente, de «fraternidad» universal que suplanta la imagen transcendente de «paternidad» que amparaba la concepción clásica y realista del universo. La transcendencia es a la paternidad lo que la inmanencia a la fraternidad.
Anulación de la trascendencia y paternidad
La anulación de la transcendencia, lo que Nietzsche llamó «muerte de Dios», constituiría un requisito previo para que el hombre exista como hombre libre, sin más trabas y obligaciones que las establecidas por él mismo. Para que el hombre tenga fe en sí mismo debe poner fin a su creencia en Dios.
La rebelión actual contra Dios corre paralela a la rebelión contra el padre y, por consiguiente, a la negación de la jerarquía y de la autoridad, valores que vinculan verticalmente al hombre. El antiteísmo moderno busca en cambio los valores horizontales de la fraternidad –cooperación e igualdad– en la negación de la paternidad, en el antipaternalismo, haciendo coincidir el sentido negativo del «paternalismo» con la significación misma de la «paternidad». Pero si no somos «hijos», tampoco somos «herederos» o receptores de todo lo que los mayores han hecho por nosotros. La modernidad no está dispuesta a reconocer valores positivos a los antepasados. El hijo de probeta está destinado a desconocer la historia inscrita en los gametos de los que biológicamente es heredero. El hombre será totalmente hijo de sus propias obras.
Cierto es que nadie niega la existencia que el individuo recibe de sus padres; pero esta existencia es catalogada entre los acontecimientos de segundo orden, un simple incidente fisiológico, un pequeño accidente natural intranscendente. Lo importante –en este “ideal” de la paternidad– es la vinculación horizontal del ser, la «aceptación social», la afirmación que unos hacen de los otros. La anulación de la paternidad lleva consigo la negación de todo contenido –como puede ser también el de un pecado original transmitido por filiación–. Si ser hijo puede implicar ser culpable[4], con la anulación del padre conquista el hombre no sólo su autonomía, sino también su inocencia. El hombre recibe el ser de sí mismo, y en ello está su poder, su fuerza omnicomprensiva. Reconocer una ascendencia sería un signo de debilidad.
Incluso la invocación de la «madre» puede ser un mero subterfugio para mantener con mayor nitidez la negación de la transcendencia. La madre se llega a concebir como simple suelo nutricio –pura inmanencia universal– de un organismo autofabricado; o en lenguaje actual, mera «madre portadora» (surrogate mother), como portadora pudiera ser una incubadora u otro aparato técnico. Sin el contrapeso de la “idea ejemplar” de la paternidad queda desprovista de sentido también la maternidad.
De modo que «nuestro hermano» no sería ya «hijo de nuestro padre», sino co-afiliado en el proceso de autocreación humana.
La emancipación moderna tiene así un sentido ambiguo. Porque, de una parte, conserva la exigencia liberatoria de todo lo que puede humillar la dignidad del hombre. Mas, por otra parte, tal exigencia se basa en una radical anulación del origen y, por ende, de toda posible atenencia objetiva a una realidad previa. La «emancipación» moderna es un «autoritarismo absoluto», por el que en cualquier momento la persona puede convertirse en cosa.
Desde un punto de vista moral y político, la moderna emancipación exigida por cualquiera que –como la mujer, los hijos, los obreros, los estudiantes– esté vinculado de algún modo a una autoridad –la del marido, la del padre, la del jefe, la del profesor– tiene su analogado principal en la emancipación del origen, en la anulación del padre. La debilitación de la función paterna trae consigo la disminución de la fuerza del jefe, del marido, del profesor o del sacerdote.
La originalidad del padre
Pero, sin la originalidad del padre, ¿tiene sentido todavía que los hombres se llamen «hermanos» o que se invoque la «fraternidad» universal?
Si en el “ideal” moderno el hombre mismo no es un don, sino una conquista operada por co-afiliados en una autocreación, no pueden los hombres llamarse propiamente «hermanos». La hermandad y la fraternidad exigen un seno familiar, el cual se define por relación a un origen común. Cuando este origen desaparece, se disgrega la familia. Si todavía se sigue hablando de «familia», se usa un puro eufemismo. En realidad, la familia moderna no podría invocar ya una autoridad personal interna, puesto que de suyo pertenece a una organización sistemática creada por los mismos hombres.
El hombre moderno se presenta entonces como una pura paradoja: de un lado, se quiere «natural», identificándose con condiciones biológicas; pero de otro lado también se quiere «divino», pretende autocrearse o transcender su propio ser, pero contando sólo con su mera dotación natural. Ni siquiera el «propio cuerpo» es visto en su “ideal” como algo sustancialmente previo, como un don fundamental que yo no me he fabricado, como un patrimonio básico del que vivo en el tiempo. Mi cuerpo sólo me reenvía accidentalmente a quienes me han precedido (mis antepasados, mis padres). Este “ideal” acoge, como principio, que «el cuerpo es mío» –principio tan querido por ciertas corrientes feministas– y que puedo hacer lo que quiera de él y de lo que hubiere en él (por ejemplo, un feto).
Cierto es que nadie se ha dado a sí mismo su cuerpo ni ningún componente de su ser, pero esta donación natural carecería, para el “ideal” moderno, de significación antropológica y metafísica. El individuo sólo se admite a sí mismo como fruto de un feliz azar, de un accidente del movimiento de la materia. No tendría a sus espaldas una causa inteligente que hubiera ordenado su aparición. Por lo tanto, carecería de referencias transcendentes que lo limitaran o lo obligaran: el hombre tendría un poder completo de vida y de muerte sobre el hombre. La «fecundación in vitro» podría ser exigida no sólo para que un cónyuge estéril remediara su problema, sino para que un individuo no estéril consiguiera un niño perfecto. La anulación de la transcendencia acarrea la manipulación más profunda de la persona y, con ello la condición real de padre, de madre y de hijo.



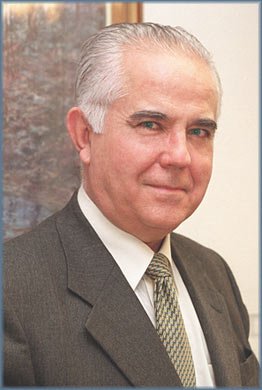 Este es un blog del
Este es un blog del  Historia y metahistoria
Historia y metahistoria Persona y sexualidad
Persona y sexualidad Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia
Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad
Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad Hombre e historia en Vico
Hombre e historia en Vico Derecho a nacer
Derecho a nacer Existencia y nihilismo en Jacobi
Existencia y nihilismo en Jacobi Derecho e historia en Kant
Derecho e historia en Kant
Deja una respuesta