
Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669): “Ronda militar”. Los personajes están dispuestos en varios planos de profundidad, realizando acciones diversas que llenan de dinamismo la escena, la cual incluye niños, perros y mirones. Consigue un acorde de rojos, amarillos y negros con el poder sugestivo del claroscuro. Rembrandt pinta un grupo en el que convergen todos los niveles sociales.
1. Individuo y sociedad
El hombre, en cuanto histórico, está afectado intrínsecamente por una relación social, unido a sus semejantes. Los latinos habían distinguido dos tipos de unión de hombres: el que constituye la «civitas» propiamente dicha, la cual enlazaba con nexos profundos y necesarios a la multitud, y el que constituye el «coetus», cuyos nexos son simplemente casuales y referentes a fines particulares. Una y otro, «civitas» y «coetus», son formas que los individuos tienen de relacionarse entre sí. ¿Cómo debe entenderse, desde el punto de vista filosófico, la relación social que afecta intrínsecamente al hombre en cuanto ser histórico?
Antes de nada, será preciso subrayar aquí dos aspectos importantes: lº. El «estar vertido» un sujeto a los demás; y 2º. El «modo» en que el sujeto está vertido a los demás. Si lo primero es siempre necesario al hombre –lo llamaremos alteración[1]–, aunque no integre su esencia (diríamos que es un elemento consecutivo, mas no constitutivo), lo segundo puede ser unas veces necesario y otras veces contingente o accidental.
Las respuestas que se han dado al problema de la relación social se refieren tanto a la índole del «estar vertido», como al «modo» en que se está vertido.
*
2. Ensimismamiento puro
La primera dificultad que se presenta viene de aquellos que afirman que esa red de relaciones que llamamos sociedad, no es más que una ficción. Lo decisivo es el ensimismamiento ontológico. Si exponemos esta postura simplificando la tabla categorial, podremos decir lo siguiente: hay substancias, de un lado, y relaciones entre esas substancias, de otro lado; lo substancial es lo que descansa en sí, y no tiene necesidad de otro para existir; lo relativo es lo que necesita de otro, lo que se vierte a otro.
Los defensores del ensimismamiento puro dirían que en la realidad sólo hay individuos substanciales; lo que se llama «relación social» sería algo ideal, una mera ficción creada por los hombres mediante pacto, consenso o acuerdo. Así, la sociedad, como red de relaciones, sería una pura creación humana, sin dimensiones reales que obligaran a respetar posibles vecciones normativas que partieran de ella, como las de la ley natural. Lo real –se viene a decir– es el individuo, lo fingido es lo social. La filosofía que pretenda ver la realidad de la historia en ese producto ideal edifica en el vacío de una abstracción. Esta postura concibe la esencia de cada individuo humano como algo singular o individual: no hay una universalidad real. Tal había sido la argumentación de Ockham: el individuo es, como su nombre indica, «in-divisum», cerrado y enquistado en sí mismo, sin poros por los que se comunique con los demás. No hay posibilidad de afirmar la comunicación ontológica entre los individuos. La unidad relacional de lo social es simple ficción. Lo que se llama «el universal», como, por ejemplo, la esencia humana, carece de comunidad entitativa (no es, en la realidad, común a muchos seres). Por tanto, la esencia humana se identifica realmente con la existencia particular de cada hombre: cada individuo singular tiene su esencia particular. Lo que se llama «esencia humana» es una mera flatulencia verbal, un nombre impuesto por el decir humano. Igualmente, no se puede decir que exista el Estado; quienes existen son los ciudadanos que ejercen el poder. De modo que el deber para con el Estado viene a coincidir sin residuos con el deber para con el jefe supremo.
En el aspecto filosófico, el ensimismamiento puro se apoya en un optimismo exagerado; piensa que el hombre es bueno por naturaleza, de modo que en la soledad de su autonomía, en su constitución autárquica, sin vínculos que obliguen, hace la vida perfecta; por lo que le molestan las comunidades básicas, como el matrimonio la familia, y las corporaciones superiores, como la del Estado. Toda agrupación tiene así un sentido meramente utilitario, pues expresa el interés propio: se constituye y se disuelve por convención, pacto o consenso. El Estado se reduce a ser una mera institución gendarme que garantiza a cada individuo el mayor campo de acción posible.
Se puede contraargumentar al ensimismamiento puro observando que la esencia es, en las cosas finitas –y el hombre es finito–, distinta de la existencia. Cuando en el sujeto humano acaece una transformación existencial, su esencia permanece siempre la misma. «Animal racional», esencia del hombre, es un universal inmutable en las peripecias de los singulares. Sólo por su unión a una existencia movediza y cambiante adviene y transcurre la esencia, de suyo inmutable. Pues bien, todo individuo, por razón de su esencia, está en una comunidad ontológica y, por tanto, está entitativamente vertido a los demás. La naturaleza humana es esencialmente la misma en todos los hombres.
La historia, desde el ensimismamiento puro, se convierte en una incesante batalla entre intereses privados. La sociedad, en su constitución y en su despliegue temporal, no es otra cosa que una situación de «necesidad racional», un invento exigido para satisfacer convenientemente las necesidades individuales. En contra de esta tendencia, F. Braudel decía que «el individuo constituye en la historia, demasiado a menudo, una abstracción. Jamás se da en la realidad viva un individuo encerrado en sí mismo; todas las aventuras individuales se basan en una realidad más compleja, una realidad «entrecruzada», como dice la sociología»[2]. No se puede sobreestimar el papel del individuo en detrimento de su dimensión necesariamente social.
*
3. Alteración pura
Si se exagera la unidad entre los hombres, concibiéndola como universal real que engloba a los singulares, estaremos en el polo opuesto: en la pura alteración. En este caso, lo social es algo real, definible incluso como sustancia. La unidad relacional deja de ser ficción para convertirse en un Saturno que devora a sus hijos. Aquí se sigue admitiendo que sólo las sustancias son reales: pero la única sustancia existente es la sociedad. Los individuos aislados son puras abstracciones, entes fingidos. En la sociedad sólo hay una cosa: el todo; los individuos son partes del todo o de la sustancia, nunca esencias plenas, como no lo son las partes de nuestro organismo: manos, pies, etc. Si la sociedad es el todo, el individuo queda convertido en simple función dentro de ese todo. El individuo es menos real que la sociedad. El individuo es un medio e instrumento de la sociedad, la cual se manifiesta como fin único.
No existe primero el sujeto y después la relación social advenediza. Primero es el todo social, la relación sistemática, la estructura unitaria; después viene, como apéndice recambiable, el individuo. Lo sustancial es el todo. La totalidad es la que tiene exigencias y requerimientos, vida propia y aspiraciones, a cuyas voces debe plegarse el singular, si no quiere dejar de ser hombre.
La historia, desde la óptica de la alteración pura, no está hecha por hombres concretos, irrepetibles e inintercambiables, sino por ideas supraindividuales, por conjuntos impersonales. Si desde el ensimismamiento se cultiva la historia de hechos o acontecimientos (histoire événementielle, dicen los franceses), desde la alteración se prefiere la historia «global» con bases estructurales duraderas[3], las cuales obran por sí mismas y lentamente, sin delegar en personas individuales o morales su protagonismo. El objeto de la historia sería la estructura profunda, con una articulación fundamentalmente socioeconómica. No sería ésta la historia de la sociedad –de una sociedad concreta con unas gentes peculiares que tuvieran creencias y usos propios–, sino de las estructuras relativamente estables de un conjunto económico, social y psicológico.
Pero el conocimiento de la economía del pasado no es, para la historia, ni el más profundo ni el más científico, sino un conocimiento más, «tan importante como cualquier otro aspecto de la realidad histórica»[4].
Y si decimos que es una «abstracción» el individuo que fue Platón cuando queda separado del ambiente y de la sociedad real en que vivió, hay que atribuir con igual razón la misma «abstracción» a la «estructura social» definida como equilibrio de unas fuerzas antagónicas de carácter económico, social y psicológico, una entidad menos «viva» que la persona concreta. La historia queda deshumanizada cuando no se ocupa ya de los hombres concretos, sino de cosas, de fuerzas, de ensamblajes. «¿Es acaso más real, más concreta, menos abstracta, una estructura –unas fuerzas sociales en tensión– que unos hombres constituidos en civitas, nación o pueblo? ¿Hay, quizás, más humanidad en una estructura que en un acontecimiento protagonizado por el hombre?»[5]. La historia no se reduce al estudio de los grupos sociales y de sus relaciones, donde el hombre figura como partícula insignificante o elemento masificado, y cuya significación histórica le sería participada por la colectividad, verdadera protagonista, en este caso, de la historia.
*
4. Personalismo
¿Qué es lo real, el individuo o la sociedad? ¿Cuál es el fin y cuál el medio, el todo o el individuo? Si volvemos los ojos al esquema aristotélico de las categorías, podremos obtener una solución a las cuestiones planteadas. Desde él se explica la realidad que pueden tener tanto las sustancias como las relaciones, pero según un orden jerárquico. Porque realidad en sí y por sí es sólo la sustancia, el individuo; en cambio realidad respectiva o referencial es sólo la relación, porque precisamente descansa en los individuos.
En primer lugar conviene aclarar que lo social es una relación; dicho de otra manera: la unidad social es una unidad de orden o relación. Sólo cuando una serie de individuos están ordenados a un fin común, se puede decir que hay comunidad o sociedad. ¿De qué tipo es la unidad propia de esta comunidad? El todo de la sociedad es sólo unidad relativa (un orden) que abraza una multiplicidad absoluta (de individuos sustanciales): es un todo moral, no físico.
Pero siendo relativa esta unidad, ¿será necesaria e intrínseca al hombre? Por desgracia es frecuente interpretar tal relación como una realidad tangencial al sujeto mismo. Pero así no es. La unidad relativa de lo social sólo puede llamarse totalidad en un sentido amplio, porque en ella hay una multiplicidad absoluta (los individuos concretos): aquí las partes son tales en un sentido muy lato, no dándose de modo pleno y primario como partes de un todo integral (v. gr., del cuerpo humano). De suerte que en el todo social, los hombres son previamente personas y nunca se pueden subordinar como medios al fin de la comunidad.
Desde la alteración pura, la sociedad queda desfigurada como una integración totalitaria. Si la unión de personas se interpreta como un todo estricto, los sujetos humanos se constituirían como personas sólo en la medida en que figurasen como partes de un todo que los asumiera y dirigiera totalmente.
Afirmada la realidad de las sustancias individuales –y con ello, la parte de verdad del «ensimismamiento»–, hay que subrayar también la realidad de las relaciones en que se encuentran –y así también la parte de verdad de la «alteración»–. Tan real es la persona como el orden social que la engloba. Lo social no se identifica con la simple acumulación o adición externa de lo individual; la mera yuxtaposición de individuos no hace lo social. La sociedad es, más bien, la unión moral de hombres que realizan un fin que puede ser conocido y querido de todos; ese fin es justamente el bien común.
En la sociedad auténtica hay, pues, unidad de fin (que puede ser conocido y querido de todos) y unidad de voluntades (que realizan el bien común). Por eso, las relaciones entre los miembros de una sociedad no son de puro ensimismamiento, pues están determinadas por el bien común, o sea, por la unidad de fin. Aquí se cumple el adagio: el todo es más que la simple suma de sus partes; pero ese «más» no es sustancia, sino relación.
Cualquier acto o hecho individual adquiere significación social cuando surge en él una referencia a la causa final. Pero ésta no es una causa formal intrínseca, un principio constitutivo de una realidad física; de ser así, sin lo social el individuo estaría privado de realidad positiva: a lo sumo sería un mero instrumento del todo. Ahora bien, siendo la estructura social un todo moral, se deben subrayar en ella dos aspectos ontológicos fundamentales: por un lado, la realidad y consistencia del individuo libre que realiza eficientemente actos (el todo social no es sustancia); por otro lado, la sujeción a un fin que no es puramente individual (el bien común es indudablemente un fin del individuo, pero como instancia superior a lo meramente individual): por referencia a esa causa final quedan los actos humanos especificados como sociales[6].
Frente a las actitudes del ensimismamiento puro y de la alteración pura, se puede pretender ver el personalismo como término mediador: unas veces como un punto central equidistante de los extremos; otras, como una extraña mezcla o amalgama de aquellos modelos. Algo así como uno de esos personajes de fábula, mitad humanos y mitad animales, con que la fantasía puebla los mitos. Mas el personalismo no es ni término medio, ni sincrética mezcla. Porque afirma la radicalidad del individuo como persona (su ensimismamiento), como sustancia, pero también su profunda insuficiencia (su alteración). Sostiene también que lo social no es algo advenedizo y tangente a lo personal: la relación social penetra en el interior del hombre, es necesaria al individuo; éste no se cumpliría como hombre sin aquélla. De la sustancial individualidad brota la original aportación del singular al grupo; pero el individuo no se agota en esa relación social: en la medida en que, saliendo al encuentro de los otros (en su alteración), ofrece su contribución desinteresada, queda para sí mismo (se ensimisma), se dispone a ser más personal e individual.
Es claro que toda historia es social, pues el hombre es un ser social: nace en el seno de una sociedad y hace su vida en sociedad. Un hecho histórico no social es inimaginable. Es claro también que la sociedad no es una yuxtaposión de individuos; requiere de un vínculo que los una: es la unión de muchos para realizar un proyecto de vida. Pero justo por ello, «ninguna sociedad actúa en lo propiamente histórico de un modo directo, de la misma manera que jamás el pueblo gobierna directamente. Su acción es a través de personas, físicas o morales (Estado, gremios, partidos, corporaciones, reyes, parlamentos, sindicatos, gobiernos), personas que nunca son idénticas a la misma sociedad, ni pueden confundirse con ella. Es decir, toda colectividad se expresa históricamente a través de personas o instituciones. La historia de Roma, de Atenas, de Inglaterra o de España es historia de una colectividad orgánicamente constituida en polis, o pueblo, o Estado, o nación; de una sociedad que es algo más que los elementos que la constituyen, porque hay un factor, o unos factores, que, además de darle unidad, la dotan de una personalidad diferenciada y peculiar»[7].
*
5. El sujeto personal de la historia
De todo esto se desprende que el sujeto de la historia no puede ser el individuo aislado; tampoco la esencia específica humana en cuanto transmisible por generación. Ni un supuesto ente colectivo que actúe por debajo de las personas. Aunque los comportamientos colectivos de los hombres puedan ser estudiados históricamente, la tarea nuclear de la historia debe consistir en estudiar el cambio histórico en cuanto producido por las decisiones libres de los hombres concretos. «Cosas tales como «los modos de producción», «el Espíritu Absoluto» o las «leyes dialécticas» no hacen la Historia; la Historia la hacemos día a día, hombres de carne y hueso, individuos concretos con nombres y apellidos»[8].
El sujeto de la historia es el individuo humano en cuanto: 1º. Desde el punto de vista entitativo, tiene una esencia común participable por muchos individuos: un sólo individuo no agota la esencia hombre; desde este punto de vista, cada hombre está transcendentalmente relacionado con los demás por su comunidad ontológica. 2º. Además, desde el punto de vista operativo, tiene una comunidad de orientación o destino, un bien común, al que tienden las facultades superiores –el entendimiento y la voluntad– que brotan de la sustancia humana. La voluntad sigue siempre al entendimiento, el cual le propone el bien y, en última instancia, el último fin. Pero en la voluntad hay una doble orientación: al fin necesario y a los medios que pueden conducir a ese fin. Por esta doble orientación y relación hay dos tipos de todos sociales: los naturales o necesarios y los libres o accidentales. Entre los primeros están el matrimonio, la familia y el Estado; éstos son de suyo necesarios para el hombre. Entre los segundos están aquellas comunidades que son libremente elegidas por el hombre, quien las dispone como medios para el último fin; se da este caso cuando varios se proponen un fin particular; aquí la relación es accidental.
Por tanto, una cosa es la «exigencia de tener» una relación social y otra cosa es el «modo de tenerla»: nótese que siempre y necesariamente tiene que tener el hombre una relación social (estar vertido a los demás); se trata de algo necesario, pero no constitutivo de la esencia humana. Acerca del «modo» en que está vertido a los demás, el sujeto puede tener esa relación unas veces de manera necesaria, otras veces de manera contingente. El sujeto de la historia es originariamente el individuo que, por su esencia abierta, está necesariamente engarzado en totalidades morales (sean necesarias, sean contingentes).
De manera que, aunque sólo se pueda entender el cambio histórico a través de las acciones de personas concretas, «ninguna de esas acciones humanas se produce en el vacío, sino en un conjunto de circunstancias «dadas» que condicionan la libertad humana, que están de alguna manera presentes en sus decisiones»[9].
De todos modos conviene advertir que lo social no es, sin más, lo histórico. Lo que hay de histórico en lo social es la actuación de las posibilidades dentro de la convivencia humana. Como advierte Zubiri, lo social es la simple forma en que los individuos quedan afectados y dispuestos por su convivencia con otros. Pero la historia no está sin más compuesta de hechos sociales. El conjunto de los acontecimientos sociales no es, como quiere Comte, lo histórico. Es verdad que para que haya realidad histórica tiene que haber acontecimientos sociales, pero éstos muestran su faz histórica sólo cuando son considerados como actualizaciones de posibilidades[10]. El historiador debe considerar la dinámica social en tanto en cuanto unos estilos de vida son principio de posibilitación de los ulteriores. Cuando él dice que comprende un suceso no está diciendo que conoce sus causas sociales, sino que conoce el proceso por el que una posibilidad realizada es principio de la posibilidad real siguiente. La realidad histórica –como dice Zubiri– no es un dinamismo social, sino un dinamismo de posibilitación.
[1] Ortega había referido los términos «ensimismamiento» y «alteración» respectivamente a las conductas del animal y del hombre. Aquí se aplican a actitudes ontológicas del mismo hombre.
[2] F. Braudel, La historia y las ciencias sociales, 26.
[3] Braudel / Labrousse / Renouvin, «Les orientations de la recherche historique», Revue Historique, 122, 1959, 35.
[4] Federico Suárez, La historia y el método, 90-91.
[5] Federico Suárez, La historia y el método, 100-101.
[6] A. Millán-Puelles, «El bien común»,en Sobre el hombre y la sociedad, 120-127.
[7] Federico Suárez, La historia y el método, 96.
[8] I. Olábarri, «En torno al objeto y carácter de la ciencia histórica», 168.
[9] I. Olábarri, «En torno al objeto y carácter de la ciencia histórica», 168.
[10] X. Zubiri, «La dimensión histórica del ser humano», 30-32.


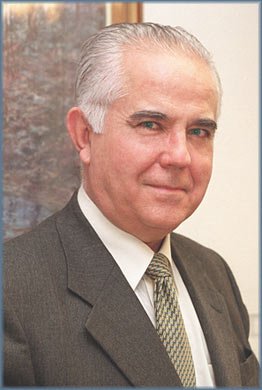 Este es un blog del
Este es un blog del  Historia y metahistoria
Historia y metahistoria Persona y sexualidad
Persona y sexualidad Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia
Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad
Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad Hombre e historia en Vico
Hombre e historia en Vico Derecho a nacer
Derecho a nacer Existencia y nihilismo en Jacobi
Existencia y nihilismo en Jacobi Derecho e historia en Kant
Derecho e historia en Kant
Deja una respuesta