Polémicas sobre la libertad humana anteriores a Molina
El tema central de la Concordia –quizás el libro más célebre de su época– es la libertad humana. Para entrar en su médula el lector debería tener la misma animosa ilusión con que Molina puso en circulación esta obra, donde trata de mostrar, frente a la doctrina luterana, la existencia rotunda de nuestra libertad de hombres y la armonía que hay entre esta libertad y el influjo preciso que toda criatura recibe de Dios para obrar, cada una en su orden. Esta preocupación viene de lejos en el pensamiento cristiano: baste recordar, en el siglo V, la obra de San Agustín De gratia et libero arbitrio; en el siglo IX, la obra de J. Scoto Eriúgena Liber de praedestinatione; en el siglo XI, el libro de San Anselmo Tractatus de concordia praescientiae et praedestinationis necnon gratiae Dei cum libero arbitrio; en el siglo XII la obra de San Bernardo De gratia et libero arbitrio. En los grandes tratados teológicos de los insignes pensadores del siglo XIII, como San Buenaventura o Santo Tomás, aparece estudiado este tema de modo amplio y sistemático. Ahora bien, aquella audaz ilusión de Molina acabó siendo también el empeño de la entera Compañía de Jesús, cuyos miembros sentían, justo por espíritu fundacional, la necesidad de afrontar con claridad las invectivas protestantes que –negando la libertad humana– tomaban cuerpo sistemático en toda Europa[1].
La conceptuación de esa armonía acabó siendo bandera de discordia entre Órdenes católicas –principalmente entre dominicos y jesuitas–; y esfuerzos agotadores de muchos pensadores preclaros quedaron absorbidos por la diatriba y la disputa en el seno de una misma religión. Es cierto que las diferencias no eran de escaso calado –cabe reconocer que responden a distintos enfoques metafísicos, que no es poco–, pero con ellas se protagonizó un enfrentamiento entre individuos o grupos relevantes de las mismas creencias[2]. El exceso provocó una dolorosa historia de desencuentros –que se prolonga del siglo XVI al siglo XVIII, bajo el rótulo de “polémica de auxiliis”– entre molinistas y bañecianos: algunos sectores de esas mismas Órdenes hicieron vanidosamente en ello señas de identidad colectiva[3]. Y las bibliotecas europeas se llenaron de cientos y cientos de sesudas investigaciones referidas a repetir hasta la saciedad los mismos argumentos con la misma rival acritud.
La incidencia del siervo arbitrio de Lutero en el siglo XVI
Por otra parte, es preciso tener presente que también Lutero era un pensador preocupado por la libertad. Había entrado en el convento de los agustinos de Erfurt en 1505; y en 1517 fijó sus tesis de “protesta” en la iglesia de Wittenberg. Su doctrina sobre la libertad quedó expuesta en su libro De servo arbitrio[4] (1525), escrito como respuesta al de Erasmo, titulado significativamente De libero arbitrio[5] (1524). A la pregunta de si hacemos todas las cosas por necesidad, Lutero responde con una doctrina determinista, afirmando que Dios no pre-conoce nada contingentemente y que todo lo que prevé lo dispone y hace con eterna voluntad inmutable. El libre albedrío queda así pulverizado. Porque Dios no cambia su naturaleza, tampoco cambia su justicia, ni su ciencia, ni su voluntad. Si su presciencia es inmutable, también es inmutable su objeto: Dios no puede prever con incertidumbre el futuro; y por eso, nada se realiza en el mundo de manera diversa de cómo él lo prevé. Y si previó que Troya ardería, necesariamente hubo eso de ocurrir; y no estuvo en manos de nadie el impedirlo. Asimismo, vivimos ineludiblemente bajo su omnipotencia: Dios nos crea, nos mueve y nos gobierna. Con lo cual es imposible juntar la presciencia y omnipotencia divinas con la libertad humana. La omnipotencia divina no es poder hacer muchas más cosas de las que hace, sino mover a todas las cosas con inevitable impulso. Pues la voluntad divina es eficaz y no puede ser impedida; por lo mismo, tampoco puede estorbarse su efecto, que habrá de realizarse necesariamente en el tiempo y en el modo que Él quiera. Las cosas que llamamos contingentes y mudables son hechas de manera necesaria; y sólo son imprevistas por nosotros[6].
Si todas las cosas suceden necesariamente, es un nombre vano el libre albedrío humano. Incluso Dios, cuando quiere, ya no puede alterar su querer, quedando su actividad prefijada por las leyes que él mismo se impone. De esta manera, la voluntad divina es la regla universal de todo.
Atendiendo sólo a la condición humana, ocurre que el “pecado original” –por el que el elemento sobrenatural del espíritu abandona al hombre– hace que la determinación necesitante humana se dirija siempre al mal. La razón es ciega para las cosas de Dios; y la voluntad es odio incurable a Dios. Mas, por otro lado, Lutero estima que el libre albedrío humano puede ser “arrebatado” por la gracia divina; en cualquier caso, Dios ama o aborrece a los hombres con un amor o con un odio infinitos, antes incluso de que el mundo existiera. Pero es Dios el que lo hace todo; e incluso mueve la voluntad humana al mal. Nadie puede decir que sus obras placen a Dios. Dios salva y condena gratuitamente, desde la eternidad.
La “protesta” de Lutero tuvo repercusiones filosóficas y teológicas de toda índole, propiciando la aparición de nuevas posiciones heterodoxas, como la de Calvino[7]. Y aunque no directamente ligado a la doctrina luterana –pero sí animado por el alcance político que tuvo–, cabe mencionar el cisma anglicano de Enrique VIII en Inglaterra (1531). Precisamente Ignacio de Loyola, conmovido por las convulsiones religiosas que sufría Europa, funda la Compañía de Jesús en 1534.
Conviene no olvidar que la época en que se enciende la disputa europea sobre la libertad humana –época de descubrimientos y de conquistas– comienza históricamente con la muerte de Fernando el Católico (1516) y la erección de Carlos I como Rey de España. Época en que se conquista Méjico por Cortés y se da la vuelta al mundo por Magallanes y Elcano (1519-1522). Luego vendría la coronación del Rey Carlos como emperador (1520), la conquista del Perú (1531-1535), el reinado de Felipe II (1556), la gloriosa batalla de San Quintín (1557), la decisiva victoria de Lepanto (1571), la anexión de Portugal a la Corona Española (1580), y tantos otros hechos que colman un siglo español asombroso. Pero el continente europeo vivió también convulsamente, durante el siglo XVI, la escisión religiosa y el cisma, hasta extremos en que eran arrastradas las muchedumbres. En cuanto a las publicaciones de libros, los príncipes católicos utilizaron, para prevenir males mayores, la censura en todos sus reinos, con tribunales convenientes. Y nada tiene de extraño que, en este contexto, muchos estudiosos apelaran torpemente a la “censura” oficial para que fuese detenida la circulación de aquellas tesis que ellos no compartían por razones quizás meramente filosóficas y no estrictamente teológicas o tocantes a la fe. Se trataba entonces de “vencer” y no de “convencer”. El caso de Molina podría incluirse en este orden de cosas.
*
Molina en la palestra
Eran estas ideas sobre la libertad las que se discutían en las academias o universidades españolas cuando en Cuenca nace Luis de Molina, en septiembre del año 1535.
En la literatura europea de entonces seguían apareciendo libros cuyos títulos relacionaban directamente el problema de la concordia del libre arbitrio humano con la omnipotencia divina: De praescientia et providentia Dei (1535), de A. Catarino; De concordia liberi arbitrii et paredestinatione, de Driedo (1537); De libero hominis arbitrio adversus Lutherum, de Pigghe (1542); De gratia et libero arbitrio, de Verrato (1543); Dialogus de fato et de libero arbitrio, de Pistorio (1544); De natura et gratia (1549), de Soto; De praedestinatione et libero arbitrio, de Capella (1551); De praedestinatione et libero arbitrio, de Honorio (1552); y un largo etcétera.
En el otoño de 1568 empezó Molina a enseñar en Évora como profesor teólogo de vísperas; y desde el año 1572 como profesor de prima[9]: durante quince años sus lecciones se centraron allí en comentarios a la Summa Teologiae de Santo Tomás[10]; especialmente a la primera parte de esa obra.
Hasta Évora llegaron ecos de una fuerte discusión que se había suscitado en Salamanca sobre el libre albedrío y la predestinación divina, siendo los contendientes, de una parte, los dominicos Domingo Báñez[11] y Domingo de Guzmán, de otra, el jesuita Prudencio de Sotomayor, quien fue acusado de hereje, siendo defendido por fray Luis de León[12]. Molina estuvo atento a esa polémica; y las impugnadas posiciones de Sotomayor le sirvieron de estímulo para abrir, de manera combativa y tenaz, un camino especulativo de armonización entre el libre arbitrio y la omnipotencia de Dios.
*
La Concordia: sobre el sentido de la libertad human y el concurso divino sobre ella
En 1582 tenía Molina confeccionadas unas Controversias suscitadas en torno al artículo 13 de la cuestión XIV de la primera parte de la Suma. En ellas abordaba la libertad del albedrío y el concurso de Dios, así como las fuerzas naturales del libre albedrío para el bien y los auxilios de la gracia. Salieron editadas en 1588 con el nombre de Concordia del libre albedrío con los dones de la gracia, la presciencia divina, la providencia, la predestinación y la reprobación en relación a algunos artículos de la Primera Parte de Santo Tomás.
Para salvaguardar la autonomía relativa del hombre y el dominio soberano de Dios, tanto en el orden natural como en el sobrenatural, necesitó Molina afinar mucho los conceptos en la Concordia.
Se enfrentó inicialmente al problema de definir los requisitos de una acción libre, que Molina detecta en dos aspectos: uno, en el poder de no realizar algo; otro, en el poder de realizar algo. El primero comparece en el orden natural; el segundo, en el orden sobrenatural: nuestro libre arbitrio tiene, por su propia esencia, la capacidad de no realizar algo o de pecar; pero recibe de los dones sobrenaturales la facultad de cumplir lo que rebasa nuestra capacidad natural.
Primero, en el orden natural, Molina enseña que de Dios sale un concurso general “indiferente” que no determina la voluntad humana ni en su ejercicio ni en su especificación por un objeto: “Dios inmediatamente y por la inmediata presencia de su ser (immediate immediatione suppositi) concurre con las causas segundas a sus operaciones y efectos, de suerte que, como la causa segunda produce su operación y por ello su resultado sin ningún intermediario, así Dios, por un cierto concurso general, influye, con esta causa, en la misma operación y, por esta, en la producción del efecto. El concurso de Dios general no es un influjo divino en la causa, de suerte que, movida inicialmente por este influjo, ella pase a la acción y produzca su efecto, sino que es, más bien, una cooperación inmediata en su obrar y en el efecto producido”[13]. Pero la libertad humana sigue teniendo el poder de no obrar algo.
Segundo, en el orden sobrenatural, Molina enseña que –además del concurso general o natural– sale de Dios un socorro particular y sobrenatural –una gracia preveniente– que comparece antes de que la voluntad misma del hombre se actualice. Por medio de esta gracia “Dios eleva y ayuda al libre arbitrio y lo hace capaz de obras sobrenaturales, como las de creer, esperar, amar, arrepentirse, y todo en vistas de la salvación”[14]. La libertad se ve aquí potenciada en su poder de obrar algo. Lo sobrenatural parece así conciliarse con lo natural. Y eso a través de los dos “concursos simultáneos”: el natural y el sobrenatural[15].
*
Concurso simultáneo y ciencia media de Dios en el acto de libertad
A su vez, la tesis del concurso simultáneo sobre los actos libres está ligada a la tesis de la existencia de una “ciencia media” en Dios.
Habría, según Molina, tres formas de la ciencia divina. Una es la “ciencia de simple inteligencia”: ciencia por la que Dios conoce los posibles en su propia esencia divina, en cuanto que ésta es imitable y participable de diversos modos; por tanto, conoce todas las voluntades libres posibles y qué es lo que pueden obrar en diversas circunstancias. Otra es la “ciencia de visión”: ciencia por la que Dios intuye como presentes en su eternidad todas las cosas distintas de Él mismo, tanto las que son, como las que fueron o las que serán; estas son intuidas en su esencia divina, en cuanto que Él es uno e idéntico con la voluntad determinada de que existan algunos posibles: esa ciencia se produce por medio de los decretos referidos a condiciones que se han de cumplir. Y otra es la “ciencia media”: ciencia por la que Dios conoce los “futuribles” (futuros libres condicionados), los cuales no son meramente posibles y, sin embargo, nunca son futuros en acto; antes de cualquier decreto conoce Dios lo que la voluntad libre, habiendo recibido un concurso divino, haría bajo unas u otras circunstancias. Por la ciencia media Dios conoce, sin un previo decreto predeterminante eterno, lo que una criatura libre obraría bajo una condición determinada, si ejerciera su libertad. Ahora bien, si Molina enseñara que la eficacia divina depende del consentimiento del hombre, estaría en la postura pelagiana.
La ciencia media es, pues, el conocimiento que Dios tiene de los futuros contingentes condicionados. Según los tomistas dominicos, esos “futuros libres condicionados” son conocidos por
Dios en los decretos predeterminantes de su voluntad; mas, según los molinistas, como la existencia de estos futuros supone la intervención de una voluntad humana libre, es preciso admitir que Dios tiene de ellos una ciencia especial, una “ciencia media”, o sea, intermedia entre su ciencia necesaria –conocimiento de lo que Él puede realizar, haya o no mediación de las causas segundas– y su ciencia libre –la que sigue al decreto de la creación, o sea, conocimiento de las elecciones futuras de los hombres; pero hay también una “ciencia media”, por la que Dios conoce en su esencia misma todos los futuros libres, si la criatura inteligente se encontrara situada ante tal o cual alternativa: se trata, en realidad, de una super-comprehensión de las causas (eminentissima comprehensio)[16]. El matiz más importante de esta tesis es que la “ciencia media” divina no está sacada de las cosas –de las libertades–, pues su fuente es la esencia misma de Dios, cuyo intelecto penetra todos los mundos inteligibles que desde ella pueden proyectarse, todas las existencias pasadas, presentes, futuras, posibles y condicionadas[17].
*
Oponentes y defensores de Molina acerca de la libertad
A las pocas semanas de conocerse el contenido del libro, el P. Báñez intenta, desde Salamanca, bloquear su divulgación, uniéndosele otras voces que ponían en duda la corrección doctrinal de la Concordia: Molina –se venía a decir– queriendo defender la libertad humana, desvanece la función del influjo divino sobre sus criaturas: era un pelagiano. El día 6 de enero de 1589 el Archiduque Alberto, avisado por los amigos de Báñez, dispuso que no se distribuyera el libro hasta una nueva revisión. Quizás pesaba también en el ánimo del gobernante el hecho de que al jesuita P. Lessius le fueron condenadas en 1587 por la Universidad de Lovaina (en los Países Bajos españoles) treinta de sus proposiciones, bajo la acusación de que estaban afectadas de pelagianismo. Mientras tanto, Molina estimó oportuno unir a su obra un apéndice en defensa de las proposiciones objetadas –y que le habían llegado de manera directa o indirecta–. Cuando seis meses después, el día 25 de agosto de 1589, obtuvo de la Inquisición el permiso, Molina añadió, en los ejemplares retenidos, un opúsculo de 44 páginas titulado Apéndice a la Concordia del libre albedrío. Todo salió editado ese mismo año.
*
Ediciones de la Concordia
Antes de acabar el año 1592 se habían agotado los ejemplares de la primera edición de la Concordia. Molina preparó, durante el año 1593, una nueva edición, cuyo manuscrito envió a Bélgica, con el fin de que se imprimiera allí. Salió publicado en Amberes en la imprenta de Joaquín Torgnaesio, el año 1595. El título en castellano puede rezar así: Concordia, aumentada en su primera parte, del libre albedrío con los dones de la gracia, la presciencia divina, la providencia, la predestinación y la reprobación. Ocupa un volumen en octavo con 405 páginas a doble columna. De la primera edición mantiene la Epístola dedicatoria al Cardenal Alberto Austriaco, el Prefacio al lector; pero aparece, como novedad, la Dedicatoria del tipógrafo al Nuncio pontificio en Bélgica, Inocencio Malvasia; sigue la aprobación que hizo fray Bartolomé Ferreira, la licencia de la Inquisición lusitana y la aprobación dada por el censor de Amberes, Silvestre Pardo, el 15 de abril de 1595. Al final reaparece el Índice a la Sagrada Escritura; pero además dos páginas y media que llevan por título Apéndice a la parte octava de la cuestión 23, artículos 4 y 5, que debe ser insertada en la Controversia primera, antes de la parte 9. Sigue un Índice de materias principales; aunque se omite aquel largo Apéndice a la Concordia añadido a la edición primera de 1589. (Otras ediciones, basadas en la segunda, aparecieron en Amberes en 1609 y 1715, a las que siguió otra editada en Leipzig en 1723; la última edición conocida, y la peor de todas, es la de París, publicada en 1876).
La segunda edición de la Concordia tiene partes que son comunes con el texto de la primera edición; y aunque es editorialmente posterior a los Comentarios, algunos párrafos de estos pueden ser posteriores a la confección del texto preparado para aquella segunda edición, justo en donde la segunda edición repite –incluso con los mismos errores tipográficos– los textos de la primera. El texto de la segunda edición de la Concordia no estaría así unido inmediatamente con los Comentarios, sino sólo mediante la segunda edición de la Concordia.
La más completa edición de la Concordia, tomando como base la de Amberes, es la que J. Rabeneck hizo en 1953[18] –una investigación abrumadora–, donde indica además los comienzos de página que figuran tanto en la edición lusitana, como en la edición belga de la Concordia; asimismo indica la paginación de los Comentarios a la Suma[19]. Continuamente señala erratas –más de 300– y ajustes necesarios. Es también muy acertada tanto la numeración de párrafos como la división de partes.
*
Disputa oficial sobre los auxilios que recibe la libertad
La parte personal que Molina tomó en la polémica que se levantó contra su doctrina se redujo a cuatro memorias que redactó para su defensa en 1594. En ellas atacaba vivamente a ciertos profesores de Salamanca, especialmente al célebre Domingo Báñez, de la Orden dominicana, denunciando sus esfuerzos por incluir la Concordia en el Índice. Y se atrevió a escribirle a Aquaviva: “Veo que la verdad está de nuestro lado, mientras que Báñez y Zumel (mercedario) han abierto las puertas de España a los errores de Lutero”[22]. Creía Molina que la doctrina de Báñez, que admitía una “premoción física” de Dios sobre la libertad humana, se ligaba al libro De servo arbitrio de Lutero. Para Molina, hay un “concurso simultáneo” de Dios sobre la libertad humana, y no una “premoción física”: ese concurso no se ejerce sobre la causa creada, sino con la causa creada: de modo que Dios –que es la causa primera–, y el hombre, –que es la causa segunda–, influyen conjuntamente sobre el mismo acto determinado[23]. Así pues, en las memorias exculpatorias que Molina envió a la Inquisición española trata también de una manera muy severa a sus adversarios, con acusación de herejía incluida.
En 1597 el Nuncio del Papa en España notificó a los provinciales de las dos Órdenes –dominicos y jesuitas– que enviaran a Roma, por su mediación, las exposiciones respectivas sobre la querella suscitada entre sus teólogos acerca de la libertad humana y la gracia divina. También pidió informes a varias Universidades.
Pero antes de que llegaran estas exposiciones a Roma por vía oficial, Báñez se adelantó e hizo llegar al Papa en 1597, a través de su discípulo Diego Álvarez[24], una memoria acusadora contra la Concordia. Ante este informe, Clemente VIII convocó, para examinar la obra, una comisión de nueve miembros, entre los que había franciscanos, carmelitas, agustinos, un servita, un benedictino y un doctor seglar de la Sorbona. Tras once sesiones presididas por los cardenales Madrucci y Arrigoni, entre el 2 de enero y el 13 de marzo de 1598, la comisión censuró 60 proposiciones de Molina. Así comenzaron en Roma las reuniones o asambleas De auxiliis gratiae.
Quince días después llegó a Roma el conjunto de exposiciones pedidas por el Nuncio –las recibió Clemente VIII el 28 de marzo de 1598–. Entre los escritos de los dominicos se incluía una larga memoria contra la doctrina de Molina, firmada por Báñez y 24 teólogos. Los jesuitas adjuntaron diez escritos, entre los cuales había uno de Suárez sobre la gracia[25]; pero estos no mantenían en la defensa unidad de criterio: pues disentían de algunas tesis de Molina, aunque defendían con él la determinación libre de la voluntad, prevista y respetada por Dios.
El Papa pidió a la comisión que volviera a trabajar sobre los nuevos documentos. Nueve meses después la comisión se disolvió, pera manteniendo sus censuras, ahora sólo contra 20 proposiciones de Molina.
La noticia fue recibida en muchas partes de España con recias críticas. El Papa Clemente VIII, presionado por altos dignatarios españoles y por el mismo Felipe III, para calmar la agitación creada mandó llamar a los superiores generales de Dominicos y Jesuitas, los padres Beccaria y Aquaviva, con el fin de que ambos expusieran y debatieran los problemas de la gracia, asistidos por algunos teólogos de su respectiva confianza y presididos por cardenales. Tras esta decisión se hizo muy lento todo el proceso: pues lo primero que tuvieron los superiores que identificar fue el punto de vista exacto bajo el cual se debía discutir el problema. Desde el 22 de febrero de 1599 hasta principios del año 1600 sólo se celebraron seis reuniones. Pero se desarrollaron en un grado tal de excitación y brusquedad, que el Pontífice consideró aconsejable suspender las sesiones programadas. Mas la petición de condena, por parte de la comisión, seguía en pie.
Molina no quedó ajeno a la polémica, incluso procuró matizar algunos de sus conceptos más preciados.
Entre tanto, fue llamado Molina en abril de 1600 a Madrid, para enseñar teología moral, en la cátedra que la princesa Juana había fundado en el Colegio de los jesuitas. Pero falleció el 12 de octubre de ese mismo año.
La polémica entre uno y otro bando prosiguió en Roma algunos años más, en controversias interminables[26], presididas ya por el propio Papa. Las sesiones comenzaron el 20 de marzo de 1602, en presencia de muchos cardenales, de obispos y de los superiores de ambas órdenes. Por los dominicos asistieron los teólogos españoles Diego Álvarez –ya mencionado– y Tomás de Lemos[27]; por los jesuitas, los teólogos españoles Gregorio de Valencia[28] y Pedro Arrúbal[29]. El Papa, a su vez, había cambiado el plan de las discusiones, proponiendo referir los textos de Molina a San Agustín y confrontarlos con los de Casiano. La amplitud que tomaban las discusiones era pavorosa. El Papa hizo una peregrinación por las iglesias de Roma para implorar luz y acierto en todos. La “Congregación” De auxiliis se reunió, bajo esta nueva fórmula, 68 veces con Clemente VIII. Éste murió el 5 de marzo de 1605 –un año después de Báñez–, con la amargura de no haber podido resolver un conflicto teológico cuyas bases de solución no supo quizás establecer adecuadamente. Le sucedió León XI, quien murió al mes de ser elegido. A continuación fue elegido Papa Paulo V, quien retomó los trabajos de la “Congregación” seis meses más tarde; tuvo 17 reuniones con ella, estando presente, entre otros, el cardenal Roberto Bellarmino[30]. En las sesiones no se pudo lograr el voto unánime de los diez censores que el Papa había designado. Así acabó la comisión el 8 de marzo de 1606.
*
El pronunciamiento Papal: una jugada en tablas
Paulo V se tomó un tiempo antes de pronunciarse; consultó a varios doctores y, especialmente, se dejó aconsejar por San Francisco de Sales, partidario de que se dejaran a las dos órdenes en libertad para defender sus respectivas opiniones sobre la gracia. Y tomó una decisión. Sin nombrar ni a Báñez ni a Molina, Paulo V afirmó –el día 18 de Agosto de 1607, festividad de San Agustín– que, en la doctrina de la gracia, los dominicos no eran calvinistas, ni los jesuitas eran pelagianos. No hubo definición ni declaración doctrinal sobre los sistemas en litigio[31]. Se podían enseñar con toda paz las respectivas doctrinas, siempre que dejaran a salvo la gracia divina, de un lado, y la libertad humana, de otro. Prohibió también que unos y otros fuesen llamados por los teólogos respectivamente pelagianos y luteranos[32].
La tesis central que Molina sostenía –y que no fue enmendada ni en una sola coma, a pesar de censuras y congregaciones especiales– fue la siguiente: aunque Dios conoce todo lo que un hombre hará libremente en cada momento, ese hombre tomará su decisión libremente, recibiendo de Dios el concurso general y la gracia concreta, de modo que Dios facilita las circunstancias oportunas para que el hombre elija libremente la acción concreta que ya Dios conocía: y no es el caso de que el hombre elija algo porque así Dios lo conoce[33].
La noticia papal fue interpretada en muchas partes de España como una victoria de las tesis de la Concordia: Molina victor! Ese era el grito que se oyó, acompañado de fiestas, juegos de cañas y corridas de toros: en cierta manera –y muy al gusto ibérico–, se celebraba alborozadamente con él la libertad humana.
Los jesuitas procuraron luego que la doctrina molinista fuera conocida en todas aquellas academias o universidades europeas y americanas sobre las que tenían influencia[34]. Y desde luego no pasó desapercibida por Leibniz, filósofo perocupado por compaginar también la libertad humana con la omnipotencia divina[35].
Sin embargo, eso no significó que la Orden de los jesuitas abrazara la doctrina de Molina. Una cosa era defender a Molina, y otra adoptar sus tesis. El tenor de las palabras de Roberto Bellarmino –testigo de excepción en el desarrollo de la larga polémica– era claro: “Los Padres de la Compañía que defienden a Molina no sostienen que todas las aserciones de Molina son verdaderas; pero mantienen que no son pelagianas”[36]. No obstante, en lo que generalmente sí estuvieron después de acuerdo los Padres de la Compañía es en rechazar dos tesis defendidas por Báñez y los dominicos: una, la predeterminación física de la libertad; otra, la gracia intrínsecamente eficaz sobre la libertad. Pero, a su vez, aceptaron de Molina dos tesis fundamentales: una, la existencia en Dios de una ciencia media; otra, la utilización de esta ciencia para conciliar la infalibilidad de la gracia, de un lado, y el libre albedrío, de otro[37].
*
¿Dos modos de filosofar sobre la libertad?
1. A través de las objeciones que se le hicieron a Molina a propósito de su presunta infidelidad a las enseñanzas de Santo Tomás se desvela que, en el fondo, hay en pugna dos modos de filosofía [38].
En realidad los dos bandos pretenden construir una metafísica. ¿Qué tesis fundamentales comunes concurren en esta metafísica?
En primer lugar, es común el planteamiento general: el problema suscitado en las disputas De auxiliis reside en el hecho de que Dios no es solamente primer ente –que contiene la razón suficiente del ser, de la creación y de la conservación de las criaturas–, sino primera causa eficiente, que contiene la razón suficiente primera y originaria de la causalidad eficiente o acción de las criaturas, del ejercicio de las facultades. Dios influye de manera positiva y real sobre las criaturas como causas eficientes o agentes, dotadas de potencias y fuerzas activas, capaces de producir efectos reales.
En segundo lugar, unos y otros están de acuerdo en que Dios conoce desde la eternidad y con una simple intuición todas las cosas pasadas, presentes y futuras; y que el hombre es libre en sus determinaciones y actos: la dificultad está en comprender claramente de qué manera se verifican estas dos cosas sin vulnerarse la una a la otra. Unos y otros admiten que los actos y operaciones de las criaturas son algo real, y que dependen en su existencia de Dios, causa universal de todo ente. Unos y otros admiten que las causas segundas tienen una fuerza operativa que no es acto puro, sino que incluye cierto grado de potencialidad, por razón de la cual al pasar del poder obrar a obrar actualmente exigen la influencia de Dios, como causa primera en el orden del ser y del obrar. Unos y otros admiten que somos libres en nuestras determinaciones, y dueños de poner o no poner tales actos: y reconocen la dificultad que hay en ver claramente de qué manera se concilia esta libertad con aquella acción de Dios sobre la voluntad. Unos y otros hablan de la conciliación de la libertad y de la omnipotencia absoluta: el problema con el que se enfrentan es demostrar cómo sucede esto para disipar completamente la oscuridad que lo envuelve. Al conjunto de estas tesis admitidas por unos y por otros puede llamarse metafísica racional.
Pero, ¿cómo se explica el influjo operativo de Dios sobre las causas creadas? ¿Cuál es su naturaleza? En este momento de la cuestión empiezan las divergencias; y sobre todo, irrumpe el alto grado de limitación que muestra la mente humana al intentar resolver ese problema.
2. Parece claro que, de un lado, en su Concordia Molina quería ampararse explícitamente en la doctrina de Tomás de Aquino[39], hecho que después le acarreó la grave objeción de que dicha doctrina no era correctamente asumida por el mismo Molina. Por otra parte, Molina había confesado en varios lugares de sus escritos que la doctrina de Santo Tomás ofrecía dificultades insalvables[40].
En aquella objeción de infidelidad coincidieron todos los dominicos que, hasta 1611, estudiaron la Concordia: Domingo Báñez, Diego Álvarez, Tomás de Lemos y Pedro de Ledesma[41], a los que debe unirse la figura ilustre del mercedario Francisco Zumel[42]. Ledesma alcanzó a publicar su libro en 1611. Coincidió esta publicación con la de Diego Álvarez[43], que había intervenido en las Congregaciones De auxiliis. Transcurrido el primer cuarto del siglo XVII se añadieron a la crítica muchos más autores, como Juan Poinsot (1589-1644) y Francisco Araujo (1580-1664).
*
Sobre la posible infidelidad Molina a la doctrina de Santo Tomás
A principios del siglo XX el dominico Norberto del Prado resumió, en su libro De gratia et libero arbitrio[44], los argumentos que se habían dado, desde el siglo XVI, sobre la posible infidelidad de Molina a la enseñanza de Santo Tomás. Más que las discrepancias teóricas o sistemáticas, este punto causaba un especial pesar en la Compañía, máxime porque sus miembros se declaraban estatutariamente seguidores de Santo Tomás. Y lo que en realidad debiera de haber sido una adhesión sincera a una metafísica racional común, Molina lo convertía escandalosamente en una especie de infidelidad profunda a las enseñanzas del Santo Doctor. Los que criticaban el concurso divino explicado por Molina aprovechaban la polémica para enfatizar que ese concurso tiene propiedades opuestas a la moción divina que Santo Tomás exige en las causas segundas. Del Prado resalta seis puntos decisivos sobre la desviación del enfoque de Molina respecto a Santo Tomás, puntos ya indicados también por Báñez, Zumel, Álvarez, Lemos y Ledesma.
En primer lugar, el Aquinate habría enseñado que Dios mueve y aplica las formas y facultades operativas a la acción, influyendo en las mismas causas segundas y perfeccionando la facultad activa de ellas. Pero Molina consideraría que Dios no aplica las facultades operativas a la acción, ni influye en esas facultades de la criatura perfeccionándolas.
En segundo lugar, para Santo Tomás Dios influiría inmediatamente, con inmediatez entitativa y operativa, en las facultades de las criaturas, e influiría en las operaciones y efectos de estas inmediatamente con inmediatez operativa, aunque mediatamente con inmediatez entitativa, pues entre Dios agente y los efectos u operaciones de las causas segundas median las mismas causas segundas agentes. En cambio, para Molina, Dios concurriría e influiría inmediatamente, con inmediatez entitativa, en las mismas acciones y efectos de las causas; o sea, Dios no causaría el efecto de las causas segundas a través de ellas mismas, sino con el concurso de ellas.
En tercer lugar, para Santo Tomás, Dios y la criatura no serían dos causas parciales, sino totales, cada una en su orden. Pues Dios obraría perfectamente como causa primera, operando en cualquier agente inmediatamente, incluyendo también la operación de la voluntad y de la naturaleza. A su vez, la criatura también obraría perfectamente como causa segunda, de modo que por su subordinación a la causa primera adquiriría todas sus perfecciones para obrar. Dios otorgaría una capacidad permanente de obrar, la conservaría, la aplicaría a la acción y, en esa aplicación, le otorgaría una capacidad transitiva, complemento de la capacidad permanente. Mas para Molina Dios y la criatura no serían dos causas totales, sino parciales; y además no estarían subordinadas de suyo, sino que serían dependientes entre sí. Pues Dios necesitaría del influjo de la criatura, al igual que la criatura necesitaría del influjo divino. Dios no influiría en la causa creada, como tampoco la criatura influiría en Dios. Y sin embargo, tanto el influjo divino como el influjo de la criatura dependerían el uno del otro mutuamente[45].
En cuarto lugar, para Santo Tomás, Dios y la criatura obrarían respectivamente como causa principal y causa instrumental para producir la misma operación y el mismo efecto. Ahora bien, en la operación que Dios emite moviendo a la causa creada, no obraría la causa creada misma: realmente la operación de la causa creada sería también una operación de la facultad divina, de modo que Dios influiría en la voluntad creada por lo mismo que la voluntad obra y emite un acto. En cambio, Molina explicaría que Dios y la criatura obran como causas laterales y paralelas. De ahí que Dios no obra moviendo a la naturaleza; y en tanto que la operación de la naturaleza emana de la facultad creada no es una operación de la facultad divina. Dios no influiría en la voluntad cuando la voluntad emite un acto y obra.
En quinto lugar, para Santo Tomás el concurso general de Dios sería simultáneo según el tiempo, pero sería previo según la naturaleza y la causalidad, “porque el movimiento del motor precede en sentido natural y causal al movimiento del móvil”[46]. No dependería, pues, del concurso de la criatura, sino a la inversa: el concurso de la criatura dependería del concurso divino, pues la capacidad y fuerza del agente primero sería un complemento del agente segundo. Todas las causas segundas recibirían del agente primero la actualidad misma del obrar[47]. Dicho concurso no sería indiferente a la dirección del bien y del mal, pues si la acción de la criatura racional es buena tanto en el orden físico como en el moral, por ambos aspectos influiría Dios en el agente creado: para obrar y para obrar bien. “Y si la acción de la criatura queda bajo la deformidad del pecado, ocurre que lo que hay en el acto deficiente –a saber, en el pecado–, lo que él tiene de actualidad, de entidad y de bien, todo esto proviene del agente primero divino mediante la voluntad; pero el defecto mismo que está en dicha actualidad proviene de la voluntad y no de Dios”[48]. En cambio, para Molina el concurso general de Dios sería simultáneo, según la naturaleza y la causalidad, con el concurso de la causa segunda; sería indiferente a las acciones buenas y malas, siendo dependiente de la criatura –o del libre arbitrio creado– y determinado por la misma voluntad humana a una cosa o a otra.
En sexto lugar, para Santo Tomás, Dios movería todas las causas segundas a la operación, como si aplicara también las facultades de las cosas a su acto, de la misma manera que el artesano aplica el hacha para cortar. Y lo que Dios hace en la causa segunda por semejante aplicación es aquello por lo que la causa segunda obra actualmente. En cambio, para Molina la causa primera y la causa segunda concurrirían a la producción del efecto de la misma manera que dos remeros impulsan la nave: todo el movimiento nacería de cada uno de los remeros, no siendo ninguno de ellos la causa total del movimiento.
*
Si el concurso divino es sobre la facultad volitiva o sobre su acto
Los críticos denunciaban, pues, que Molina admitía en su Concordia un concurso simultáneo que no incide en la facultad humana de querer, sino en su acto. Tal concurso sería, por tanto, indiferente a una acción u otra, a una acción buena o a una acción mala; y dependería del concurso mismo del hombre, de tal suerte que si se diera este concurso, también se daría siempre el concurso divino, pero no al contrario. Por lo tanto, aunque ambos concursos dependieran mutuamente entre sí, en realidad dependería más el concurso divino del concurso humano, que a la inversa. Incluso en los efectos singulares el concurso divino tampoco sería naturalmente anterior. Más aún: la causa primera sería parcial y su influjo se completaría con el influjo de la causa segunda. Por su libre arbitrio, el hombre haría uso de la moción divina, de modo que el influjo divino quedaría determinado por el arbitrio humano en dirección a una cosa u otra. No sería Dios el que tiene dominio sobre el influjo del libre arbitrio, sino el libre arbitrio humano sobre el influjo divino. La voluntad creada, como potencia de obrar, no estaría bajo la moción divina: más bien la moción divina caería bajo el arbitrio libre del hombre. Cuantas veces quiere el hombre obrar, Dios quiere concurrir; pero no siempre que Dios quiera concurrir quiere el hombre obrar: tal era el núcleo de la tesis que los críticos habían entendido de Molina y que no podían compartir. Que el hombre quiera obrar o no obrar es algo que no dependería de Dios, aunque Dios le diera al hombre la potencia de la voluntad y la conservara en el ser. Asimismo, que el hombre opere libremente o que actúe de manera justa y honesta, no debería ser referido a Dios como a una causa, sino solamente a la libre voluntad del hombre. Por el concurso general Dios no causaría ni haría el ser libre ni el ser bueno de los actos humanos. Este era el reproche de los oponentes.
Un crítico como Ledesma se preguntaba si para ejercer actos libres en el orden natural no sería necesario, más bien, un auxilio natural eficaz que predeterminara físicamente nuestra voluntad[49]. Su argumento es escueto y repite el de Báñez: ninguna causa creada puede salir de la potencia al acto[50]; luego la moción divina es necesaria para que la voluntad humana pase de la potencia de querer al acto de querer, o sea, del no querer al querer. Dios es causa primera eficiente que mueve la voluntad a la volición actual. Además, esta actuación divina es posterior a la creación y a la conservación de la voluntad misma. Así lo habían explicado también antes Zumel, Álvarez y Lemos. Esa actuación divina se aplica inmediatamente sobre la voluntad misma, y no sería, como quería Molina, un mero concurso simultáneo que se aplique a la actividad y al efecto de la voluntad. Tal actuación divina es llamada “física” por provenir de una causa eficiente activa que se aplica a la voluntad. Y no es que existiera prioridad temporal de la premoción divina sobre la voluntad humana, de modo que la premoción suprimiera la actividad propia de la voluntad. En realidad, Dios y la voluntad actúan a la vez[51]. La volición actual es aplicada al acto por Dios y por la voluntad, pero siendo Dios causalmente primero: por esa causalidad primera en el acto de querer la voluntad pasa de la no volición a lo volición. Eso sí, Dios mueve a la voluntad libre de acuerdo con la índole libre de esta; y mueve también a otras causas no libres de acuerdo con la necesidad de la naturaleza de estas. Como se puede apreciar, la predeterminación física es un impulso de índole física, no moral, que proviene únicamente de Dios por el dominio absoluto de Dios y por la dependencia que la criatura tiene respecto del creador. Este impulso es recibido de forma puramente pasiva en la voluntad y es absolutamente necesario para que el hombre lleve a cabo su operación, de modo que, sin él, repugnaría metafísicamente que la voluntad hiciera algo, o simplemente pudiera hacerlo. Es, además, totalmente independiente de la voluntad, de suerte que ésta no puede poner nada de su parte para que el impulso divino le sea dado, o para apartarlo de sí una vez dado. Por último, dicho impulso es una aplicación actual, una moción, perteneciente al orden del acto primero, no del acto segundo ni de ninguna especie de acto intermedio. La predeterminación física sería necesaria para todas las acciones de la criatura, buenas o malas.
*
Punto y seguido
Todo ello demuestra que la disputa De auxiliis fue realmente un detonante para que se perfilaran dos direcciones metafísicas diferentes, ambas enfocadas a comprender el sentido último de la libertad humana. Bastaría recorrer las Disputaciones metafísicas de Suárez –afecto al sistema molinista– para darse cuenta de que, bajo modos distintos de entender la relación de acto y potencia en la conexión del poder divino con el poder de la libertad humana, surgía también una nueva semántica filosófica sobre categorías tales como sustancia, accidente, facultad, causalidad, eficiencia, forma, finalidad, creación, providencia, conservación, concurso divino, etc. Incluso el ámbito supracategorial o trascendental –el ser, lo real, la existencia, la esencia–, quedó también afectado por el modo de entender esa relación de acto y potencia.
Observando en su conjunto las posiciones de Báñez y Molina, resalta enseguida que ambos defienden un influjo divino directo sobre el acto libre y su efecto: sin el influjo inmediato de Dios no hay actividad alguna ni ser alguno. Pero Molina niega que ese influjo sea sobre la voluntad misma, sino únicamente con la voluntad: no habría una prioridad causal del influjo divino, una aplicación de la voluntad al ejercicio de la volición
Es palpable que en ambos modos de metafísica, bajo la apariencia de un mismo lenguaje técnico, hay dos proyectos trascendentales, aunque el diccionario haya brindado términos comunes utilizados por unos y por otros: voluntad, libertad, acto, facultad, inteligencia, concepto, causalidad, etc.
Lo sorprendente es que desde cada una de las perspectivas se quiera entender y tutelar la libertad humana, tachándose mutuamente de arbitrarias. Pero suponiendo que ninguno de los bandos es arbitrario, el caso es que la diversidad de soluciones –tan opuestas– permite concluir que la dirección de una de ellas podría ser errada: en teoría no pueden ser ambas ciertas. Ambas opiniones no pueden mantenerse a la vez, ni podrían defenderse como un patrimonio común sin fisuras. Otra cosa es que puedan ser enseñadas hasta que en una de ellas se encontrara un fallo. Pero elegir uno de los sistemas o un híbrido de los mismos no garantiza tener a la verdad de su lado, ni con ello desaparece el riesgo de estar fuera de la verdad.
No se presentan como un binomio del que cada uno puede elegir a su gusto y sin problemas. Está en juego la verdad misma.
Lo cierto es que los bañecianos demostraron muy bien que seguían fielmente a Santo Tomás.
Pero fue el mismo Molina el que decidió dejar de lado al Aquinate; y justo por eso mismo, el molinista tiene una obligación, más fuerte si cabe, de mostrar la coherencia, tanto lógica como metafísica, de su sistema.
[1] Anton C. Pegis, “Molina and Human Liberty”, en Jesuit Thinkers of the Renaissance, ed. G. Smith, Milwaukee, 1939, 75-131. –Gerard Smith, Freedom in Molina, Chicago 1966.
[2] “Están frente a frente, no ya dos teólogos, sino dos grandes ejércitos teológicos”: A. Bonet, La filosofía de la libertad en las controversias teológicas del siglo XVI y primera mitad del XVII, Barcelona, 1932, p. 134.
[3] J. Caro Baroja, Las formas complejas de la vida religiosa (siglos XVI y XVII), Madrid, 1985, p. 239-244.
[4] M. Lutero, De servo arbitrio, en WA, Edic. Weinar, vol. XVIII.
[5] H. Kluge, De controversia quae inter Erasmum Roterodamum atque Lutherum de libero fuit arbitrio, Altenburg, 1859; C. Humbert, Erasme et Luther, leur polemique sur le libre arbitre, París, 1909.
[6] Ginés de Sepúlveda, De fato et libero arbitrio, dogma Lutheri confutatur, Romae, 1526. –N. R. Venosti, De praedestinatione, gratia, libero arbitrio, contra lutheranorum haereses, Venetiis, 1543. Cfr. una exposición de conjunto en R. García Villoslada, Martín Lutero, Madrid, 1976.
[7] J. Calvino, De praedestinatione et providentia Dei, Ginebra, 1550. –B. Camerario, Disputatio de gratia et libero arbitrio contra J. Calvinum. París, 1556.
[8] J. Rabeneck, “De vita et scriptis Ludovici Molina”, Archivum historicum Societatis Jesus, 19 (1950), pp. 75-145. También su “Prolegomenon I. De vita auctoris Concordiae”, en Ludovici Molina liberi arbitrii… Concordia, Madrid, 1953, p. 3*. Esta es la misma tesis que había propuesto M. Fraga Iribarne en “Discurso preliminar sobre la vida y obras del R. P. Luis de Molina de la Compañía de Jesús”, en Los seis libros de la justicia y el derecho, Madrid, 1941, t. 1, p. 18. Yerran al poner a Pedro de Fonseca como maestro de Molina tanto Marcial Solana en su Historia de la Filosofía Española (Madrid, 1941, t. 3, p. 401), como J. L. Abellán en Historia crítica del pensamiento español (Madrid, 1986, t. 2, p. 597).
[9] A. de Andrade, Varones ilustres en santidad, letras y zelo de las almas de la Compañía de Jesús, Madrid, 1966, t. 5 “Vida del muy religioso y sabio Doctor el Padre Luis de Molina”, p. 789.
[10] Friedrich Stegmüller, Filosofia e teologia nas Universidades de Coimbra e Évora, Coimbra, 1959, 42-47.
[11] Domingo Báñez nació en Valladolid en 1528 y murió en Medina del Campo en 1604. Una vez ingresado en la Orden dominicana realizó sus estudios en Salamanca. Enseñó primero en Ávila y luego en Alcalá, pasando definitivamente a Salamanca en 1572. Contribuyó con su doctrina de la “premoción física” a las más grandes disputas universitarias sobre la libertad y la gracia que hayan existido en España. Al respecto tomó parte en Salamanca en la condena (1582) de fray Luis de León. Luego, en 1588, una vez editada la Concordia de Luis de Molina, se opuso fuertemente a sus tesis sobre el “concurso simultáneo”. Siguió participando, a lo lejos, en la Congregación De Auxiliis (Roma, 1598-1607), una vez que los jesuitas de Valladolid tomaron la defensa de Molina. Publicó su Apologia Fratrum Predicatorum (1595), donde ataca conjuntamente a Suárez y a Molina. Su preocupación fue siempre preservar la libertad del hombre, pero insistiendo en la predeterminación por la causa primera (“predeterminación física”). Su obra principal se centra en los Comentarios que hizo a la Suma de Santo Tomás de Aquino: Scholastica commentaria in primam partem angelici doctoris S. Thomae (Venecia, 1585-86). Para entender sus actividades universitarias y sus polémicas intelectuales pueden verse los trabajos de Vicente Beltrán de Heredia: “La actuación del Maestro Domingo Báñez en la Universidad de Salamanca”, La Ciencia Tomista 25 (1922), 64-78, 208-240; 26 (1922), 199-223; 27 (1923), 40-51, 361-374; 28 (1923), 36-47; “El maestro Domingo Báñez y la Inquisición española”, La Ciencia Tomista 37 (1928), 289-309; 38 (1928), 35-58, 171-189; “El maestro Domingo Báñez”, La Ciencia Tomista 47 (1933), 26-39; 162-179; Domingo Báñez y las controversias sobre la gracia, Madrid, 1968. –Juan Belda Plans, La escuela de Salamanca, Madrid, 2000.
[12] L. G. Alonso Getino, Vida y procesos del maestro Fr. Luis de León, Salamanca, 1907.
[13] Concordia, p. 153.
[14] Concordia, p. 172.
[15] B. Romeyer, “Libre arbitre et concours selon Molina”, Gregorianum, 23 (1942), p. 169-201. –A. Queralt, “Libertad humana en Luis de Molina”, Archivo teológico granadino, 38 (1975), pp. 5-156; 39 (1976), p. 5-100.
[16] “Dios –dice Molina– ve los futuros condicionados en las voluntades creadas: no solamente conoce Él todas las circunstancias en las cuales las voluntades se encontrarán y los motivos que obrarán sobre ellas, sino que también las penetra en sí mismas tan profundamente que Él ve claramente lo que ellas harán, con toda libertad, en la infinidad de circunstancias posibles” (Concordia, q23 a5). J. Hellín, “Ciencia media y supercomprehensión en Molina”. Miscellanea Comillas, 1967, p. 299-318.
[17] J. Kleutgen, Institutiones theologiae, t. I, Regensburg, 1881, p. 321.
[18] J. Rabeneck, Ludovici Molina liberi arbitrii cum gratiae donis, divina praescientia, providentia, praedestinatione et reprobatione concordia. Sapientia, Madrid, 1953.
[19] Resulta superfluo indicar que Molina sólo hizo realmente una segunda edición de su Concordia, y que por importantes que sean los Comentarios, estos no deben aceptarse, en sentido estricto, como una tercera edición de la Concordia. Tampoco es correcto colocar la primera edición en el mismo rango doctrinal que la segunda; ni lo que es imperfecto, en el mismo nivel que lo perfecto. Las correcciones, supresiones, añadidos que se introducen en una segunda edición se hacen con el ánimo expreso de mejorar la exposición anterior, bien sea para completar frases o párrafos, bien sea para suprimir cosas innecesarias, bien sea para cambiar la secuencia lógica en que todo aquello fue expuesto. Aunque el sentido global del texto siga siendo el mismo.
Hecha esta salvedad, se justifica plenamente la magnífica edición que hizo J. Rabeneck, quien tiene en cuenta, para editar la Concordia de Amberes, las otras dos obras de Molina: subsanando con su ayuda los errores tipográficos, las alteraciones defectuosas, etc. El filólogo que tenga que justificar críticamente las variantes, casi siempre concernientes al texto latino, deberá recurrir necesariamente a esa edición de Rabeneck. Pero sólo en algunos casos son relevantes para una traducción castellana dichas variantes.
[20] En la introducción a su mencionada edición crítica de la Concordia, J. Rabeneck realiza un detallado estudio de las coincidencias y divergencias de las diferentes ediciones de dicha obra, cuyas conclusiones resumo en el texto. Cfr. J. Rabeneck, Ludovici Molina liberi arbitrii cum gratiae donis… Concordia, Madrid, 1953, pp. 32*-37*.
[21] F. Zumel, Comentaria in primam partem Sancti Thomae, Salamanca, 1585, 1587; Commentaria in primam secundae Sancti Thomae, Salamanca, 1593. Variarum disputationum, tomi tres. Vol. II: De libero arbitrio ipsius cum gratia Dei convenientia. Lugduni, 1609.
[22] F. Stegmüller, Geschichte des Molinismus, I, Münster, p. 715.
[23] B. Romeyer, “Libre arbitre et concours selon Molina”, Gregorianum, 23 (1942), pp. 169-201.
[24] El dominico Diego Álvarez nació en Medina de Río Seco (España, 1550) y murió en Trani (Italia, 1635). Tras enseñar en varios colegios de su Orden, en 1600 fue enviado a Roma para defender las posiciones bañecianas de la “premoción física” y de la predestinación “ante praevisa merita et demerita”. Fue citado un siglo más tarde por G. W. Leibniz como una de las autoridades de la postura “dominicana”. Profesor en el Colegio Santo Tomás de Roma, fue luego nombrado obispo de Trani. Entre sus obras impresas, a propósito de la polémica De auxiliis, cabe destacar: De auxiliis divinae gratiae et humani arbitrii viribus et libertate libri duodecim (Roma, 1610; Lyon, 1611, 1620); Operis de auxiliis divinae gratiae summa IV libris distincta (Köln, 1621); Responsiones ad obiectiones adversus concordiam liberi arbitrii cum divina praedestinatione (Lyon, 1622; Trani, 1622, 1624); Opus praeclarum nunquam hactenus editum: in quo argumentis … Concordia liberi arbitrii cum divina praescientia, praedestinatione, et efficacia Gratiae praeuenientis ad mentem S. Thomae, et omnium thomistrarum contra illos qui eam impugnare volunt, defenditur & explicatur / huic accessit historia de origine pelagianae heresis / ab eodem authore ex variis authoribus collecta (Douai, 1635).
[25] Al respecto, la postura de Francisco Suárez, ligeramente distinta de la de Molina, se expresa en varias de sus obras, como en De causis necessario et libero seu contingenter agentibus; ubi etiam defato, fortuna et casu, en Disputationes Metaphysicae, XIX, (Ed. Vives, t. XXV); y De vera intelligentia auxiliis efficacia eiusque concordia cum libero arbitrio, en Opus postumum, Opuscula theologica, (Ed. Vives, t. XI). Cfr. A. Bonet, Doctrina de Suárez sobre la libertad. Barcelona, 1927.
[26] También la historia de estas disputas –así como sus remotos antecedentes– fue contada bajo prismas diversos. Favorable a los antimolinistas, y escrita por dominicos, cabe citar: H. Serry (ps. Le Blanc), Historia congregationum de Auxiliis, Amberes, 1699, 2ª ed., 1709. R. Billuart, Le thomisme vengé de su prétendu condamnation par la Constitution Unigenitus, Bruselas, 1720; Le thomisme trionphante par le bref Demissas preces, Lieja, 1721. H. Gayraud, Thomisme et molinisme, Lyon, 1889. N. Del Prado, De gratia et libero arbitrio. Pars tertia, Concordia liberi arbitrii cum divina motione juxta doctrinam Molinae, Friburgo, Suiza, 1907. Desfavorable a los dominicos, y contada por jesuitas, cabe citar: Gabriel de Henao, Scientia media historice propugnata, Lyon, 1655. L. Meyer (ps. Teodoro Eleuterio), Historiae controversiarum de divinae gratiae auxiliis sub summis pontificibus Sixto V, Clemente VIII et Paulo V, libri sex, Amberes, 1705. G. Schneemann, Controversiarum de divinae gratiae liberique arbitrii concordia initia et progressus, Friburgo i. Br., 1881. Th. De Régnon, Báñez et Molina, Histoire, Doctrines, Critique metaphysique, París 1883, pp. 7-9; Bannésianisme et molinisme, París 1890. R. De Scorraille, François Suárez. I. libro III: Suárez et les controverses De auxiliis, París, 1912. Para una visión de conjunto, cfr. P. Mabille, Controverses sur le libre arbitre au XVIIe siècle, Dijon, 1879.
[27] El dominico Tomás de Lemos, nació en Rivadavia (Galicia) en 1550 y murió en 1629. Regente del Colegio dominicano de Valladolid, fue luego, junto a Diego Álvarez, protagonista de la “querella” De auxiliis, especialmente en la cuarta fase de la polémica (del 20 de marzo 1602 al 22 de febrero de 1605). Hizo una recopilación de cuarenta y siete disputas que habían tenido lugar ante el papa Clemente VIII y ante Paulo V; aunque no fueron editadas hasta 1702. Tomás de Lemos rehusó el episcopado y se retiró al convento de la Minerva, donde compuso su Panoplia gratiae, que era en realidad la presentación bañeciana de la doctrina de la gracia. Como Paulo V prohibió publicar, a partir de 1611, obras polémicas sobre este asunto, su libro quedó retenido hasta 1676, cuando ya había quedado profundamente modificado el contexto doctrinal en que la querella se había producido. Sus principales obras, al respecto del tema de la libertad y la gracia son: Panoplia gratiae seu de rationalis creaturae in finem supernaturalem gratuita divina suavi potente ordinatione, ductu, mediis liberoque progressu, dissertationes theologicae (Béziers, 1676); Acta omnia congregationum ac disputationum quae coram SS. Clemente VIII et Paulo V summis pontificibus sunt celebratae in causa et controversia illa magna de auxiliis divinae gratiae, quas disputationes ego f. Thomas de Lemos eadem gratia adjutus sustini contra plures ex Societate (Lovaina, 1702). Puede verse su bibliografía en: Quétif-Echard, Scriptores ordinis praedicatorum, Paris, 1721, II, 461-464; y R. Coulon, Scriptores ordines praedicatorum, Paris, 1910, 550-552.
[28] Gregorio de Valencia nació en Medina del Campo (1550) y murió en 1603. Enseñó primero teología en las universidades de Dillingen e Ingolstadt; luego fue llamado a Roma (1598) para sostener la causa de Luis de Molina en las congregaciones De Auxiliis. Es autor de una obra que se ha hecho clásica: Commentariorum theologicorum tomi quatuor (Ingolstadt, 1591). De él dan noticia: B. Duhr, Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge, Freiburg i.Br., 1907, I, 665-668; L. Koch, Jesuitenlexikon, Paderborn, 1934, 1790-1792; Wilhelm Hentrich, Gregorius von Valencia und der Molinismus, Innsbruck, 1928.
[29] Pedro Arrubal, nació en Ceniceros (1559) y murió en Salamanca (1608). Profesor en Alcalá y Salamanca, fue uno de los defensores en Roma de Luis de Molina en la querella De auxiliis, atacando duramente la Apología de Domingo Báñez. Es autor de unos comentarios a la Suma de Santo Tomás: Commentariorum ac Disputationum in primam Partem diui Thomae tomus primus (Madrid, 1619); Commentariorum ac disputationum in priman partem diui Thomae tomus secundus (Madrid, 1622).
[30] El cardenal Roberto Bellarmino era un experto en el tema: ya había escrito unas Disputationes de controversiis christianae fidei adversus huius temporis haereticos, Ingolstadt, (3 vols.) 1586-1593; Venecia, (4 vols.) 1596. En el volumen 4º está De gratia et libero arbitrio.
[31] “El concilio de Trento –dice Paulo V– ha definido la necesidad, para el libre arbitrio, de una moción divina. Lo que suscita dificultad es saber si Dios lo mueve físicamente o moralmente. Sin duda, sería deseable que la controversia, a este respecto, fuese dirimida; pero esto no es necesario. En efecto, la opinión de los dominicos está muy alejada del calvinismo, porque enseñan que la gracia no destruye la libertad, sino que la perfecciona, y que hace obrar al hombre según su naturaleza, es decir, libremente. Por otra parte, los jesuitas se distinguen de los pelagianos en que estos han afirmado que el punto de partida de la salvación viene de nosotros, mientras que aquellos piensan exactamente lo contrario. Y ya que no es necesario llegar a una definición, el asunto puede ser diferido hasta que el tiempo madure el consejo. Y si alguien enseña errores, el Santo Oficio es el que en este caso podrá oponerse a ellos”.
[32] Aunque ya en el siglo XIX había cambiado notablemente el panorama teológico, el jesuita Gerhard Schneemann volvió sobre el asunto de esta controversia en su obra Die Entstehung der thomistich-molinistischen Controverse, Freiburg, 1879-1881. Para la historia posterior de la controversia: José F. Sagüés, “La suerte del Bañecianismo y del Molinismo”, Miscelánea Comillas 34-35 (1960), 408 ss.
[33] Vincent Aubin, “ ‘Aussi libres que si la prescience n’existait pas’: Molina et la science moyenne au secours de la liberté”, en Sur la science divine, ed. Jean-Christophe Bardout / Olivier Boulnois, Paris, 2002, 382-411.
[34] O. Romano, “A difusão do pensamento de Luis de Molina na primeira metade do século XVII”, en Cultura, Historia e Filosofía, vol. I (Lisboa, 1982), 261-287.
[35] Didier Njirayamanda Kaphagawani, Leibniz on Freedom and Determinism in Relation to Aquinas and Molina, Aldershot, 1999.
[36] X. Le Bachelet, Auctarium Bellarminianum, París, 1913, p. 26.
[37] J. P. Peinado, “Evolución de la fórmulas molinistas sobre la gracia eficaz durante las controversias de auxiliis”, Archivo teológico Granadino 31 (1968), 5-191.
[38] Se trata de una metafísica que versa sobre el ser y el último fundamento de las cosas. Como ser, o como principio del ser, o como causa del ser (Dios como causa del ser), estudia todo aquello a lo que se extiende su mirada. Es una disciplina que en la universalidad de su objeto incluye los objetos de las ciencias inferiores, las cuales tienden a buscar su unidad en la ciencia superior o más universal. Ahora bien, no opera esta metafísica apelando a valoraciones afectivas o intuiciones etéreas, sino a un orden lógico que permita encontrar la razón suficiente de los seres.
[39] “Cum in Primam Partem Divi Thomae, quem veluti scholasticae theologiae solem ac principem sequi decernimus, Commentarios ex obedientiae praescriptione ordiremur” (Concordia, In Praefatione). “Divum Thomam, quem in omnibus patronum potius quam adversarium habere percupio” (Concordia, Disp. 49, q. 14, a.13). “Cum vero in omnibus cum Doctore Sancto consentire percupiamus” (Concordia, Disp. 1, memb. 6, q. 23, a.4). “Opto enim magis patronos omnes quam vel num advesarium habere, nedum Divum Thomam, cujus judicium et doctrinam tanti facio, ut tunc me securius pedem figere arbitrer, cum illum consentientem comperio” (Concordia, Disp. 1, memb. 13, q.23, a.5)
[40] “Divus Thomas I. q. 105 a.5 docet Deum duplici ratione dici operari cum causis secundis. Imprimis, quia virtutes illis tribuit ad operandum easque actu conservat. Deinde, quia ita eas ad agendum movet, ut quodammodo formas et virtutes earum applicet ad operationem, no secus atque artifex securim applicat ad scindendum… Duo autem sunt, quae mihi difficultatem pariunt circa doctrinam hanc Divi Thomae. Primum est, quod non videam, quidnam sit motus ille et applicatio in causis secundis, qua Deus illas ad agendum moveat et applicet… Quare ingenue fateor mihi valde difficilem esse ad intelligendum motionem et applicationem hanc, quam Divus Thomas in causis secundis exigit… Secundum quod mihi difficultatem parit, est qui juxta hanc Divi Thomae doctrinam Deus non concurrit immediate immediatione suppositi ad actiones et effectus causarum secundarum, sed solum mediate, mediis sc. secundis causis” (Concordia, Disp. 26, q. 14, a.3).
[41] Ledesma nació en Salamanca en 1544. Profesó en la Orden dominicana en 1563. Obtuvo su formación en la Universidad salmantina bajo las enseñanzas de Báñez –y otros maestros coetáneos, como el mercedario Zumel (1540-1607). Después de un corto período en Segovia y en Ávila, se afincó en Salamanca, donde enseñó a partir de 1604 en la «Cátedra de Durandus»; y a partir de 1608 en la segunda «Cátedra de Santo Tomás» que conservó hasta su muerte, ocurrida en 1616. Compuso, contra Molina, un Tractatus de diuinae gratiae auxiliis, Salmanticae, 1611. Esta obra de Ledesma se hizo clásica y fue frecuentemente citada hasta bien entrado el siglo XVIII. Además compuso otra obra profunda titulada Tractatus de divina perfectione, infinitate et magnitudine…,cui annexus est alius tractatus De perfectione actus essendi creati, Salmanticae, 1596.
[42] F. Zumel, Variarum disputationum, tomi tres. Vol. II: De libero arbitrio ipsius cum gratia Dei convenientia. Lugduni, 1609.
[43] De auxiliis divinae gratiae et humani arbitrii viribus et libertate libri duodecim, Roma, 1610; Lyon, 1611.
[44] N. Del Prado, De gratia et libero arbitrio. Pars Tertia: Concordia liberi arbitrii cum divina motione, juxta doctrina Molinae, Friburgi Helvetiorum, 1907, pp. 34-85.
[45] Dice literalmente Molina: “El concurso general divino no es el influjo de Dios en la causa segunda, como si ella fuese previamente movida, obrando y produciendo su efecto… Estos dos influjos dependen mutuamente entre sí, para existir en la realidad natural, porque si uno de ellos está sin el otro no hay una acción o producción de cualquier efecto” (Concordia, Disp. 26, q.14, a13).
[46] Contra Gentes III, cap. 149.
[47] Contra Gentes III, cap. 66; De Potentia, q.3, a.4.
[48] Sent. II, dist. 37, q.2, a.2.
[49] Pedro de Ledesma, Tractatus de divinae gratiae auxiliis, Salmaticae, 1640.Quaestio única principalis, Articulus II, Ad secundum argumentum, pp. 51-54.
[50] “Necessarium est, quod voluntas praedeterminetur a Deo praedeterminatione physica, et non solum morali, ad actus liberos studiosos et honestos ordinis naturalis… Oportet quod a Deo moveamur ad recte agendum, quia nulla causa creata potest exire in actum, nisi virtute motionis divinae. In quo insinuatur necessitas auxilii physici praedeterminantis voluntatem… Non loquitur de auxilio concomitante, quia hoc auxilium non requiritur, ut exeat in actum sed ut adiuvet voluntatem ad eliciendum actum, in quam iam caeperat prodire. ”. Ledesma, op. cit., Secunda conclusio, p. 59.
[51] En general, los molinistas se negaron a admitir una predeterminación física infrustrable por naturaleza, para explicar la unión de la omnipotencia divina y de la criatura. Supuesto el concurso simultáneo de Dios con las criaturas –porque sin él habría que admitir alguna acción y algún efecto que no procedieran de Dios en el orden de la causalidad eficiente– debe resolverse el problema de cómo explicar la unión de la omnipotencia de Dios con la criatura, de suerte que de las dos causas surja una sola acción y un sólo efecto en el mismo instante temporal, sin menoscabo de la libertad humana ni del dominio absoluto de Dios. La dificultad estriba en que, si Dios y el hombre concurren a la misma acción como dos causas completas en su género, entonces o Dios determina a la criatura, o la criatura a Dios, hipótesis que hacen imposible el concurso simultáneo.
Por eso Báñez indicó que la criatura viene previamente determinada por Dios de modo irresistible (predeterminación física), pero de manera que Dios da el acto y el modo libre del acto. Molina, en cambio afirma que Dios concurre con la criatura a todo lo que ella puede hacer, y esto mediante un decreto general e indiferente (que se da bajo la ciencia media): la omnipotencia divina se aplica como una causa necesaria (porque nada se hace si no es por la aplicación voluntaria de la omnipotencia), pero quedaría a salvo la libertad humana, porque el decreto es indiferente.




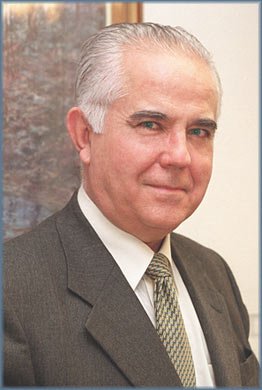 Este es un blog del
Este es un blog del  Historia y metahistoria
Historia y metahistoria Persona y sexualidad
Persona y sexualidad Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia
Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad
Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad Hombre e historia en Vico
Hombre e historia en Vico Derecho a nacer
Derecho a nacer Existencia y nihilismo en Jacobi
Existencia y nihilismo en Jacobi Derecho e historia en Kant
Derecho e historia en Kant
5 julio, 2018 at 9:50 AM
Gracias por la claridad y elocuencia de su exposición. Leyendo a Leibniz, descubrí que yo era molinista, y leyendo a Molina, que soy más bien pelagiano. Espero que cuando profundice sobre Pelagio no llegue a averiguar que siempre he sido un estoico.
Reitero mi gratitud.
Bcwetherington