
Francisco Pradilla y Ortiz: «Doña Juana la Loca» (1877). Resalta uno de los momentos en que el cadáver de Felipe el Hermoso, marido de doña Juana, es trasladado por la noche de Burgos a Granada. La reina, muy enamorada de su difunto marido, llevaba un largo velo en forma de manto que la cubría de la cabeza a los pies. Ordenó que la comitiva caminara durante la noche, alegando que el único sol era don Felipe.
1. Amor y gozo
En el poema titulado Cántico espiritual San Juan de la Cruz exclama en una estrofa:
Descubre tu presencia,
y máteme tu vista y hermosura;
mira que la dolencia
de amor, que no se cura
sino con la presencia y la figura.
Está diciendo que una cosa es amar y otra distinta disfrutar o gozar. Pues, más allá del amor, el disfrutar añade deleite: de hecho se aman muchas cosas con tristeza y profunda aflicción. Del amor proceden el gozo y la tristeza, aunque por motivos opuestos. El gozo es causado por la presencia del amado o por el hecho de que el amado está en posesión del bien que le corresponde. Pero del amor puede venir también la tristeza, sea por la usencia del amado, sea porque el amado está privado de su propio bien.
En realidad el amor actúa mucho antes de que el deleite sea añadido a la posesión de la cosa amada. ¡Ojalá pudiésemos gozar siempre de lo que amamos! Por eso, cuando el gozo se toma como amor se convierte en un término equívoco. El gozo es un acto de la voluntad; y en él hay deleite o goce de la realidad poseída y alcanzada, si es deseada y amada con anterioridad.
La distancia que existe entre amar algo y gozarlo suele ser bastante larga y, en ocasiones dolorosa. El amor exige la consecución del objeto amado; pero si no es logrado, entonces el amante se altera y entristece, padece un “mal de amor” o, como decían los medievales, amor hereos, aegritudo amoris, enfermedad de amor. Algo de esto describía el poeta árabe Ibn Hazm –visir de Abderramán V en el Califato de Córdoba– en su libro El collar de la paloma (1023). Una ausencia de placer, una enfermedad de amor, una tristeza y dolor, que no sería posible si antes lo amado no hubiera sido querido intensamente.
Viviendo de manera insoportable esa molesta distancia que existe entre el amor y el gozo, se forjaron personajes míticos en la literatura: así era el amor de Calisto por Melibea, el de Don Quijote por Dulcinea, el de Orlando por Angélica; y tanto otros.
Lo último: el gozo
El “gozo” no es propiamente, en su sentido radical, un acto inicial de la voluntad, sino un acto de “terminación” y posesión: no se goza lo que todavía no se tiene, sino lo que se ha conseguido, el “fruto” del esfuerzo[1]: nos afanamos, bregamos, para conseguir algo.
La naturaleza del fruto implica dos requisitos: primero, que sea último; y segundo, que deleite aquietando el apetito con dulzura. La ultimidad es la nota más distintiva del gozo perfecto; pues también hay gozos imperfectos. Ahora bien, algo es último de dos modos: o absolutamente –al no haber nada más que se ordene a otra cosa–, o relativamente en un género –al ser último entre las cosas de ese género y al ser fin de otras cosas. Es claro que disfrutaríamos absolutamente del único fin último, pero mientras la voluntad no llegara a él, permanecería el disfrute en suspenso, aunque ya hubiere llegado a alguna otra cosa. Cuando algo es tan sólo un bien relativo –en orden a otra cosa–, sin poseer por sí mismo ninguna otra bondad o deleite, entonces no disfrutaríamos de ello en modo alguno; por ejemplo, no hay gusto en beber una medicina amarga, si tuviéramos que limitarnos a ingerirla sin referencia alguna a la salud. Finalmente, cuando algo no sólo es medio en orden a otra cosa, sino que es fin respecto a otros medios –siendo entonces un fin intermedio– disfrutaríamos de él de algún modo, aunque no con propiedad y completamente. O sea, disfrutaríamos de un fin cualquiera –aunque no fuera el fin último–, siempre que ese fin intermedio fuera de por sí un objeto de apetencia y además deleitable, como disfrutamos de la comida, de un amigo, de la vida honesta y de la contemplación de la ciencia[2].
Conocer y gozar
El gozo se articula estructuralmente con dos elementos: la percepción de lo conveniente –que es propia de la facultad cognoscitiva– y la complacencia en aquello que se propone como conveniente –que es propia de la facultad apetitiva, como la voluntad–[3]. El gozo es así un aquietamiento del apetito en el bien[4].
Es importante subrayar que el gozo no es un acto de la inteligencia, ni un acto conjunto de inteligencia y voluntad, sino sólo de la voluntad[5]; ni tampoco es amor y delectación a la vez; ni solo amor. Es deleite. El acto de la inteligencia es una mediación, un “requisito previo” para el gozo, y no es el gozo mismo[6]. Pero, a su vez, gozo no es una simple consecución del bien –un ¡ya lo tengo!–, sino deleite que dimana de la cosa alcanzada.
A su vez, el gozo es perfecto cuando se apropia del fin ya conseguido realmente; y es imperfecto cuando se apropia de un fin no logrado realmente, sino que está en la intención y en la esperanza: conseguir realmente el objeto es un modo mejor que conseguirlo en esperanza.
El gozo en paraísos perdidos
El gozo es imperfecto –se ha dicho– cuando queda fijado en un fin que no es logrado realmente, sino que está en la intención, como en la memoria o en la esperanza: o hacia atrás en el pasado, o hacia adelante en el futuro, pero nunca en la «dura realidad» del presente: el único en que vivimos de verdad. La inexorable fugacidad del presente provoca que el placer tenido en el pasado se convierta –por su efectiva duración intencional en la memoria, aunque realmente no durara tanto en su momento–, en imagen de un mundo mejor y más amable.
De modo que, repitiendo a Proust, podría decirse que los verdaderos paraísos serían los «paraísos perdidos». Es cierto que, en cuando «perdidos» ya no existen, salvo en el recuerdo. Para poder gozar de ellos tendríamos que realizar un ejercicio de retracción memorativa e instalarnos intencionalmente en un lugar y en un tiempo ya inexistente, a sabiendas de que nuestra realidad actual no ofrece las posibilidades reales de un salto retráctil en el vacío. La situación psicológica vivida en esa evocación se llama «nostalgia» (del griego νόστος, regreso): pena de verse ausente de algo querido que se perdió.
El recuerdo del placer pasado hace que Jorque Manrique (1440-1479) escriba unas desconsoladas «Coplas por la muerte de su padre»:
Cuán presto se va el placer,
cómo, después de acordado,
da dolor;
cómo, a nuestro parescer,
cualquiera tiempo pasado
fue mejor.
El poeta no dice que el tiempo pasado «fue» mejor, sino que «parece» mejor. Él sabe que cualquier placer finito –sea cual fuere el tiempo en que se produjera, presente o pasado– está sometido a la fugacidad. Sólo la evocación es un «consuelo» de la caducidad. Pero «consuelo» no significa soldadura vital del presente con el pasado, restañamiento.
Cuando el consuelo se convierte en restañamiento aparece la «melancolía». Marcel Proust dio un paso más allá de Manrique tomando el gozo pasado como una realidad persistente que constituye nuestra intimidad, el tejido de nuestra alma, siendo su forma psicológica o vital la melancolía como forma de vida, tal como Marcel Proust la describe en su obra En busca del tiempo perdido, bajo el lema de que «los verdaderos paraísos son los paraísos perdidos».
Esa huida hacia atrás que tiene la propuesta de Proust se revela en el título de su gran escrito, el cual es, a mi juicio, una de las obras más desesperantes de la literatura contemporánea. Digo desesperante, porque he sido testigo de la perforación psíquica que iba sufriendo el delicado y exquisito ánimo de un amigo durante la lectura de esa obra. Al empezar el segundo volumen, tuvo que ser internado en una clínica psiquiátrica con un «état délirant». Con esa actitud de eterno retorno que busca lo inexistente, el lector se llega a convencer que el sueño tiene más valor encantador que la propia realidad. El recuerdo no apunta entonces a un pasado propiamente dicho, ni significa una vuelta atrás en sentido temporal: es, más bien, el retorno a una región ilusoria del ser psíquico, supuestamente más profunda y ordinariamente velada. Es un retorno recordativo que tiene lugar en la experiencia íntima, en una región profunda de temporalidad que sería anterior a la temporalidad cotidiana. Por lo tanto, no es una experiencia del espíritu por sí mismo, sino de la imagen condensada de un tiempo feliz, temps perdu, que ahora flotaría en el hondón del espíritu, y a la que Proust llama «la vrai vie», la vida verdadera.
La plenitud del gozo
Para seres limitados como nosotros, en lo corporal y en lo espiritual, difícilmente logramos la plenitud del gozo. Es evidente que solamente un ser infinito puede tener gozo completo de sí mismo: su gozo sería ilimitado, y por eso digno de su infinita bondad. Pero nuestro gozo, el de los humanos, es necesariamente finito.
En nuestro caso, el gozo y el deseo podrían compararse respectivamente con la quietud y el movimiento. Ahora bien, hay quietud plena cuando no hay movimiento alguno, y hay asimismo gozo cumplido cuando no queda nada por desear. Pero en nuestra vida humana, el impulso del deseo carece de sosiego, ya que tenemos posibilidades de crecer espiritualmente siempre. Sólo en una bienaventuranza perfecta no quedaría ya nada por desear: el ser humano obtendría en un paraíso real lo que hubiera deseado. Esto nos lleva a preguntarnos si alguien podría saciar todo deseo, en un gozo absolutamente pleno. Es evidente que ningún ser humano es capaz de adecuar estrictamente el gozo a la plenitud, si no es absorbido por esa misma plenitud en tanto que real.
No hay paraísos perdidos, sino recuerdos equivocados. El gozo es formal y esencialmente de una realidad presente y poseída, pues gozamos de lo que conseguimos: una realidad presente, si es querida y amada, causa gozo y deleite; si no es deseada, sino reprobada, causa dolor o tristeza; luego la fruición con la que gozamos de una realidad presente o poseída no es el amor, sino que supone el amor. Efectivamente, supone lo que es contrario al dolor y por ello se distingue de él. Ahora bien, el gozo no se distingue por el hecho de que la realidad esté meramente presente, pues lo que se presenta en el dolor es algo reprobable y malo, pero en el gozo es algo amado y bueno, previamente deseado y ansiado. Supone, pues, el amor; pero no es formalmente el amor. Aunque del amor a una realidad presente se sigue el gozo.
Proporcionalmente, esto se dirá también del gozo imperfecto, que es de una cosa poseída sólo intencionalmente, y aún no realmente, pues ése sí viene a ser un «paraíso perdido», una cosa imperfectamente presente, esto es, en la intención, y amada con un amor simple, por el que una cosa se conforma y se une al afecto; y de esto resulta la complacencia en una cosa pensada, que es una fruición imperfecta.
[1] STh I-II, q. 11, a. 1.
[2] Gregorio Martínez, Commentaria super Primam Secundae (Valladolid 1617), I, q. 11, a. 1; dub. 1. p. 702.
[3] “In delectatione duo sunt, scilicet perceptio convenientis, quae pertinet ad apprehensivam potentiam, et complacentia eius, quod offertur ut conveniens, et hoc pertinet ad appetitivam potentiam, in qua ratio delectationis completur”. (STh I-II, q. 11, a. 1, ad 3).
[4] “Delectatio, quae nihil est aliud, quam quietatio appetitus in bono”. (STh I-II, q. 2, a. 6 ad 1; CG III c. 26).
[5] STh I-II, q. 11, a. 1.
[6] Gregorio Martínez, Commentaria super Primam Secundae (Valladolid 1617), I, q. 11, a. 1; dub. 1. p. 709.


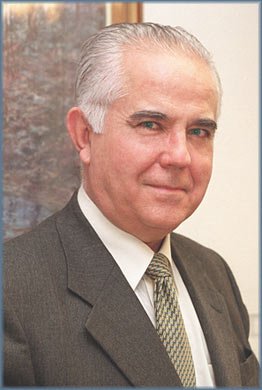 Este es un blog del
Este es un blog del  Historia y metahistoria
Historia y metahistoria Persona y sexualidad
Persona y sexualidad Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia
Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad
Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad Hombre e historia en Vico
Hombre e historia en Vico Derecho a nacer
Derecho a nacer Existencia y nihilismo en Jacobi
Existencia y nihilismo en Jacobi Derecho e historia en Kant
Derecho e historia en Kant
Deja una respuesta