
Joaquín Sorolla: “El grito de Palleter” (1884). El color blanco de las ropas de los campesinos valencianos matiza las luces y las sombras del cuadro. Representa el grito patriótico de 1808, o arenga que, por el honor de España, fue lanzada por Vicente Domènech, “el Palleter”, a los campesinos que en la Lonja de Valencia andaban comerciando sus productos. Con ese grito estalló la rebelión antifrancesa en Valencia.
Hacia una política universal
1. Por encima de la institución de la nación está, para un español del siglo XVI, la Iglesia católica.
Ahora bien, pensemos que por entonces el Papa era, de un lado, un príncipe político, gobernando un estado con amplios territorios propios; de otro lado, también era el príncipe espiritual de la cristiandad. Lo político y lo espiritual eran vividos a veces como indiscernibles. En el mundo europeo, toda actuación de Roma quedaba con frecuencia cargada de equívocos.
En lo que a la Península Ibérica se refiere, a la muerte de los Reyes Católicos, España se convierte en el bastión europeo de la Catolicidad, incluso en su intérprete auténtico. España no tolera que ningún príncipe europeo pueda llamarse católico por excelencia; y si alguna vez Roma se dirige a un príncipe europeo para pedirle ayuda, España protesta airadamente. De hecho, la política de Carlos V fue un duelo sangriento con Francisco I de Francia, desoyendo las voces de Roma[1]. Incluso un duelo contra Roma, como se demuestra en el saqueo que hicieron en la Ciudad Eterna las tropas del emperador.
Después, la política de Felipe II se centró contra la Inglaterra creada por el cisma. Se veía en Inglaterra el mayor enemigo de la cristiandad y, por lo tanto, de España; pero en ese orden de cosas, Felipe II estaba íntimamente convencido de que sólo la religión puede conservar la unidad y la paz. Sólo en el catolicismo podía establecerse la unidad de Europa. Por eso se erige en el salvador de la cristiandad, el brazo derecho de la iglesia, el hombre providencial contra los enemigos que venían de la Europa atea. Acaba creyendo que la cristiandad era el estado español[2].
2. Esa identificación es decisiva en aquella política de Felipe II. La guerra se hace por razón de estado cristianizado. El triunfo de la catolicidad es también el triunfo de España. El catolicismo para el español del siglo XVI estaba confinado al territorio de España o a sus aliados unidos por lazos de dinastía. Hasta Francia era la enemiga peligrosa del cristianismo. Felipe se creía, él sólo, el brazo del Omnipotente.
Felipe II ejerció una verdadera jurisdicción sobre la influencia de Roma en España: prohibía bulas y breves que desatendieran los altos intereses del estado. Todo atentado contra la Monarquía era un ataque contra la misma Fe[3].
España luchaba por la cristiandad, pero interpretada sólo por los teólogos españoles. Si dogmáticamente, espiritualmente, dependía de Roma, disciplinariamente el clero se sentía más dependiente de la Corte de Madrid que de la curia pontificia[4].
Por eso, Roma mantuvo una firme política de acercamiento a España, cuya época más amistosa fue la de Felipe III, el Rey Piadoso, quien dio un giro notable a la política española: bajo su reinado la monarquía hispánica alcanzó su mayor hegemonía imperial y su mayor expansión territorial, consecuencia denominada como Pax Hispánica.
*
El honor, supremo valor social
1. En aras del honor nacional se exigía el sacrificio de todos los valores materiales y aun espirituales.
Suárez, en su teoría de guerra, ha sentado el principio justificante de esta política que debía salvar el honor, aunque tuviera que arruinar la existencia de los súbditos[5]. Los que atentan, auxilian, favorecen, cooperan a la injuria supragrupal, pueden ser vengados por las armas.
A nadie se le oculta el peligro que supone este concepto en la teoría de la guerra. Por varias razones: primero, porque un monarca podrá explotar siempre la causa de su honor ultrajado, de su reputación calumniada. Segundo, porque ese concepto puede llevar a una depravación humanitaria: un pueblo puede ser fanatizado por los resortes de la propaganda; es posible crear una excitación nacional y llegar hasta el convencimiento sincero de que peligra el honor del estado. Tercero, porque las masas dominadas por minorías demagógicas pueden ser arrastradas a nacionalismos histéricos, dispuestos siempre a crear nuevas causas de guerra[6].
2. Pero la injuria al honor como título de guerra sufre con Suárez una segunda vuelta de tuerca, dirigiéndola no ya al honor del estado, sino al honor del soberano mismo[7].
De modo que al final podría resultar que el honor de la nación es sobre todo el honor del soberano. Primero, porque el soberano es persona pública y la encarnación del estado; ya que es cabeza del cuerpo político. Segundo, porque por su dignidad, la vida del soberano es preferible a todos los bienes externos y de fortuna. Tercero, porque el soberano representa a Dios de un modo especial. Cuarto, porque el soberano tiene cierta administración suprema sobre todos los bienes y aun la vida de sus súbditos; puede, pues, exponerlos a peligro grave de su vida y hacienda, porque la vida de los ciudadanos pertenece más al estado que a ellos mismos; pero sólo en cuanto es necesario para el bien general.
El deslizamiento del honor del estado al honor del soberano estuvo presente en la vida y en la filosofía política española.
*
Bien común y honor nacional
1. Pero esta segunda vuelta de tuerca en materia de honor público, abre en realidad las puertas a una consagración práctica del bien particular del soberano. El rey podría obligar a una guerra para defender sus derechos personales; exponer el bien de uno de sus estados para lograr, por ejemplo, el derecho a la sucesión a otro Reino, cosa que ocurrió con Felipe II en el caso de la anexión de Portugal a la corona española[8].
2. Pues bien, de esos posibles abusos habían avisado ya grandes maestros de la Escuela de Salamanca; Vitoria los desenmascara en su relección De indis prior; y Suárez también los denuncia en varias obras.
Ambos vienen a decir que cuando un soberano oprime injustamente a su pueblo ha perdido la justificación de su poder, no existe ya una autoridad injusta, sino que la misma potestad ha dejado de existir, se ha convertido en tirano. Ya no hay honor en el pueblo. Y ante la tiranía todo pueblo tiene derecho a rebelarse, a recobrar su honor. El derecho a la rebeldía es una limitación política a los intentos belicistas privados del soberano. Cuando es clara la motivación política basada en el bien privado del soberano, los súbditos tienen derecho a pedir ayuda a otros estados para que sancionen con la guerra toda opresión injusta[9].
*
Tiranía sin honor
1. Tiranía es un asalto injusto al poder, hecho por un soberano: se trata del ejercicio egoísta de un poder que sacrifica el bien común por el privado y condena a un pueblo a la opresión en aras del interés personal. Sólo en el bien común se salva el honor de un pueblo. Así lo había subrayado Luis de Molina[10], inspirándose en Azpilcueta[11].
2. Es la misma doctrina que, en la primera mitad del siglo XVI, distinguía en un mismo pueblo estructurado políticamente la potestad radical y la potestad actual, o entre la potestad constituyente y la potestad constituida.
En el mismo sentido se expresó Francisco de Vitoria: “Por disposición divina tiene la república esta potestad, pero la causa material en que reside, según el derecho natural y divino, es la misma república a la cual de suyo pertenece regirse y administrarse dirigiendo todas sus facultades al bien común. Pruébase de esta manera: por derecho natural y divino existe la potestad de gobernar la república; y, como si se prescinde del derecho positivo y humano, no hay razón alguna para que este poder resida en una persona con preferencia a otra, necesario es que la misma comunidad se baste para dicho fin y posea la facultad de regirse a sí propia […]. Pues la república es la que crea al rey [creat enim respublica regem]”[12].
Así se expresa Diego de Covarrubias y Leyva: “La potestad temporal y la jurisdicción civil, íntegra y suprema, reside en la república. Por lo tanto, sólo podrá regirla como príncipe temporal, a todos superior, aquél que haya sido elegido y constituido por la república misma. Así procede según el derecho natural y de gentes […]. El jefe supremo de la sociedad y república civil sólo puede ser constituido justamente y sin incurrir en tiranía por la misma república”[13].
Idéntica doctrina encontramos en Domingo de Soto: “Los reyes y monarcas seculares no han sido creados próxima e inmediatamente por Dios […], sino que los reyes y príncipes han sido creados por el pueblo, que les transfirió su imperio y potestad […]. Por consiguiente, aquello de: ‘por mí reinan los príncipes’, etc. no se ha de entender en otro sentido sino en el de que Dios, como autor del derecho natural, ha concedido a los mortales que cada república tenga la facultad de regirse a sí misma y, en consecuencia, la de que, si lo aconseja la razón, que es también como un destello de la divina luz, pueda transmitir esa potestad a otro, por cuyas leyes se gobierne más expeditamente”[14].
*
El honor es del pueblo
Podrían multiplicarse testimonios que acreditan la unidad de criterio que, sobre la constitución del “poder” para hacer la guerra, había entre los intelectuales españoles más destacados. Pero son suficientes los aducidos para comprender que cuando es difícil trazar una raya de separación entre el interés del soberano y el interés del pueblo –los hombres que hacen la comunidad, depositarios inmediatos del poder– no puede haber duda de que, en su sentido público, el honor se le debe siempre al pueblo.
Un estado, una nación –un pueblo– tiene el derecho de que se respeten sus instituciones, sus leyes y costumbres como parte integrante de su propia vida; el derecho a defender su religión verdadera, sus tesoros, sus bienes comerciales, culturales y artísticos que forman el patrimonio nacional. Por lo tanto, la causa suprema a que, en este caso, debe subordinarse el poder de la guerra es el honor nacional.
[1] L. Pereña, Teoría de la guerra en Francisco Suárez, pp. 66-67.
[2] L. Pereña, Teoría de la guerra en Francisco Suárez, pp. 68-70.
[3] L. Pereña, Teoría de la guerra en Francisco Suárez, pp. 70-72.
[4] L. Pereña, Teoría de la guerra en Francisco Suárez, pp. 72-75.
[5] L. Pereña, Teoría de la guerra en Francisco Suárez, p. 152.
[6] L. Pereña, Teoría de la guerra en Francisco Suárez, p. 153.
[7] Francisco Suárez, De legibus, I, c7; V, c15; Defensio fidei, VI, c4.
[8] L. Pereña, Teoría de la guerra en Francisco Suárez, p. 76-106.
[9] Francisco Suárez, De bello, sec8; Defensio fidei, VI, c4.
[10] Luis de Molina, De iustitia et iure, I, col176-178; I, col189.
[11] Martín de Azpilcueta, Relectio c. Novit de Iudiciis, pp. 592-595. Y también: “La potestad es dada por Dios, naturalmente, de modo inmediato a la comunidad de los mortales para que vivan bien y dichosamente, conforme a la razón natural”; p. 588. “El reino no es del rey, sino de la comunidad, y la misma potestad regia no pertenece por derecho natural al rey, sino a la comunidad, la cual, por lo tanto, no puede enteramente desprenderse de ella”; p. 592.
[12] Francisco de Vitoria, De potestate civili, n7.
[13] Diego de Covarrubias, Practicarum Quaestionum, I, p. 416, col1.
[14] Domingo de Soto, De iustitia et iure, q1, a3.


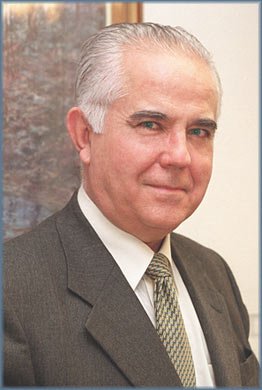 Este es un blog del
Este es un blog del  Historia y metahistoria
Historia y metahistoria Persona y sexualidad
Persona y sexualidad Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia
Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad
Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad Hombre e historia en Vico
Hombre e historia en Vico Derecho a nacer
Derecho a nacer Existencia y nihilismo en Jacobi
Existencia y nihilismo en Jacobi Derecho e historia en Kant
Derecho e historia en Kant
Deja una respuesta