
Miniatura del manuscrito «Crónica de España» de Alfonso X, el Sabio.(Monasterio de El Escorial, Madrid). Los monjes copistas transmitían el saber antiguo. // El texto adjunto es de Juan Valera (1824-1905), «De la doctrina del progreso con relación a la doctrina cristiana», Estudios críticos sobre literatura, política y costumbres de nuestros días. Tomo I, Madrid, Librerías de A. Durán, 1864, pp. 63-118.]
La idea de Dios y el progreso
Tenemos fe en el progreso. El progreso es para nosotros una creencia, no una ciencia. El progreso en que creemos está limitado por la misma condición del hombre y del mundo: y de esta suerte, ya que no se funde en la doctrina cristiana, no se opone a ella tampoco. Pero suponiéndole ilimitado, como lo supone Pelletan en sus dos famosos libros, Profesión de fe del sigo XIX y El mundo marcha, el progresismo es anti-cristiano, y es también anti-científico, pues aunque se pueda demostrar por la historia que en todo y de continuo hemos progresado hasta lo presente, aun será difícil deducir de esta premisa que progresaremos siempre en lo futuro.
De la naturaleza íntima del hombre tampoco se puede deducir la doctrina del progreso, porque no conocemos cumplidamente esa naturaleza íntima. Y en cuanto a las ideas fundamentales que hay en la mente humana, si unas sostienen la doctrina del progreso, otras le rechazan, al menos, como infinito o ilimitado.
La idea de Dios puede en cierto modo considerarse como causa de progreso, porque la idea de Dios es el término de perfección y el ideal de nuestra especie en las diferentes edades. La idea de Dios, aunque de un modo vago, está preconcebida en la mente con anterioridad a cualquiera idea, y es como fuente de todas las ideas. Pero nuestro flaco entendimiento no comprende, ni en la mente divina, la existencia de esta idea (la idea que tiene Dios de sí mismo), a no limitar la omnipotencia y la grandeza de Dios dentro de su infinita sabiduría. A no ser así, nos parece que esta no podría abarcarlas. ¿Cómo, por lo tanto, ha de comprender y desenvolver esta idea nuestra mente finita, a no ser por abstracción, negación y oposición? Si esta idea, aunque en germen, estuviese en nuestra mente de un modo positivo, su eterno desarrollo constituiría el eterno progreso; porque esta idea que en la mente de Dios concebimos desenvuelta y completa, jamás llegaría por un orden sucesivo a desenvolverse y completarse en la mente de la humanidad. Mas nosotros no acertamos a comprender lo infinito y lo perfecto sino por abstracción de lo imperfecto y finito, y aun así lo comprendemos mal, pues oponemos a esa infinidad y perfección algo que las descabala y amengua.
Estas consideraciones nos inclinan a pensar que la idea de Dios no puede ser el germen del progreso, tal como se entiende en el día, sino el germen de una aspiración infinita, que hallándose en contradicción con lo imperfecto de los medios que naturalmente tenemos para llegar a realizarla, nos induce y obliga a buscar el último fin por medios sobrenaturales.
*
El progreso y el deseo de infinito
Las religiones todas se han llevado como propósito y mira principal la resolución de este problema. Y como los hombres entendiesen que habiendo en el corazón humano un infinito deseo, sólo en un bien infinito podría el corazón aquietarse, columbraron asimismo, hasta con la sola luz de la razón, que había otra vida, y pusieron en ella ese bien deseado que no podían hallar en la presente. San Agustín censura a Varrón porque al pintarnos en esta vida al bienaventurado, reúne y pone en él multitud de calidades imposibles en un solo hombre, como son: larga vida, claro entendimiento, ciencia, hermosura, salud, robustez, bienes de fortuna, tranquilidad de espíritu y conciencia limpia de culpa. Por eso dijo el P. Fr. Luis de Granada que si Marco Tulio suponía que, siendo tantas las calidades que habían de concurrir en el orador para que fuese tolerable, era casi imposible que hubiese más de uno en cada siglo, con más razón se debía suponer la imposibilidad de hallar en el mundo bienaventurados como los de Varrón. Pero aun dando por sentado que en un solo hombre concurren estas perfecciones, no podemos, con todo, imaginar en él la bienaventuranza en esta vida, y el término y satisfacción de su deseo, y la plenitud del ser que esta satisfacción presupone. Lo cual fuera de la religión, y bien considerado por los racionalistas, ha de tenerse por fin imposible de alcanzar, y, según la doctrina de Cristo, ha de creerse obra de la gracia o de la potencia divina, y ha de considerarse como un milagro. El hombre puede elevarse a ese fin, no por desenvolvimiento, sino por renovación; no natural, sino sobrenaturalmente; no apoyándose en la vida anterior, sino en un principio más alto que nuestro propio ser y nuestra propia vida. En lo esencial de la religión cristiana no cabe por consiguiente la idea del progreso, tal como se entiende ahora.
*
Perfección moral y física
No es esta cuestión tan profunda y tan ardua que tengamos que recurrir para resolverla al estudio de los Santos Padres y de los grandes teólogos: basta con que citemos el catecismo. Allí aprendemos a considerarnos como hijos de Eva, desterrados en este valle de lágrimas: allí aprendemos cuáles son las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que padecen. Bienaventurados los pobres de espíritu. De todo lo cual se deduce que este mundo es un lugar de destierro y de prueba, y que la perfección que a él trajo el cristianismo, si bien no es contraria a la que pretende traer consigo el progreso, es del todo diversa. Desde luego se nota que la perfección moral que da el cristianismo a sus bienaventurados no implica la intelectual y mucho menos la física. La más cuitada persona del mundo puede ser un bienaventurado y aun unirse con Dios en esta vida, llegando al último ápice y extremo de la perfección. Lo cual parecerá extraño a los incrédulos; pero es a la par tan poético y sublime, que no puede menos de causarles maravilla y espanto. La simplicidad llega al conocimiento de las más sublimes verdades, y la ignorancia llega a confundirse y a estrecharse con la ciencia misma, no por desarrollo y progreso del razonamiento, sino por la aniquilación o suspensión de las potencias y sentidos, y por tan alto menosprecio de estas facultades, que muchos grandes santos han procurado pasar por simples a los ojos del mundo. Léanse, si no, las vidas de San Francisco de Asís, de San Pedro Alcántara, de San Felipe Neri, y de tantos otros, los cuales, sin ser simples por naturaleza, vinieron a serlo por la gracia. Para la perfección, que la bienaventuranza requiere, no es en manera alguna indispensable la agudeza y claridad del ingenio. Para conocer y servir a Dios de nada sirve ni vale la humana sabiduría. Quia enim in sapientia Dei non poterat mundus per sapientiam cognoscere Deum, placuit Deus per stultitiam praedicationis salvos facere credentes. En donde se nota, no ya consonancia, sino discordancia, entre la sabiduría del cielo y la del mundo, y en donde se confirma aquella otra sentencia del Apóstol: Quod stultum est Dei, sapientius est hominibus, porque el fin de la sabiduría mundana y de la mundana prudencia está en este mundo, y el de la sabiduría divina en el otro, sin que la humana por sí sola pueda llegar hasta él.
Siendo, pues, infinito el término del deseo del alma, y teniendo por principal objeto el cristianismo la satisfacción de este deseo, no es posible que ordene los medios que tiene para lograrle a otro fin que por fuerza ha de parecer mezquino al verdadero cristiano. Aun el que no lo es aprecia en poco este fin, con tal que tenga un ánimo levantado que no se contente con la satisfacción de los groseros apetitos de la carne, o con el triunfo de una pueril vanidad, que se envanece de la escasísima y oscura ciencia que podemos adquirir en esta vida.
*
Progreso y cristianismo
No se opone, con todo, el cristianismo a los adelantos y mejoras en las cosas temporales; mas no se ha de creer que ponga en ellos la mira, teniéndola fija en más alto y santo objeto. No se opone a ellos, porque sólo pudiera oponerse en nombre de un ascetismo exagerado, y el Apóstol condenó este ascetismo, diciendo, Caro concupiscit adversus spiritum, et spiritus adversus carnem, y sentó como un hecho verdadero, y estableció como regla de conducta, que nadie aborrece ni debe aborrecer su propia carne. Lo que el cristiano debe aborrecer en ella son los desordenados instintos y la debilidad consiguiente a nuestra naturaleza decaída por el pecado. Mas la carne, lo mismo que el espíritu, son obras de Dios, y son, por lo tanto, buenos en su esencia, y no sólo el espíritu, sino la carne también, aunque purificada y transfigurada, han de gozar de la gloria.
El mundo es asimismo bueno y hermoso, y si la doctrina cristiana le tiene por uno de los enemigos del alma, es en otro sentido diverso del que aquí le damos ahora. Pero ni el mundo, ni cuanto en él se encierra, bastan a satisfacer el amor y la aspiración del corazón cristiano, desasosegado mientras en Dios no se reposa. Por lo cual no queremos ni debemos gozar del mundo y de las cosas que en él hay, sino usar de ellas en esta peregrinación de la vida como de un vehículo y de una escala para encaminarnos y elevarnos a su origen y al nuestro, el cual es también nuestro fin, y no lo efímero y caduco. Y sustentamos aquí estas ideas, porque así como nos aflige y repugna el neo-catolicismo que absuelve y canoniza las maldades de los tiranos, aún nos aflige y repugnan más el neo-catolicismo que ve hasta en las más sangrientas y espantosas revoluciones un desarrollo legítimo de la idea cristiana. El uno coloca en los altares a Torquemada y a Felipe II; el otro a Marat y a Robespierre.
No ha de imaginarse, con todo, que el cristianismo no mejoró la sociedad. Antes creemos (y ya en este breve escrito, y en el artículo sobre las cátedras del Ateneo lo dejamos consignado) que el cristianismo cambió favorablemente las relaciones del esclavo, de la mujer y del hijo, con el señor y el padre de familia; que abolió los espectáculos sangrientos; y, en una palabra, que moralizó y santificó a los hombres. Las mismas virtudes con que gloriosamente resplandecieron algunos emperadores paganos, como, por ejemplo, Marco Aurelio y Alejandro Severo; y la misma filosofía de los alejandrinos neo-platónicos, en lo que tiene, tanto en la moral como en el conocimiento de Dios, de más bello y completo que la antigua filosofía, lo atribuimos nosotros al cristianismo, de cuya doctrina se aprovecharon aquellos filósofos para contradecirle e impugnarle.
Nuestro intento ha sido sólo demostrar que el cristianismo, aunque causa de renovación, y aunque no se opone a la doctrina del progreso, con tal que se crea que éste no se levanta sobre la flaca, pecadora y decaída condición humana, no podía ser progresista según lo que esta palabra significa y vale en nuestra época.
Luego que Nuestro Señor Jesucristo predicó su santísima doctrina, la moral no pudo avanzar más en la teórica, porque nadie habla de completar o corregir lo que Cristo hizo; y no avanza en la práctica, porque ahora no hay hombres más santos y excelentes que los Apóstoles, los mártires y los anacoretas de los primeros siglos de la Iglesia. Desde entonces tenemos a la vista el ideal de la perfección cristiana, y no hemos menester, para verle, de nuevas ciencias y de progresos intelectuales. Cristo nos dijo: -Tomad la cruz, y seguidme. El que me siga no se perderá en las tinieblas.
Si en la plenitud de los tiempos se extenderá tanto el cristianismo, que hasta los judíos se conviertan a él, no por eso estará todo el linaje humano dentro del gremio de los fieles. Aun habrá ateos, incrédulos, blasfemos y sectarios del Anti-Cristo. En el seno mismo de la Iglesia vivirán muchos réprobos, como en el arca los animales inmundos.
*
La ciencia y el progreso
En cuanto al progreso de la ciencia, el cristianismo no le reprueba, pero tampoco se le propone como objeto importante inmediato, a no ser con el fin de elevar la mente humana a un superior conocimiento de Dios, y de crear en nosotros al verdadero gnóstico que describe San Clemente de Alejandría. En este sentido comprendemos progreso en la filosofía cristiana; pero sobreentendiéndose la fe como requisito esencial de este progreso, y faltando a muchos en el día, caen estos miserablemente en el panteísmo y en el materialismo. Así es que en vez de progresar, reniegan del bien supremo, y mientras más tierna y enamorada tienen el alma, y más levantado el pensamiento, más honda es la desesperación y más negro el hastío que los domina. Los ferrocarriles, los telégrafos eléctricos, la fotografía, el alumbrado de gas y las constituciones más o menos democráticas, no bastan a consolarlos.
Este progreso, que casi podemos llamar mecánico, parte principalmente de descubrimientos materiales, que no presuponen el cristianismo. Tales son la invención de la brújula, la de la imprenta, la de la pólvora y la aplicación del vapor a las máquinas. La preponderancia y el mayor valer político de las naciones cristianas de Europa nacen en gran parte de estos inventos y de la fecunda manera con que se han aplicado a las necesidades y exigencias de los pueblos. Y si los de Europa se adelantan en cultura, en riqueza y en espíritu mercantil, industrial y belicoso, a los demás del mundo, no es solamente porque son cristianos. Grecia y Roma no lo eran, y vencieron, y dominaron, y civilizaron a las otras naciones.
Las razas que pueblan la Europa, ya sea por influencia del clima, ya por otras causas que no nos incumbe investigar, han sido en todos tiempos, al menos desde que empezó a escribirse la historia, más pujantes y más despiertas y activas que las demás razas. Si la primera civilización vino del continente asiático, es porque aquella parte del mundo fue la cuna de la humanidad, y porque allí quiso Dios hacer sus revelaciones .Esto es, aunque desordenada y confusamente dicho, cuanto tenemos que decir ahora para explicar y corroborar los asertos que promete impugnar La Discusión, y esto nos servirá de punto de partida cuando repliquemos al mencionado periódico.
Cfr. http://www.cervantesvirtual.com/portales/juan_valera/autor_biografia/



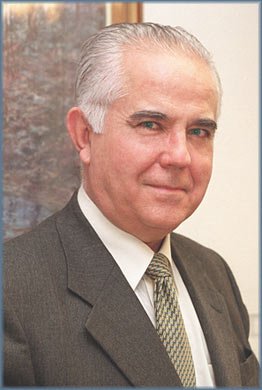 Este es un blog del
Este es un blog del  Historia y metahistoria
Historia y metahistoria Persona y sexualidad
Persona y sexualidad Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia
Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad
Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad Hombre e historia en Vico
Hombre e historia en Vico Derecho a nacer
Derecho a nacer Existencia y nihilismo en Jacobi
Existencia y nihilismo en Jacobi Derecho e historia en Kant
Derecho e historia en Kant
Deja una respuesta