
«Lo stregozzo»: Agostino Veneziano (1520). Una desatada furia pasa como la procesión de una bruja, a través de un amenazante mundo subterráneo. Es llevada en un carro hecho con la carcasa de una criatura monstruosa, y está acompañada por hombres, niños, animales e instrumentos. Refleja el poder feroz de la palabra destructora.
La principal manera de relacionarse el hombre con los demás es mediante las palabras. Para eso es preciso antes dominar las mismas palabras, no sólo para hablar gramaticalmente bien el idioma, sino para aplicarlas moralmente bien. Las palabras pueden servir para tener un poder inmoral sobre las personas, para destacar por encima de ellas; pero sobre todo para respetarlas, en cuyo caso han de ir precedidas del dominio que uno debe ejercer sobre sí mismo y sobre sus dichos.
En lo que atañe al respeto que debemos a los demás, desde el punto de vista psicológico y moral, las palabras pueden entrañar el deshonor de alguien. El honor es consecuencia de la excelencia que el otro tiene, en principio por ser persona; y se le deshonra al privarle de la dignidad por la que tiene ese honor, lo cual se produce ciertamente por palabras, obras y omisiones. Se deshonra a alguien cuando se da a conocer lo que es contrario a su honor, y esto acontece por medio de signos; y entre los signos son principales las palabras, utilizadas para expresar los conceptos del espíritu. Se trata entonces de ofender, mediante palabras, el honor de otro.
Las palabras pueden encerrar intenciones y conceptos de muy variada manera: científica, poética, retórica, artística, práctica y moral. Intenciones y conceptos que se inscriben en el “modo” de hablar. El modo es, por una parte, una categoría gramatical que se implica en la conjugación verbal de nuestra lengua y describe el grado de fuerza resolutiva que tienen las palabras y frases emitidas, en tanto que responden a intenciones del sujeto emisor. A esta fuerza resolutiva de las palabras se refería Austin cuando decía que se pueden hacer “cosas con palabras”. Pero no me refiero ahora al modo gramatical (condicional, imperativo, indicativo, negativo, optativo, potencial y subjuntivo), sino al modo moral, a la forma o manera de hablar, a la moderación.
Es cierto que las palabras, en cuanto a su esencia física, esto es, como sonidos audibles, no causan daño alguno al prójimo, a menos que fatiguen el oído, por ejemplo, cuando uno habla demasiado alto. En cambio, en cuanto a su esencia psicológica, son signos representativos de algo para llevarlo al conocimiento de los demás; y entonces pueden ocasionar quebranto psicológico y moral, por ejemplo, cuando alguien es lesionado en su honor o en el respeto que otras personas le deben. Por eso, tienen especial importancia las palabras por las que uno echa en cara a otro sus defectos en presencia de muchos. No obstante, aun hablando a solas con el interesado, puede existir lesión psicológica y moral en cuanto que el que habla actúa en contra del respeto del que oye.
El hombre no ama menos su honra que sus bienes materiales. Uno deshonra a otro por hechos, en cuanto sus actos realizan o significan lo que está en contra del honor. Pero los actos, en este caso, son tan significativos como las palabras. Con todos sus matices, fue tratado este asunto por Santo Tomás (v. gr. Suma Teológica, II-II, qq. 72-76). Cuando uno echa en cara a otro su pobreza o bajo nivel social: eso es también atentar contra el honor, que es consecuencia siempre de alguna excelencia.
Asimismo, proferir palabras ultrajantes, aunque sea cierto el contenido de lo que significan, primariamente rebaja la excelencia de quien lo hace, del sujeto emisor. Y no deja de haber cierta insensatez cuando alguno pronuncia palabras de insulto contra otro, aunque sea sin ánimo de deshonrarle, sino para corregirle. En cualquier caso, puede lesionar psicológica y moralmente de manera grande o pequeña. Es preciso usar moderadamente de tales palabras, puesto que podría resultar tan grave el insulto que, proferido sin cautela, arrebatara el honor de aquel contra quien se lanza, aunque no se haya tenido intención de deshonrar a otro.
No se debe olvidar que la mayoría de las palabras que ofenden o afrentan tienen algunas veces su origen en la ira, cuyo fin es la venganza rápida: el hombre irritado no tiene ninguna venganza más presta que ultrajar a otro. Otras veces, la proposición verbal que llega a ofender suele hacerse por soberbia, la cual predispone a la actitud de ofender e insultar, en cuanto que aquellos que se consideran superiores desprecian más fácilmente a los otros y los injurian: se irritan con mayor facilidad, porque estiman indigno todo lo que va contra su voluntad.
En resumen, en cuanto las palabras son ciertos sonidos no causan daño a nadie, sino sólo en cuanto entrañan una significación que procede de la intención interior. Por tanto, en las palabras proferidas debe considerarse, sobre todo, con qué intención uno las pronuncia. Si la intención es insultar, tiende a quitar la honra a otro por medio de lo que pronuncia: lo dicho contiene una especial gravedad que pervierte internamente la conducta moral.
A veces se profieren palabras insultantes, no para deshonrar a una persona, sino más bien por diversión. Pero provocar la risa en los demás a costa de envilecer a uno, hiere el orden moral interno de la convivencia; esa herida será más o menos profunda, dependiendo de la intención del que insulta y de su proceder: si se comporta con cierta ligereza de espíritu o por ira superficial.
Las palabras pueden servir negativamente para «difamar», o sea, para manifestar los errores ocultos de una persona; también para «murmurar», criticando los defectos públicos de una persona; e incluso para «calumniar», atribuyendo a una persona un mal que no ha hecho.
Ahora bien, el hombre, en su trato con los demás, y puesto como sujeto pasivo que recibe la afrenta, ha de saber que para configurarse a sí mismo con una recia personalidad, debe estar dispuesto a obrar “aguantando” si fuese necesario; aunque no siempre está de hecho obligado a proceder de tal manera. Y si, por mor de la convivencia, estamos dispuestos a tolerar afrentas, no siempre es conveniente soportarlas: primero para impedir o prevenir la repetición de tales cosas en el futuro; segundo, porque si no reaccionamos a tiempo, muchas personas pueden inferir que la afrenta estaba bien fundada. Es muy difícil entonces guardar cierto equilibro en la respuesta.


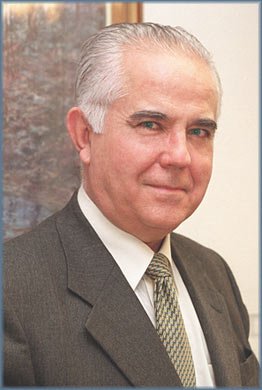 Este es un blog del
Este es un blog del  Historia y metahistoria
Historia y metahistoria Persona y sexualidad
Persona y sexualidad Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia
Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad
Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad Hombre e historia en Vico
Hombre e historia en Vico Derecho a nacer
Derecho a nacer Existencia y nihilismo en Jacobi
Existencia y nihilismo en Jacobi Derecho e historia en Kant
Derecho e historia en Kant
Deja una respuesta