
JAN VAN EYCK El matrimonio Arnolfini (1343)
© Copy right. Juan Cruz Cruz. Amor y matrimonio. Enfoques de la época romántica.
Pamplona, 2019
Imagen de portada: Jan van Eyck: El matrimonio Arnolfini (1434)
LA PREGUNTA POR SER HOMBRE Y SER MUJER
- De la física antigua a la neurociencia ………………………………………….. 11
- Sobre una peculiar experiencia social e histórica……………………………. 14
- Amor perfecto y amor imperfecto……………………………………………….. 17
- Amor afectivo y efectivo. Memoria de sí y memoria de otro… ……. …. 20
- Tipología del amor perfecto………………………………………….. ……. …. 24
- La persona como principio…………………………………………… ……. …. 29
- La índole no utilitaria de la unión amorosa………………………. ……. …. 40
- El mejor «don»…………………………………………………………… ……. …. 42
CAPÍTULO I.
AMOR Y DIGNIDAD PERSONAL: KANT
…. 3. Canibalismo sexual o cosificación de la persona. 53
…. 4. La relación sexual reductora. 55
…. 5. La comunidad sexual integradora. 60
…. 6. El sexo franqueado: derecho personal con índole de cosa 64
…. 7. Identidad y diferencia de los sexos 70
…. 8. Persona y teleología sexual 75
…. 9. Conclusiones y perspectivas 80
AMOR ERRÁTICO: EL WOLDEMAR DE JACOBI
…. 1. Filosofía y literatura: El Woldemar 80
…. 2. La filosofía del Woldemar 83
…. 3. Psicología del «alma bella». 89
…. 4. Verosimilitud del personaje literario. 101
…. 5. Clasicismo del genio. 111
CAPÍTULO III.
COARTADA DEL AMOR ROMÁNTICO: SCHLEIERMACHER
…. 1. La moralidad orgánica del amor romántico. 115
…. 2. Subjetivismo trascendental: sentimiento y fe. 121
…. 3. Casaderos y celibatarios 127
AMOR Y MAGNANIMIDAD: FICHTE
…. 1. Sentido supraindividualista del amor 129
…. 2. La relación entre sexos 132
…. 3. La esencia del amor entre hombre y mujer 138
…. 4. El compromiso de la unión matrimonial 146
…. 5. La mujer y sus derechos 157
…. 6. Maternidad y paternidad. La compasión orgánica. 164
LA MUJER, SIEMPRE ANTÍGONA: HEGEL
…. 2. El elemento ético moderno como comunidad objetiva 174
…. 3. Crítica al “realismo” ético. 175
…. 4. Lo espiritual y lo temporal en la Reforma. 177
…. 5. Eticidad de la sexualidad humana. 179
…. 6. La ambigua eticidad del matrimonio. 181
…. 7. La casa femenina y la ciudad masculina. 182
…. 9. La clave ontológica de Antígona. 194
EPÍLOGO CRÍTICO SOBRE PERSONA Y AMOR
…. 2. Tipología de los sexos 204
…. 3. Sobre la diferencia y la totalidad. 209
…. 5. Coartada de la infidelidad. 211
INTRODUCCIÓN
LA PREGUNTA POR SER HOMBRE Y SER MUJER
- Persona y amor perfecto en el realismo clásico*
- El más profundo regalo de una persona a otra es el “don” del amor, un “don” que trasciende todo lo que es debido como respuesta a cualidades psicológicas. Y este don se cumple como tal cuando el amante tiene conciencia de que la persona amada merece todavía más de lo que nuestro amor le otorga, y de que no correspondemos nunca debidamente a la exigencia de su ser personal. “No hay duda, pues, que el amor es el primero de los dones, por cuanto de él se derivan todos los dones gratuitos”[7].
La actitud permanente que mejor define a una persona que se entrega es el amor perfecto. Pues como aquello que se ama puede ser o último o intermedio, el amor espiritual perfecto se refiere al término último, que es la persona; mientras que el amor espiritual imperfecto sólo se refiere a cosas o cualidades de la persona. De modo que puede ser doble el término del amor espiritual: o la persona propia o ajena para la que queremos algo bueno; o la cosa misma buena que queremos para la persona –sea la propia, sea la ajena–. Al bien que uno quiere para la persona se le tiene amor imperfecto, y a aquel para quien se quiere el bien se le tiene amor perfecto[8]. El término final y principal es la persona; el secundario e intermedio es la cosa medial buena, la cual es querida para la persona, fin último. El amor a la cosa medial buena, que es imperfecto, implica movimiento y mediación: no es puramente quiescente; en cambio, el amor a la persona (tanto en el amor benevolente, como en el amistoso y en el esponsalicio), no es propiamente acto sino hábito, es algo perfecto, final y permanente: es un amor propiamente quiescente. Este es otro modo de clasificar el amor espiritual: no por su término u objeto (personas o cosas), sino por la índole de su acción (itinerante o quiescente).
Lo expresado es otro modo de decir que hay un “amor de personas” y un “amor de cosas”, o lo que es igual, un amor perfecto o quiescente y un amor imperfecto o itinerante. Se trata de amor espiritual en los dos casos, amor que puede ser o imperfecto o perfecto. Buscamos con amor imperfecto lo que queremos para nosotros como puro objeto de goce o placer: no buscamos el bien que creemos amar, sino el goce mismo, o mejor, este goce es el bien que buscamos, porque de él proviene la atracción que nos seduce. Mientras que llamamos “amado” a aquél para quien queremos algún bien[9].
No se crea, pues, que el amor imperfecto pertenece al apetito sensible: no es un afecto sensible; tampoco el amor perfecto coincide en su totalidad con el amor espiritual. Se trata de dos niveles del amor espiritual. “Hay un doble amor: uno imperfecto, otro perfecto. En el amor imperfecto, uno no quiere el bien para alguien en sí mismo, sino que uno quiere para sí mismo el bien de éste. Y este amor es el que algunos llaman de concupiscencia, v. gr., amamos el vino para lograr sus delicias, o amamos a un hombre para nuestra utilidad y placer. El otro, en cambio, es el amor perfecto, por el que uno ama el bien de alguien en sí mismo, v. gr. amando a una persona quiero que tenga ese bien, aunque nada obtenga yo de eso; y así es el amor perfecto, por el que uno ama a alguien de la misma manera que se ama a sí mismo”[10].
Se aprecia, pues, que los modos de amor espiritual se diversifican no sólo por la índole de los seres amados (personas o cosas), sino por la dirección de ese amor (para el otro o para mí). Pues bien, puede también decirse que hay amor de donación cuando se ama la persona del otro por sí misma; y que hay amor de posesión cuando se aman las personas y las cosas no por sí mismas, sino por mi bien propio.
Esta calificación de “perfecto” e “imperfecto”, aplicada al amor, no es sólo de índole moral. Y conecta con las descripciones fenomenológicas hechas por autores tales como Buber, Marcel, Scheler, Hildebrand y otros.
- Tanto el amor perfecto como el imperfecto responden a la índole espiritual y libre de la persona amante. El primero acontece a través de la realidad personal del otro, dentro de la relación libre del “yo al tú”, donde cada uno se afirma en el nivel más radical de su constitución: en la personalidad surgida desde una identidad y mismidad sustancial que es a la vez inteligente y libre. El segundo surge a través de la reducción que, de una manera también libre, se hace del otro mediante una objetivación posesiva, en la relación del “yo al él”.
En verdad, para amar al otro no puedo prescindir de mi función cognoscitiva, la cual se refiere a un objeto real: ella realiza objetivaciones, o sea, re-presentaciones del otro. Pero ocurre que la objetivación puede ser reductiva, unilateral, por cuyo medio se realiza una forma de amor imperfecto, sólo posesivo e itinerante. Esa reducción operada en la objetivación no es efecto del mero conocimiento, sino de la voluntad libre que dirige y propicia un enfoque parcial o unilateral del conocimiento mismo: no hay nadie más ciego que el no quiere ver, dice el refrán. En cambio, el amor perfecto está llevado por una voluntad de conocimiento ampliativo, no reductivo: conocer todo lo que el sujeto es y siente, y cada vez mejor, define el talante del amor perfecto.
- a) La relación de objetivación “cosificante” está impulsada por la decisión libre de tratar al otro como cosa inerte y cuantificable. Inerte, susceptible de ser agotado por un cuestionario que abarque todas sus propiedades y estructuras; en tal sentido es tratado como algo acabado o sido, de suerte que incluso su futuro figura como algo incluido en el presente, y éste como algo que no da ya más de sí. Cuantificable, por cuanto las mismas estructuras cualitativas aparecen como dimensiones alineadas en adición numérica: el otro viene a ser una notación que internamente se mide con el esquema del más o del menos (alto, inteligente, enérgico) y externamente se suma homogéneamente a los demás para fabricar estadísticas de comportamientos económicos, sexuales o de otra índole. Bajo esta óptica, el otro resulta indiferente; e incluso cuando se le acaba la vida, decimos que “se muere” en la indiferencia de su ser, pero no “se nos muere”, implicándonos en su biografía.
Este amor que sólo tiene la índole de lo imperfecto y posesivo, de lo referido únicamente a las cosas, vivido como proceso itinerante, fue llamado por los medievales amor de concupiscencia.
- b) Una relación de personalidad plena está movida por la decisión libre de tratar al otro como persona objetiva, subrayando su índole dinámica y Dinámica significa abierta e inacabada, creadora, proyectada hacia el futuro, tanto para desarrollar sus potencias (su voluntad, su inteligencia, su imaginación, etc.) como para desplegar sus posibilidades históricas (los hábitos adquiridos y las pautas de la tradición que lo posibilitan). Cualitativa significa incuantificable, expresión de una interioridad inagotable, no consignada jamás por un número o por un índice que expresa el más y el menos, sino por un nombre –el suyo propio–, que es el símbolo de una realidad libre y creadora. Esa realidad personal jamás se me revela en la indiferencia de una cosa inerte, sino en la con-vivencia de su libertad, en la afirmación única de su personalidad. Este amor es un hábito, una dinámica quiescente.
4 Amor afectivo y efectivo. Memoria de sí y memoria de otro
- Para indicar el estatuto ontológico de la personalidad es conveniente referirse al alcance de ese efecto del amor que es la salida que de sí hace el sujeto, la cual es, en primer lugar, una cierta división en el sujeto mismo. Ha de darse esta división, si el amor tiende por naturaleza a la unión del amante con el amado. De un lado, el amor busca la unión transformante de amante y amado mediante la penetración mutua e íntima[11]. De otro lado, esta unión mutua e íntima sólo se puede realizar si el amante se separa o divide de sí mismo, distanciándose de su propia forma[12]. El amante realiza un éxodo, una salida, una separación de sí mismo tendiendo hacia el amado, y por eso el amor produce éxtasis (amor ecstasim facere). Pero este éxtasis sólo puede ser el de la afectividad en su modo más elevado, el que se da en la personalidad. Como la forma de la que el amante ha de separarse no puede ser de orden entitativo –porque entonces dejaría de ser– es claro que el amor busca la transformación en el orden operativo del afecto, que es el hontanar inmediato de la personalidad, interioridad relacionada primordialmente a través de los hábitos operativos profundos y tensados por la libertad.
Observemos el amor como unión afectiva. Lo propio y más formal del amor no es la participación del amado en el amante (esta sería la causa del amor), ni la efectiva y real conjunción del amante con el amado (esta sería el efecto del amor), sino la unión afectiva del amante con el amado:
Hay tres momentos ontológicos de la unión en el amor: la unión entitativa o aptitudinal que es antecedente y causa del amor; y dos tipos de unión dinámica u operativa, efectos del amor: una afectiva y otra efectiva.
Y es que la unión del amante y del amado puede entenderse de tres maneras. Pues hay tres clases de unión con respecto al amor. “Primera, la que es causa de él, y es una unión sustancial, en cuanto al amor con el que uno se ama a sí mismo; pero en cuanto al amor con el que uno ama las otras cosas, es unión de semejanza. La segunda es esencialmente el amor mismo, y es unión por coadaptación en el afecto, asemejándose a la unión sustancial en cuanto que el amante, en el amor de amistad, se ordena al amado como a sí mismo, y en el amor de concupiscencia, como a algo propio. Hay otra tercera unión, que es efecto del amor: unión real que el amante busca con la cosa amada según la conveniencia del amor; porque, como refiere Aristóteles, dijo Aristófanes que los amantes desearían hacerse de los dos uno solo; pero como en este caso o los dos o uno se aniquilarían, aspiran a una unión conveniente y decorosa, es decir, tal que ellos vivan juntos y se hablen y estén unidos en otras cosas similares”[13].
- La primera unión es estática o entitativa y aptitudinal, que es antecedente, por cuanto el amante y el amado tienen aptitud para amarse: se trata de la conveniencia de ambos o bien en la misma forma sustancial (identidad del sujeto consigo mismo) o bien en la forma accidental (semejanza de un sujeto con otro); y esta unión o conveniencia (coaptación, proporción, unibilidad) es causa formal, no eficiente, del amor: es una unión causal o causativa: si entre el amante y el amado no hubiese cierta proporción, conveniencia o coaptación, nunca se seguiría el amor real. La unión entitativa del amante con el amado se da, pues, en acto primero o aptitudinal, y puede a su vez revestir tres modalidades: las dos primeras son la unión sustancial y la unión de semejanza perfecta, las cuales figuran como causa formal del amor perfecto; y la tercera es la unión de semejanza imperfecta, la cual figura como causa formal del amor imperfecto. En resumen: la unión que es causa del amor, unión antecedente, que es entitativa o en acto primero, puede ser doble: a) una, perfecta, que existe o bien por identidad real sustancial –como cada uno se relaciona consigo mismo– o por semejanza perfecta del amante con el amado; y esta unión es causa del amor perfecto, que es el íntimo, tanto amistoso como esponsalicio; b) la otra es imperfecta, unión por semejanza imperfecta entre el amante y el amado, por cuanto el amante no posee en acto la forma y perfección del amado; y esta unión es causa del amor imperfecto, que fue llamado de concupiscencia.
- Otra unión es dinámica, operativa, actual, por cuanto el amante expresamente y con cierto conocimiento se orienta hacia el amado; y esta unión puede ser, en primer lugar, concomitante. Tal es la unión propiamente afectiva, por cuanto la unidad entitativa real o ideal, o sea, la misma unión aptitudinal, entre el amante y el amado, conocida y presentada a las tendencias del amante, las excita, disponiéndolas afectivamente hacia el amado (intención unitiva). Esta unión, coaptación o consonancia del afecto del amante con el amado, como con algo bueno y conveniente para sí, es formalmente el mismo amor. La unión afectiva es una conveniencia del afecto, por la que el amante se convierte afectivamente en el mismo objeto o en la persona amada. Esta unión es efecto formal primario del amor y, por eso, es esencialmente el mismo amor; dicho de otro modo, el mismo amor es tal unión o nexo. En resumen: la unión que es esencialmente el mismo amor se da por adaptación y conveniencia del afecto, asemejándose a la unión sustancial, pues el amante, en el amor perfecto, se ordena al amado como a sí mismo, y en el amor imperfecto, como a algo propio. Esta unión pertenece al amor en cuanto, por la complacencia del apetito, el que ama se refiere al objeto amado como a sí mismo o como a algo propio[14].
Tal unión concomitante, que es ya dinámica y constitutiva del amor, es la misma unión afectiva del amante con el amado –esencialmente el mismo amor–se comporta, pues, de diverso modo, bien como amor perfecto, bien como amor imperfecto. Pues como amor perfecto, el amante se hace afectivamente –en el corazón, en la personalidad– el mismo amado de modo completo, según todo su ser, porque se refiere al amado como a la totalidad de sí mismo –es un éxtasis de la personalidad–y por eso corresponde y se asemeja a la unión perfecta sustancial –unión por identidad– que uno tiene consigo mismo. Por eso, el que es amado con amor perfecto se llama “otro yo” pues el alma del amante se encuentra más en donde ama que en donde anima, consiguiendo una unión permanente, habitual, profunda, persistente e íntima. Pero como amor imperfecto, el amante se hace afectivamente el amado de modo incompleto –no se opera en él un éxtasis puro de la intimidad–, por cuanto se relaciona con el amado como con algo de sí mismo y no como con un todo íntegro, y por esta razón corresponde a la unión de semejanza imperfecta, que es su causa: sólo consigue una unión transitoria, frágil, temporal, superficial.
Pero en cada categoría de amor perfecto (benevolente o íntimo, amistoso o esponsalicio, paternal o filial) se encuentra la intención unitiva de una forma determinada.
- La última unión, también dinámica y actual, es consiguiente: unión efectiva o real y exterior, por cuanto el amante se dirige al amado con movimiento real para unirse a él de manera existencial y efectiva, poseyéndolo realmente, conviviendo con él, haciendo una comunidad activa de vida con él; y esta unión es efecto del amor. Se trata del efecto propiamente dicho de una causa eficiente, unión real, la cual se da con la presencia de la persona amada, y tal unión pertenece formalmente al gozo. Esa unión real y exterior del amante con el amado es efecto del amor propiamente dicho, en el género de causa eficiente[15]. Porque el amor no sólo posee una intención unitiva, sino que en él se realiza la unión al menos del lado del amante[16].
El amor perfecto, en tanto que dirigido a personas, puede ser o bien de benevolencia ordenada a la persona en su carácter de tal, o bien íntimo, orientado a la persona en su concreción biográfica. Este último fue llamado por Santo Tomás de modo muy general amor de amistad, el cual exige personalidad profunda, pues como explica Juan de Santo Tomás, “la razón de amistad (amigable) añade sobre el bien considerado absolutamente lo propio de la comunicación (comunicativo); de otro modo, si no fuese comunicativo, el otro no nos amaría en reciprocidad y, consiguientemente, no se uniría a nosotros como amigo”[17]. En este “amor de amistad” habría que incluir diversas categorías de amor, no sólo el de amigos en sentido estricto, sino el de los padres a los hijos y el de los esposos entre sí.
Así, pues, el amor perfecto –entendido por los medievales como amor de amistd frente al amor de concupiscencia o itinerante– tiene dos modos de despliegue: como amor benevolente a la persona en cuanto tal, o como amor íntimo a la personalidad biográfica del otro. Ese amor íntimo puede desplegarse o bien sin ejercer temáticamente las exigencias de la constitución sexual de cada ser humano: es el amor amistoso en sentido estricto, en el que se incluye la categoría del amor paterno y del amor filial; o bien desde el ejercicio temático de dicha constitución sexuada: es el amor esponsalicio.
- El amor íntimo –sea cuales fueren sus modalidades– tiene la cualidad de lo perfecto y es vivido como amor quiescente a la persona[18], pues por ejemplo “lo propio de la amistad es que el amigo sea amado por sí mismo; de ahí que el amigo no tenga en la amistad carácter de premio, hablando con propiedad, aunque lo que en nosotros resulta del amigo pueda tener esa índole de premio o merced, como el gozo y las utilidades que de él consiga el amante”[19]. El amor de amistad es siempre íntimo: “En virtud de que el amor transforma al amante en el amado, hace que el amante entre en las interioridades del amado, y viceversa; de modo que, respecto del amante, nada del amado quede desunido: como la forma llega hasta lo íntimo de lo informado, y viceversa. Por tanto, el amante penetra en cierto modo en el amado, y por eso el amor se llama agudo, pues lo propio de lo agudo es llegar incisivamente a lo íntimo de las cosas; y similarmente, el amado penetra al amante, llegando a sus interioridades”[20].
Del amor perfecto benevolente –todavía no íntimo– habla la parábola del Samaritano, cuyo buen corazón, o sea, amor al hombre, salva a un desconocido que, apaleado y llagado, se encontró por el camino, siendo así que otros hombres que antes pasaron por allí no le hicieron caso alguno. Lo que inicialmente ama el Samaritano es la condición humana de aquel ser a quien ayuda y alienta. Este amor lo merece todo hombre por ser persona, sea bueno o malo en su personalidad. Y todo ser humano, antes de desarrollar una personalidad, es ya persona[21]. También el amor benevolente, por ser amor, incluye una intención unitiva, en la forma de una relación peculiar con la persona del otro. “Mientras yo responda exclusivamente bajo el aspecto de valor –dé al necesitado, pongamos por caso, una limosna porque quiero obedecer el mandamiento moral o porque la pobreza extrema de un hombre representa un contravalor–, falta un elemento de calor, esa forma de belleza moral profunda y relevante. Falta el amor, el cual incluye, precisamente, considerar algo no sólo como valor objetivo, sino también como un bien objetivo para el otro. El amor supone, asimismo, que el bien objetivo para el otro es suficiente para movernos y llevarnos a hacer algo por él. Este por él –entendido no como ceder o dejarse influir por el otro, sino como considerar algo relevante para mí por serlo para él–, el conceder al otro el papel que cada cual desempeña por sí mismo de acuerdo con su naturaleza, es un regalo considerable que el amor le hace”[22]. Y aunque en el amor benevolente el otro no es enfocado como fuente de mi felicidad ni objetivo de mi intención unitiva, no me quedo indiferente ante el hecho de su salud o de su crecimiento moral, bienes que considero ubérrimos para él.
“La simple benevolencia surge espontáneamente ante la presencia o noticia de la persona para la que queremos el bien, sin suponer discernimiento o comparación con otra alguna, mientras que la dilección amor íntimo presupone tal comparación o discreción, como revela su mismo nombre. De ahí que la dilección sea un acto psicológico más perfecto y más consciente que la mera benevolencia, respecto de la cual se comporta como el juicio respecto de la simple aprehensión”[23].
La solidaridad del amor benevolente es completamente distinta, por su fundamento, su cualidad y su especial singularidad, de la solidaridad consigo, del amor propio. “En el caso del amor, mi participación en el otro no se debe a que yo vea en él una prolongación de mi propio yo, sino al contrario: por amarlo, el otro no es una prolongación de mi yo, sino otro yo, alter ego. Mi participación en él es consecuencia del amor, no su fundamento. (La expresión “lo que te pase a tí me afecta como si me pasara a mí” pone de manifiesto el triunfo más grande de la entrega y el amor, sin que por ello se anule la diferencia que existe en que algo me afecte directamente o por causa del amado). Las palabras “como si me pasara a mí” significan que algo me afecta con tanta fuerza y tan íntimamente como si me ocurriera a mí directamente, no que el modo de ser afectado tenga igual calidad en ambos casos. En el por él, que me lleva a hacer algo como si lo hiciera por mí mismo, en el hecho de que sus sufrimientos y alegrías me afecten como si fueran míos, reside el esplendor del amor, todo su calor y trascendencia, nada de lo cual se encuentra en lo que me afecta de modo natural, necesaria e inevitablemente”[24].
- Amor y libertad personal
- Como puede apreciarse, el amor perfecto –tanto el benevolente como el íntimo– es una “afirmación” complacida del bien real que el otro es. Es una afirmación personal, libre y presurosa.
Que tal amor es personal significa, en primer lugar, que no se dirige a una cosa, a unas cualidades o propiedades de un sujeto, sino a su dignidad de ser persona. Amar es así afirmar el valor absoluto de un sujeto. Pero el lenguaje del amor no es, en sentido primordial, del orden del ser, sino del bien. Su tema es teleológico: habla de ternura, de calor, de plenificación, de apoteosis. Desde luego que el amor perfecto es voluntad de que el otro sea, pero contribuyendo a la realización buena del ser personal, propio y ajeno. Esta afirmación personal del amor debe ser subrayada frente a la mentalidad que considera al ser humano no como persona, sino como cosa, como objeto de intercambio. El Aquinate llama la atención sobre la modalización entitativa del amor: “A la dilección concurren tres cosas, a saber, el amante, el amor y lo amado; y a cada una de estas cosas responde su propio modo o medida. La cosa amada tiene el modo por el que es amable; el amante tiene el modo por el que es amante, esto es, capaz de amar; pero el modo del amor se atiende por la comparación del amante a lo amado, ya que el amor media entre ambos seres”[25]. El modo del ser personal del hombre, el absoluto mundano por excelencia, es la medida por la que cada individuo calibra su amor más profundo. Puede decirse que, por parte del objeto amado –la persona– el amor perfecto no tiene esencialmente (per se) medida; aunque de modo accidental (per accidens), por parte de las condiciones del sujeto amante, puede darse medida en el amor, por la manera de ejercer los actos y según las circunstancias de la vida.
El amor perfecto es, en segundo lugar, libre. Solamente ama quien es dueño de sí mismo y no está dominado por sus propios caprichos y apetitos. El fracaso del amor acontece cuando no es libre y se deja vencer por el instinto, por el entusiasmo, por el orgullo o por el egoísmo (por la prolongación avasalladora del propio yo). En este caso, el otro es mirado como objeto cosificado, despersonalizado[26]. En el libre amor a la persona hay un “más” que no se encuentra en otras respuestas afectivas, puesto que no sólo ponemos en obra nuestra voluntad de medios, sino nuestra voluntad de fines, o dicho de otro modo, nuestro ser personal entero.
El amor perfecto es una afirmación complacida y presurosa de la persona del otro. Con su sola presencia, el otro nos urge a responder. La actitud de respuesta ha de ser pronta y ligera. Aunque la respuesta amorosa no es de índole reactiva –como el choque de las bolas de billar–, el retraso calculado o la tardanza indolente en responder son actitudes que no se compaginan con la esencia del amor. La demora en el amor inficiona el amor. Lo cual no significa que el amor haya de ser ciego. Está guiado en todo momento por la inteligencia. Pero una vez vista la realidad del otro, su dignidad personal, no cabe tomarse una prórroga en afirmarlo (ampararlo, acompañarlo, cuidarlo).
- Es preciso resaltar la calidad que la persona tiene como principio.antropológico.
En la actualidad, el concepto de naturaleza humana está cargado de graves interrogantes, derivados de la revisión que de él han hecho diferentes corrientes de pensamiento. Podríamos aludir especialmente al naturalismo y al culturalismo.
De una parte, el naturalismo concibe la naturaleza humana como el conjunto de tendencias físicas y biológicas que existen en el hombre, con la particularidad de que reduce el hombre mismo a ese conjunto de tendencias; es, por tanto, una posición afín al materialismo.
De otra parte, la posición culturalista –influida por el vitalismo– admite la definición de naturaleza que ofrece el naturalismo, y añade que el hombre es más, a saber, lo que culturalmente hace, con lo que no sólo no se reduce a la naturaleza, sino que más bien se opone a ella.
A su vez, ciertos autores pro-existencialistas contraponen, bajo una excluyente crítica, la “naturaleza” a la “persona” y advierten que en el anterior debate entre naturalistas y culturalistas se utiliza un concepto de naturaleza que no coincide con el de la metafísica medieval, la cual incluye en la naturaleza todas las tendencias del hombre, las físico-biológicas y las espirituales. Pero también indican que si bien el concepto metafísico de naturaleza es, en teoría, lo suficientemente abierto para escapar a las críticas del culturalismo, fácticamente no ha funcionado como tal, sino que ha proporcionado una imagen del hombre excesivamente rígida y pasiva, en la que lo dado, la naturaleza, ha prevalecido sobre la libertad, el yo, la cultura, la historia.
Para centrar el sentido del hombre, estos autores pro-existencialistas proponen pasar de la teleología de cuño aristotélico a la autoteleología de sesgo existencial, entendida ésta en el sentido de que el hombre “es fin para sí mismo”; y por ese motivo saltan del concepto de “naturaleza” al de “persona”.
El problema entonces reside en entender, a su vez, correctamente el significado de persona. La primera dificultad que salta a la vista es si los autores mencionados han explicado cabalmente lo que la filosofía clásica entendía por naturaleza y por persona. La segunda dificultad está en saber en qué sentido es el hombre un fin en sí mismo, punto clave para un auténtico personalismo.
- En este asedio de teorías, es reconfortante volver a leer lo que los medievales entendían realmente por persona humana y por naturaleza humana. Por ejemplo, Santo Tomás ofrece una explicación sobre el concepto de “persona”[27], según la definición dada por Boecio: “Persona es una sustancia individual de naturaleza racional”. La persona, en su sentido más propio y formal, significa el individuo de naturaleza racional. Se apuntan ahí cuatro elementos esenciales: 1º la sustancia; 2º el individuo; 3º la naturaleza. 4º la razón.
Primero, sustancia.– En la definición de persona, sustancia equivale a sustancia primera. Sería suficiente entonces decir que persona es sustancia primera[28]. De la sustancia primera queda excluida, de un lado, la índole de lo universal (y así, la sustancia individual no es el hombre); y de otro lado, queda excluida también la índole de parte: la sustancia primera no es la mano (parte del hombre), pero tampoco el alma (parte de la especie humana).
Segundo, individual.– En lo que respecta al “individuo”, el Aquinate contrapone lo universal y lo individual, indicando tres puntos: Primero, que lo universal y lo particular se encuentran en todos los géneros, pero el individuo se encuentra de modo especial en el género de la sustancia. Pues la sustancia se individualiza por sí misma, pero los accidentes se individualizan por el sujeto, que es la sustancia; ejemplo: esta blancura es tal blancura en cuanto que está en este sujeto. Por eso también las sustancias individuales tienen un nombre especial que no tienen otras: sustancias primeras. Segundo, que a su vez, el particular y el individuo se encuentran de un modo mucho más específico y perfecto en las sustancias racionales, las que dominan sus actos, pues no sólo son movidas, como las demás, sino que también obran libremente por sí mismas. Tercero, que las acciones están en los singulares, y por eso de entre todas las sustancias, los singulares de naturaleza racional tienen un nombre especial: este nombre es persona. Por lo que el nombre de individuo entra en la definición de persona para indicar el modo de subsistir propio de las sustancias particulares. Así, un alma humana separada conservaría la capacidad de unión con el cuerpo, pero no podría ser llamada sustancia individual, que es la sustancia primera, como tampoco le correspondería la definición ni el nombre de persona: podría llamarse sustancia de naturaleza racional, pero como es parte de la especie humana, sólo retiene la capacidad de unión, y no puede llamarse sustancia individual, que es sustancia primera.
Así se justifica que en la definición de persona que ofrece Boecio esté la sustancia individual, precisamente para significar lo singular en el género de la sustancia: la “sustancia individual” significa aquí la sustancia primera subsistente, lo concreto[29].
Tercero, naturaleza.– En la definición de persona, a lo singular en el género de sustancia se le añade “naturaleza racional” para significar lo singular en las sustancias racionales. ¿Qué matices encierra aquí la palabra naturaleza? Ya Aristóteles había dicho que el nombre de naturaleza es aplicado para indicar, sobre todo, la generación de los vivientes llamada nacimiento. Y porque esta generación brota de un principio intrínseco, se aplica también “naturaleza” para indicar el mismo principio intrínseco de cualquier movimiento. Ahora bien, este principio es tanto la forma como la materia, y por eso la materia y la forma son llamadas naturaleza. A su vez, la forma culmina o completa la esencia de una cosa; y por eso también, la esencia de algo, indicada en su definición, es llamada naturaleza[30].
Frente a las críticas de autores pro-existencialistas, se debe indicar que la “naturaleza” que se pone en la definición de persona no significa la “generación del viviente”, que ciertamente puede llamarse naturaleza; ni tampoco significa el principio intrínseco del movimiento o del reposo, que también puede llamarse naturaleza; significa tan sólo la esencia completa, que es significada por la definición de la cosa[31]. En tal sentido naturaleza es la diferencia específica que informa cada cosa. Pues la función de la forma es otorgar la diferencia específica –la racionalidad– que completa la definición. Sólo en este último sentido la definición de persona, que es lo singular del género determinado de sustancia, acoge formalmente el nombre de naturaleza[32]. En cierto sentido, naturaleza y racionalidad coinciden en la definición de persona. Pero, ¿qué es, en este contexto, la racionalidad?
Cuarto, racional.– Ciertamente lo “racional” que se pone en la definición de persona no es la mera “razón discursiva” –un frecuente error de la apreciación pro-existencialista–; sino la propiedad que brota de la naturaleza intelectual. La racionalidad no equivale ahí solamente a la índole de un «proceso discursivo» o dianoético, sino a la misma facultad intelectiva humana, de cuya constitución espiritual puede derivarse tanto la acción discursiva propia del raciocinio (la razón estricta), como los actos intuitivos inmediatos de afirmación existencial o esencial (el intelecto) de principios y valores, y asimismo los sentimientos espirituales de amor, gozo, alegría, esperanza y confianza. Aunque racional en tal sentido, la persona no se define entonces como «conciencia actual de sí»: porque si así fuera, ni los durmientes, ni los ebrios, ni los recién nacidos serían personas. La racionalidad no es aquí una actualidad de conciencia, sino una capacidad de tenerla y ejercerla. Por medio de esta capacidad o «facultad racional» la persona puede volverse completamente hacia sí misma[33], o sea, es capaz de autoconciencia, por cuya virtud puede, a diferencia del animal, llamarse «yo». Esta vuelta hacia sí comparece también en la voluntad o en la libre disposición que la persona ejerce sobre sí misma. Pero lo primario, en la definición de persona, es la racionalidad así descrita –o sea, espiritualidad intelectiva, volitiva y sentimental–, de modo que el ser humano se conoce como sujeto y se tiene a sí mismo como fin interno de sus propias acciones: sólo por eso tiene cualidad de persona, por lo que no debe servir como mero medio a otros seres. Sin despachar la naturaleza, la persona es, en tal sentido, autoteleológica.
- Al terminar este análisis puede decirse que “la persona significa lo perfectisimo en toda la naturaleza, a saber, lo que subsiste en una naturaleza racional[34]. El término “subsistente” de esta frase merece un pequeño comentario.
A la altura de nuestra explicación, es claro que al llamar sustancia primera a la persona, el uso del término sustancia no implica una «cosificación» de la persona, como piensan algunos pro-existencialistas modernos. Cierto es que filósofos tales como Kant, Scheler, Hartmann, Zubiri y Ortega han insistido en que la sustancia equivale a realidad estática, inerte, una especie de sustrato, ante cuya inmovilidad transcurren las peripecias del sujeto; por eso, algunos han visto la categoría de «cosa» inequívocamente determinada por ese sustrato inerte. Decir que la persona es sustancia equivaldría a definirla como cosa inerte (Ding). Estos autores han resaltado sólo un aspecto de la sustancia primera –tal como el Aquinate la define– a saber, que es sujeto –o sustrato– de los accidentes unidos a ella: está por debajo de ellos. Pero, aunque exacto, este aspecto –que la sustancia es el sujeto último del ser, sujeto al que se unen internamente todas las determinaciones que pertenecen a un ser, sin unirse él mismo a ningún otro– es secundario respecto de la más principal determinación de la sustancia humana, el tener en propio el ser, a diferencia del accidente, cuyo ser es prestado. Para esos dos aspectos de la sustancia los clásicos tenían dos términos parecidos, pero con carga ontológica distinta: subestar y subsistir. El segundo indica que la sustancia primera no necesita, ni para existir ni para operar, de ningún otro ser, ni tampoco puede convertirse en naturaleza de otro ser[35]. De la misma manera que lucir , tener la luz en propio, no es sólo iluminar, así también existir en sí sin necesidad de sustentación es una consideración primaria y distinta de sustentar a otro y darle el ser. Sólo en orden a la cosa misma y a su propio ser hablamos de subsistir; mientras que en orden a las demás determinaciones que ella sustenta hablamos de subestar. En la noción de persona humana se subraya aquel aspecto primario, y por eso aparece ontológicamente como sustancia incomunicable a otro –incomunicabilidad de subsistencia–, aunque social y psicológicamente tenga por necesidad que relacionarse con los demás. La categoría de «relación» no define el ser de la persona humana, a pesar de que algunos de los existencialistas la hayan definido con esa categoría. Sólo en Dios, dice Tomás, son subsistentes las relaciones; pero en el hombre no.
En resumen. Cuando para definir la persona Santo Tomás utiliza el término sustancia es para referirse a un ente que es en sí mismo, sin tener un ser ajeno: la actualidad radical de la sustancia es original, independiente de otro ser en el que se insertara para existir. La persona expresa el modo de ser perfecto de la sustancia completa en sí misma, individual y racional, siendo independiente e incomunicable (aspectos todos que convergen en la expresión “en razón de sí mismo”). Decir «persona» es indicar la totalidad, la plenitud, la independencia y la incomunicabilidad en el existir. Esa expresión es muy significativa, y marca el sentido que han de tener los actos dirigidos propiamente a la persona: la persona ha de ser tratada según el sentido de su propia independencia y plenitud de existir: por ejemplo, “lo propio de la amistad es que el amigo sea amado en razón de sí mismo” [36].
- La persona como principio, la intimidad
- En consonancia con este planteamiento sobre la persona como sustancia, cabe concluir que, en el caso del hombre, la sustancia es un centro dinámico genuino, del que brotan las actividades y al que éstas refluyen una vez producidas, justo por cumplir el destino de la naturaleza humana, a la vez animal y racional: el fin ontológico de su actividad (o de sus accidentes) es la misma sustancia. Dicho de otro modo: en la medida en que las actividades brotan de mi ser personal como de una sustancia, puedo decir «yo soy yo»; y en la medida en que, una vez producidas, tales acciones refluyen en la sustancia (prescindamos de que me hagan bueno o malo), puedo decir «yo soy mío». Esta consideración fenomenológica responde a dos niveles de apropiación personal que serían ontológicamente imposibles sin la determinación sustancial. Al decir «yo soy yo» afirmo mi identidad ontológica en la dimensión operativa de mi originalidad[37]. Y cuando digo «yo soy mío» afirmo mi identidad ontológica en la dimensión operativa de mi mismidad. En el caso del hombre, no equivale originalidad a mismidad, aunque ambas dimensiones se deban a la realidad sustancial e idéntica de la persona: la primera obedece al carácter fontal u originante de la sustancia; la segunda, a la índole incluyente y receptora o final de la misma sustancia respecto de sus propias actividades. En su identidad sustancial como principio idéntico en el tiempo, pero nunca estático, adquiere sentido la originalidad y la mismidad de la persona.
- La naturaleza humana es indeterminada, en el sentido de que es abierta: no “fija” las actividades concretas de la sustancia primera a un solo objeto. La persona ha de fijarlas o determinarlas. Un estado fijo, una disposición estable de nuestra actividad en un objeto es sólo posible por una determinación sobreañadida, porque al tender esencialmente a la acción la naturaleza exige una determinación. En virtud de que la persona es de “naturaleza racional”, la tendencia a la acción que ella posee, desde el momento en que es consciente de sí misma, debe llevar marcados los fines concretos y dirigirse a ellos, pero marcados por elección, no por unívoca determinación, como le ocurre a los animales. Si la naturaleza no está en posesión de un fin concreto, determinado por necesidad vital y moral, entonces la persona es la que debe darlo, porque precisamente de la persona se originan los actos. En consecuencia, el estado de habitud estable y fijeza en que se pueda encontrar la naturaleza es un estado personal, variable en cada individuo según la elección libre de cada persona. Para tener un estado de naturaleza, una habitud, una dirección concreta, es necesaria una determinación sobreañadida por la persona misma[38]. Al conjunto de habitudes estables o disposiciones fijas insertadas en la sustancia humana se le puede llamar “personalidad”.
- Estamos en realidad constituidos como “espíritus dotados de las fuerzas y de la forma de un cuerpo”; la persona individual, que es cada uno de nosotros, tiene una naturaleza determinada, una esencia, que participa de la existencia. En cuanto totalidad, la persona dice más que naturaleza, porque incluye la naturaleza y le añade algo; por tanto, se opone a ella como el todo a la parte. Si es eso lo que quieren decir los existencialistas, ya estaba dicho –y mejor– en el siglo XIII.
Pero la naturaleza es lo que especifica a este concreto y singular subsistente que es la persona, con todas las particularidades propias de los individuos. En cualquier caso, el ser y el obrar de la persona están especificados por su naturaleza: la persona humana no actúa con la naturaleza de un caballo o de un gato; la naturaleza humana es para el individuo un principio de unidad que lo unifica interiormente y también lo unifica externamente con todos sus semejantes. Puesto que la naturaleza determina el ser y el obrar de la persona, ella es el marco desde el cual se regula y dirige su conducta, porque es la ley de la persona, su ley natural.
En la persona humana comparece el riesgo de sustraerse por su libertad a la naturaleza que marca sus fines propios, y por tanto sustraerse a esa conciencia de las exigencias de la naturaleza racional que se llama la obligación moral.
Mantener el conflicto y la división de naturaleza y libertad es una de las más arriesgadas aventuras que se han presentado en el mundo moderno, incluso en algunos pro-existencialistas actuales.
- Pero originalidad y mismidad, que son relaciones surgidas en el orden operativo, expresan direcciones o vecciones de las operaciones que surgen de la persona. Ambas dimensiones operativas cualifican, en el caso del ser personal –inteligente y volente– la intimidad, la cual es una estructura cualitativa necesaria del orden operativo, concretamente de la personalidad. La intimidad es la modulación habitual primaria que conlleva la persona humana (naturaleza racional) en su brote operativo.
Cabría figurar lo dicho ontológicamente bosquejando una imagen con dos niveles: la primera representaría el orden entitativo; la segunda, el orden operativo de la persona. O, si queremos reservar el término persona para el orden entitativo y personalidad[39] para el orden operativo –porque se nace persona, pero desde ella uno se forja una personalidad–, es claro que la intimidad es una cualidad habitual del centro personal, siendo la mismidad y la originalidad relaciones que acreditan en el orden operativo la identidad ontológica de la persona.
La categoría de personalidad puede definirse como aquella modulación de la persona que consolida en el tiempo y en la sociedad el propio orden operativo de la persona en forma de hábitos, costumbres y tradiciones, en la medida en que tiene conciencia del propio yo y libre disposición de sí: estamos ante un sujeto consciente de sí, estructurado en hábitos operativos (buenos o malos). Pero antes de ser consciente de sí el sujeto tiene que estar ontológicamente constituido: la persona es personalidad en potencia, la cual ha de ser actualizada con actos personales; y la personalidad es la persona en acto, un sujeto desplegado en actos personales[40]. Sólo en un ser infinito, cuya operación se identificaría con su propio ser, coincidirían también originalidad, mismidad, intimidad e identidad: su intimidad sería la persona.
Para salvar la índole necesaria, abisal y señalada de la intimidad no es preciso identificarla con la persona misma. Basta admitir que no hay persona «realizada» sin intimidad: o que la intimidad fluye fontalmente de la persona.
Por lo demás, es sorprendente la escasa o nula atención que los manuales al uso de Psicología prestan a la noción de intimidad[41].
- Ya se ha dicho que la benevolencia, como acto de la voluntad, difiere del amor íntimo que radica también en la voluntad.
Difiere la benevolencia del amor íntimo, en cualquiera de sus formas, pues éste lleva consigo una unión afectuosa del amante y del amado, de modo que el amante considera al amado como siendo uno con él, o como perteneciéndole, por lo que se mueve hacia él. Mas la benevolencia es un mero acto de la voluntad por el que deseamos un bien para otro, sin presuponer dicha afectuosa unión íntima con él[42]. No es lo mismo amar íntimamente a otro que querer algo bueno para otro, aunque ese querer tenga las trazas de la peculiaridad del otro. Ciertamente no hay amor íntimo sin querer lo bueno para otro, mas puédese querer lo bueno para otro sin que haya ese amor íntimo. La simple benevolencia no implica tampoco correspondencia amorosa. Lo que no cabe ya en el límite más bajo de la benevolencia es tratar a un moribundo con los más sofisticados aparatos de reanimación y, a la vez, con la más fría asepsia, bajo un control rigurosamente técnico de su actividad cardíaca y de su respiración, sin mediar una palabra de aliento. Cuando ejercemos el amor benevolente tomamos parte de algún modo en la estrecha relación del bien y el mal objetivos para el otro, pues su situación y su destino nos afectan como si fueran los nuestros. Y cuando amamos íntimamente nos complacemos, desde luego, en el bien, pero con intención unitiva, con miras a estar e identificarse con el talante más profundo del otro. Aunque la unión efectiva no es la esencia de ese amor, sí es su efecto necesario. En resumen, el amor íntimo es acto de la voluntad que tiende al bien, pretendiendo cierta unión íntima con el amado, nota que no lleva la benevolencia[43].
En fin, no es infrecuente que la actitud ordinaria del amor en la benevolencia se transforme, por el trato asiduo, en amor íntimo. Aristóteles llamó a la benevolencia principio de la amistad, pues “cuando el hombre perdura en la benevolencia –explica el Aquinate– y se acostumbra a querer bien a alguno, su espíritu se reafirma en querer el bien, de modo que su voluntad no permanecerá ociosa, sino que se hará eficaz”[44]. Entonces querrá para el otro el bien como para sí mismo, haciendo todo lo que esté de su parte para conseguirlo.
- El amor íntimo se despliega más propiamente en el ámbito de la personalidad –supuesto siempre aquel amor personal benevolente–, y puede ser o bien amistoso en sentido estricto, sin que medie relación sexual, o bien esponsalicio, en el que se entrecruzan los motivos del eros y del enamoramiento.
El amor íntimo encierra los rasgos generales del amor perfecto, participados en el benevolente (que es personal, libre y presuroso), pero implica otros registros que se dan igualmente en el amor amistoso y en el amor esponsalicio.
Primero, el amor íntimo es, como todo amor, una “afirmación” complacida del bien real que el otro es: no se trata de una mera respuesta existencial, una afirmación del puro ser fáctico del otro; sino una respuesta al ser “bueno” del amado: no es una réplica fría y distanciada, unida al principio de identidad o de contradicción (“eres o existes así”), sino una respuesta cálida y ferviente, vinculada a la perfección que el amante participa del amado (“eres bueno, y sin tí el mundo no es totalmente bueno”). El bien complejo de la personalidad amada, en cuanto forma un haz articulado o armónico de relaciones objetivas, puede llamarse “belleza integral”[45]. Pues belleza significa orden, armonía y perfección irradiante, vistos como deleitables, según la fórmula medieval). Aquí la visión de lo bello no es puramente de orden sensorial, sino sobre todo espiritual. La persona es visualizada por el amante como belleza integral. Y aún así, la realidad del amado –con su encanto y su bondad– captada por la inteligencia, será siempre el principio; y la respuesta del amante lo principiado. Esta mediación intelectual impide que la “respuesta” afectiva del amor se identifique con la del apetito o amor sensible. La índole objetiva, la realidad suprasensible de la persona amada, es siempre el “tema” mismo del amor íntimo.
Tanto en la amistad como en la esponsalidad, el amor es una extroversión de la personalidad y, por ello, originariamente afirmativo de la persona. “Dado que ningún ser puede transformarse en otro si no se separa antes en cierto modo de su propia forma, porque la forma es única en cada uno, por eso a la división de penetración precede otra división, por cuya virtud el amante se separa de sí mismo tendiendo hacia el amado; y por este motivo se dice que el amor produce éxtasis y hierve pues lo que está hirviendo bulle y alienta fuera de sí”[46]. En este éxtasis el amante no se pierde en pura exteriorización; todo lo contrario: porque en ese perfecto amor se encuentra a sí mismo en el otro. Sólo en la autotrascendencia en el otro, efectuada por el verdadero y perfecto amor, se clarifica a sí mismo el yo como persona espiritual. Si el hombre no llegara, siquiera en breves lapsos de tiempo, a amar perfectamente a otro, jamás podría conocerse a sí mismo en su personalidad: especialmente jamás conocería lo que es capaz de dar de sí mismo.
Segundo, la respuesta afirmativa y complacida del otro comporta una “intención unitiva”, aspecto que no se subraya temáticamente en el simple amor benevolente (aunque también en éste existe una amplia intención unitiva hacia la persona del otro, por su dignidad de persona): pretende temática y concretamente la unión real con la persona del amado. Recordemos que hay tres tipos de unión. Está primero –y un realista habrá de tenerlo en cuenta– la unión suscitada por el amado en el amante: se trata de la asimilación, de la conformación, de la adaptación hecha por el amado en el amante; es el llagamiento de amor producido por la flecha espontánea que el otro lanza sobre un sujeto. Hay, en segundo lugar, la unión afectiva, propia de la respuesta que es esencialmente el amor. Y hay finalmente la unión efectiva o gozo con el amado, surgido como efecto de la anterior. Esta última no es el amor, sino una consecuencia suya.
- 7. Lo que aquí nos interesa subrayar es la índole de la “intención unitiva” propia de la respuesta afectiva que es el amor.
- a) Hay que descartar, en primer lugar, que esa intención unitiva provenga de una necesidad psíquica y menos aún biológica. Fue Platón quien, en su diálogo sobre el amor, titulado El banquete, puso en circulación la idea de que amar es un deseo de crecer mediante la participación en las cualidades buenas del otro. Nacería el amor de una indigencia: hijo de la riqueza y de la indigencia, supone en su arranque la imperfección del amante, el cual necesita completarse participando de las cualidades del amado. Aquí el amor es una respuesta, lanzada desde una necesidad, a la belleza del amado, un deseo de perfeccionamiento de la propia persona: la intención unitiva no surge desde una plenitud espiritual de la personalidad, sino desde un apetito sensible. El movimiento interno del amor no es visto como respuesta a la realidad objetiva del amado, el cual sería su verdadero principio, ni como una entrega de sí que posee un carácter trascendente, “sino como algo que, efectivamente, enciende la belleza, pero en el que el interés por la persona amada se fundamenta, en última instancia, en el anhelo inmanente de perfección”[47].
- b) Tampoco es suficiente interpretar esa intención unitiva como el interés que se tiene por la otra persona como medio para nuestra felicidad. El amor no sería entonces una auténtica respuesta al reclamo objetivo, sino una pregunta. El noble deseo de perfección y de ser elevado queda sustituido por el anhelo de felicidad, el cual degrada a la otra persona a la condición de medio para ello. Hecha esta sustitución, se ha pretendido contraponer a dicho amor (éros), definido como egoísta, el amor desinteresado (ágape) y de entrega, fruto de la intención meramente benevolente. E incluso, en el caso del amor esponsalicio, se ha pretendido ver dicha contraposición en la relación que se suele hacer entre enamoramiento y amor, no reparando que todo amor lleva una intención unitiva[48].
- c) Tanto en un caso como en otro no se ha visto que la intención unitiva, lejos de tener carácter egoísta o ser un simple anhelo de felicidad, es un rasgo armónico de todo amor que responde a la belleza integral de la persona y mira la unión efectiva como específicamente gozosa; es más, que mira a la persona amada como particularmente gozosa ante el amado. La intención unitiva dejaría de ser una entrega tan pronto como la persona amada fuese vista sólo como medio para la felicidad del amante.
- d) Dicha unión pretendida nada tiene que ver con la unión unilateral que una persona puede establecer con una cualidad o una entidad elevada, como la de un bello paisaje o la de una obra de arte. La intención unitiva del amor pretende la “reciprocidad” de dos sujetos que se miran en la relación de un yo a un tú (y no en la de un yo a un él): entonces dos actos conscientes engranan y se responden conscientemente. Sólo mediante la “mutua respuesta” se puede constituir un amor íntimo. De modo que la profundidad del amor dependerá de la cualidad de las personalidades personales que la establecen. “La unión que se anhela, la unión a la que tiende la intención unitiva, sólo se puede realizar en la reciprocidad del amor o, lo que es igual: el amor recíproco es el único camino posible para la unión de dos personas. Mientras la persona amada no corresponda a nuestro amor, no podremos alcanzar jamás la unión anhelada”[49]. En la respuesta del amor abro, en primer lugar, el rostro de mi ser y, en segundo lugar, me vuelvo hacia el otro; pero, en tercer lugar, sólo alcanzo a la persona amada si ella corresponde a mi amor. Por los dos primeros aspectos yo sólo preparo un ámbito de encuentro; pero al responderme ella realiza o hace consistente ese ámbito: únicamente entonces los dos nos encontramos en un ámbito común, hecho posible por nuestras libres y personales respuestas. La respuesta que la otra persona me dirige tiene a su vez dos momentos: en el primero, me hace sentir que mi amor penetra gozosamente en su personalidad; en el segundo, ella corresponde a mi amor afluyendo a mi personalidad. Todos estos momentos se presentan en cualquier categoría de amor íntimo; aunque en el caso del amor esponsalicio se anhela una unión que excede a la pretendida en las demás categorías de amor.
- El mejor “don”
- La respuesta que el amante da al amado no es una simple acción refleja o reactiva a la belleza integral del amado, pues encierra un “don” muy especial, a saber, “lo mejor” de nosotros mismos orientado al amado: al no surgir exclusivamente de la belleza de la persona amada, en muchos aspectos depende más de la naturaleza del amante que de la del amado. Encierra una decisión, una especie de entrega que no es exigida en el ámbito de otras respuestas afectivas: el regalo de la personalidad. Y aunque yo puedo conocer muchas personas que están en un nivel superior, sólo con unas pocas me relaciono con amor íntimo, siendo consciente de que estas personas merecen todavía más de lo que nuestro amor les da como amor. “El don del amor solamente va más allá de la respuesta espiritual debida o exigida cuando subjetivamente existe la conciencia de que no correspondemos a la exigencia”[50].
- La intención del amor se dirige siempre a una persona individual considerada como totalidad. Aunque las bellas y armónicas cualidades de esta individualidad hayan encendido el amor, en el acto del amor estoy completamente dirigido a la persona misma como totalidad. Amo a la persona misma a través de su armonía y belleza.
Por tanto, debe distinguirse lo que motiva el amor (las cualidades) y aquello a lo que se dirige (la persona). En primer lugar, el amor se dirige ciertamente a unas cualidades, pero en cuanto realizadas en una persona: sólo a la persona, en su belleza integral e individual, ofrecemos nuestro amor. Pero no sólo eso. En segundo lugar, no amo a esa persona en cuanto portadora y sustentadora de tales cualidades buenas, sino en cuanto centro dinámico previo que las totaliza[51]. No la amo porque encarna una cualidad valiosa, sino porque es centro totalizante de esa y otras cualidades aún no realizadas; y porque asimismo es centro subjetivo que responde, un sujeto que, a diferencia de cualquier otro ente del mundo, puede acoger y comprender por principio nuestra respuesta a su ser personal, puede ser afectado por el contenido de esa respuesta[52].
***
Abordaré a continuación la circulación moderna de ideas sobre el amor que llevan conexas la feminización del amor y la masculinización del matrimonio. Dos aspectos que concurren en ilustres pensadores románticos. Y deja casi intacta la antigua valoración psicobiológica de varón y mujer, en lo referente a la correlación entre actividad y pasividad.
El primer capítulo expone la articulación que Kant establece entre persona y sexualidad, o su equivalente, persona y cosa: una admirable idea filosófica que, por su dignificación de la persona, está próxima a la teoría clásica ‒expuesta en la introducción‒.
El segundo capítulo repasa el modelo de interpersonalidad dispersa y amor errático que, en la edad prerromántica, preside en muchos casos las relaciones entre hombre y mujer. Es lo que plasmó Jacobi en su novela «Woldemar».
El tercer capítulo aborda las ideas de feminización del amor, masculinización del matrimonio y absolutización de la conyugalidad en el pensamiento de Schleiermacher, quien ‒inspirado por Schlegel‒ despertó el interés antropológico de los románticos de su tiempo, con su teoría pasional de los sexos.
El cuarto capítulo analiza el sentido, muy afín a las tesis de Schlegel y
Schleiermacher, que Fichte vislumbra en las posibilidades relacionales de la mujer, a la que atribuye por completo el sentido del amor, dejando para el hombre sólo la magnanimidad.
El quinto capítulo enfoca la constitución del amor y del matrimonio en Hegel –que recoge también, aunque dialécticamente, los elementos de la vieja doctrina hipocrática y galénica– y llegando, con sus coetáneos, a la absolutización humana de la conyugalidad.
*
El capítulo epilogal es una reflexión crítica hecha desde la antropología personalista, esbozada en esta Introducción, sobre las centrales categorías que han surgido a lo largo de la exposición. Y recoge las propuestas clásicas más importantes que –sobre el amor, la fidelidad y el matrimonio– habían configurado lo más hondo de las relaciones interpersonales entre varón y mujer.
CAPÍTULO I
AMOR Y DIGNIDAD PERSONAL: KANT
Kant vivió hasta su muerte una soltería impuesta y sin un proyecto personal de familia: su vocación decidida estaba orientada a la “ciencia”, la única alternativa femenina que permitió en su vida[53]. Sin embargo, trabajó incansablemente y de modo original por comprender el fenómeno de la sexualidad en sus dimensiones antropológicas, éticas y jurídicas, articuladas especialmente en el matrimonio. Es más, llegó a escribir: “El hombre no puede lograr gozo alguno de la vida sin la mujer; y esta no puede calmar sus necesidades sin el hombre”[54].
Ahora bien, en la obra capital donde Kant plantea el problema del matrimonio, en su Metaphysik der Sitten de 1797, sus tesis sobre el particular aparecen envueltas en una terminología aparentemente objetivista y jurídica. Parece que carecieran de alma y humanismo las frases que determinan el matrimonio como “derecho personal con índole de cosa”, o sentencian que “el hombre adquiere una mujer” y “en el matrimonio una persona hace un uso recíproco de los órganos sexuales de otra”.
¿En qué relación se encuentra, según Kant, la sexualidad con la persona para la formación del matrimonio?
Cuando Kant llama amor a la inclinación sexual reconoce que es el mayor placer sensual que puede encontrarse, porque además de disfrutar de lo sensible de un ser, goza también de lo suprasensible, de la persona. Por esta doble dimensión placentera no puede considerarse ni como amor de benevolencia, ni como amor de complacencia, porque ambos se distancian del disfrute carnal. Se trata entonces de “un placer de un tipo especial (sui generis), y ser ardiente no tiene nada en común propiamente con el amor moral, aunque puede entrar en estrecha conexión con él si la razón práctica añade sus condiciones restrictivas”[55].
En sentido general amar es, según Kant, gozarse en la perfección o plenitud (Vollkommenheit) de un ser vivo[56].
Para comprender la índole “especial” del amor sexual es preciso explicar el amor de complacencia y el de benevolencia, de los cuales se distingue[57].
Tiene el amor una forma impropia que se funda en impulsos sensibles y puede convertirse en inclinación y pasión. Es ciertamente la satisfacción que provoca en nosotros la perfección de un ser, y por eso se llama “amor de complacencia” (Liebe des Wohlgefallens). “El amor de complacencia es el placer (Vergnügen) que experimentamos en mostrar nuestra aprobación a las perfecciones de los demás. Esta complacencia puede ser sensible e intelectual. Toda complacencia, si es amor, ha de haber sido previamente inclinación. El amor de la complacencia sensible consiste en hallar satisfacción en la percepción sensible que tiene como principio la inclinación sensible; por ejemplo, la inclinación sexual (Geschlechter-Neigung) es una complacencia sensible, si bien no se dirige tanto a la felicidad como a la relación recíproca de las personas. El amor de la complacencia intelectual es algo más difícil de concebir. No resulta difícil representarse la complacencia intelectual, pero sí el amor de la complacencia intelectual. ¿Qué complacencia intelectual engendra inclinación? La buena intención de la benevolencia”[58]. El amor de complacencia descansa, de un lado, en la captación sensible de la perfección de un ser y, de otro lado, en el sentimiento que acompaña a esa captación sensible. En esta forma de amor, el objeto amado nos interesa sólo mediatamente por sí mismo, pero nos interesa inmediatamente por nuestro propio sentimiento ligado a la captación de este objeto. Entonces amar no significa otra cosa que ver algo como favorable y provechoso para uno mismo[59]. Por tanto, no puedo amar porque quiero, ni tampoco porque debo, o sea, no puedo ser inclinado moralmente a amar, el amor no se puede mandar. Un deber que nos ordenara amar es un absurdo (Unding)[60]. Ese amor es un sentimiento y puede estar dirigido también hacia un animal.
Pero en su sentido propio, amar es querer bien a un hombre y promover su bien; en este caso, uno hace suyos los fines de otro ser. Así se ama al prójimo, o sea, a aquél para cuyo bien uno se pone en obra, si es que lo quiere bien y promueve su bien[61]. Este amor, a diferencia del amor propio, puede llamarse amor práctico, pues depende de la libre voluntad. El acto de querer bien a otro no es sino la máxima de “hacer propios los fines de otro”, y puede estar sometido a una ley del deber. Este desinteresado querer bien a otro hombre, amor práctico, no nace del sentimiento, sino del deber y se llama también amor de benevolencia (Liebe des Wohlwollens). Tal amor se funda en la voluntad y es la participación moral en el estado de otro mediante una intención que se pone en obra[62]. Sólo a los seres racionales, en cuanto tales, podemos tener ese amor práctico. Amar así implica poner el deber delante del propio provecho, y de ese amor puede decirse que es un deber[63]. Desde esta perspectiva, yo puedo amar si quiero, y quererlo porque debo, o sea, hay un constreñimiento moral a semejante amor, y es un mandato: debes amar al ser racional. Esto no puede significar: tú debes amar primero sensiblemente o de modo inmediato y, a través de este amor, hacer después el bien y obrar moralmente; sino: haz el bien a tu prójimo; o también: obra bien moralmente[64].
Sólo el amor de complacencia es directo o inmediato, siendo contradictorio tener un deber hacia este amor que es un sentimiento de placer unido inmediatamente a la representación de la existencia de un objeto; no puede haber un constreñimiento moral hacia el placer: es contradictorio amar por la fuerza[65].
¿Y dónde se sitúa la categoría de amor sexual? Por tener como objetivo el disfrute carnal se distingue de la benevolencia y se aproxima al amor de complacencia. Kant lo llama también apetito, que consiste en querer a la persona por mera inclinación sexual –a diferencia del amor en el que no entran en juego los aspectos de edad, sexo o inteligencia–. Se trata de una inclinación que en abstracto puede considerarse aisladamente en sí misma, en cuyo caso es un apetito que, al satisfacerse, convierte al hombre en cosa, en objeto de otro hombre: “El amor, en tanto que filantropía o amor a la humanidad, se traduce en afecto y simpatía, así como en favorecer la felicidad ajena y regocijarse con ella. Pero es obvio que quienes aman a una persona por mera inclinación sexual no lo hacen filantrópicamente, sino que, atendiendo únicamente a su propia dicha, sólo piensan en satisfacer su inclinación y apetito, sin importarles la desgracia que puedan acarrear al otro. Quien ama por inclinación sexual convierte al ser amado en objeto de su apetito. Tan pronto como posee a esa persona y sacia su apetito se desentiende de ella, al igual que se tira un limón una vez exprimido su jugo”[66]. La mera satisfacción sexual comporta, pues, una cosificación del hombre, ya que, al convertirse éste en un objeto del apetito de otro, “se desvanecen todos los móviles de las relaciones morales: es en verdad una cosa que sacia ese apetito ajeno y, como tal cosa, puede ser objeto de abuso por parte de los demás”[67].
Kant afirma que mediante el uso de la sexualidad se cosifica la persona.
El hombre se dice persona por tener una representación de sí que incluye la cualidad de ser un yo[68]. Al tener esta cualidad se piensa como un sujeto absoluto, un ser independiente que no descansa en otro[69]. Por ser persona, el hombre se eleva infinitamente por encima de todos los seres vivos, incapaces de esta representación. Pero persona puede tener tres sentidos: el psicológico, el lógico y el moral[70]. ¿A cuál de ellos se refiere aquella cosificación operada por el uso de la sexualidad?
- Persona en sentido psicológico es la facultad de hacerse uno consciente de su propia identidad en los diversos estados de su existencia[71]. “La personalidad psicológica es tan sólo la facultad del ser que tiene conciencia de sí mismo en los diferentes estados de la identidad de su existencia”[72].
- Persona en sentido lógico (o trascendental) es la unidad del sujeto cognoscente, cuyas determinaciones están enlazadas siempre por la autoconciencia[73]. Kant observa que este sujeto queda siempre supuesto en cualquier acción teórica o práctica y, por lo mismo, no puede ser objeto de conocimiento: nos es desconocido. Tal sujeto es una representación necesaria en todo conocimiento y sirve de fundamento a éste. Pues no hay en cada uno de nosotros muchos sujetos, sino uno solo, cuyos pensamientos, sentimientos, intuiciones, etc., están todos unidos entre sí por medio de la autoconciencia: todos ellos integran una totalidad a través de la unidad del sujeto y por su enlace consiguiente. Pero como todo pensar está posibilitado precisamente por este sujeto, la representación de una persona en sentido lógico brota a priori del espíritu y se llama trascendental. Ahora bien, esta no es la facultad de un sujeto que es cosa en sí; sino que sólo es una representación fundamental necesaria y suficiente para el pensar teórico y para el querer moral. En sentido estricto, la persona trascendental o lógica es la representación de un fundamento trascendental de todo pensar y de todos los fenómenos internos, que son determinaciones suyas: es el sustrato de todo pensar y, como tal, es inescrutable en su existencia, porque si intentáramos conocerlo quedaría supuesto ya en ese mismo acto de intención. Bajo el concepto de persona trascendental es mentada una existencia sustantiva y permanente a lo largo de todos los cambios posibles de sus estados[74]. Esta representación es necesaria para la posibilidad de los fenómenos del sentido interno; pero no podemos asignarle una realidad fuera del campo de la experiencia, ni identificarla, por ejemplo, con un alma como cosa en sí. Cuando llamamos “alma” a ese sujeto pensante, sólo designamos a un sujeto trascendental tratado como si fuera cosa en sí, pero cuya existencia nos es desconocida[75].
- Persona en sentido moral es libertad e independencia de mecanismos naturales, propiedad que tiene su origen en la razón y está sometida a leyes prácticas, propias del mundo espiritual[76]. “La personalidad moral es propiamente la libertad de un ser racional sometido a leyes morales”[77]. La persona –sujeto cuyas acciones son susceptibles de imputación– se distingue de la cosa –que no es susceptible de ninguna imputación–: “Todo objeto del libre arbitrio, que carece de libertad por sí, se llama, pues, cosa (res corporalis)”[78]. Cuando la representación que el hombre tiene de sí mismo queda modulada por el yo, todo lo que se liga como propiedad a este yo, tanto el conocimiento como la acción, está sometido a las leyes naturales y al consiguiente mecanismo natural; mas a pesar de eso, él se considera libre en su querer y en las razones que determinan sus acciones, de modo que no obra compelido necesariamente por leyes naturales. Que esas acciones tengan libertad, no significa que no se rijan por leyes: eso sería contrario a la razón; por lo tanto significa sólo que las acciones son independientes de las leyes naturales, pero no de todas las leyes en general. Las acciones dependen de las leyes morales, las cuales –al margen de que el yo quiera o no quiera seguirlas–, son leyes puramente prácticas que nacen de la propia razón. En conclusión, la persona en sentido moral es la propiedad de un ser cuyo yo no está sólo sometido a leyes naturales, sino a leyes que se da él mismo y que por eso se dicen leyes puramente prácticas. Esta independencia del mecanismo de la naturaleza es la persona moral. Aunque la persona pertenezca al orden sensible y esté sometida a leyes naturales, sin embargo, como persona moral no pertenece a éste, sino a un mundo en el que las acciones se hacen posibles por estar libres de necesidad natural. Se trata de un mundo no-sensible o inteligible, un mundo de cosas en sí; y sólo en ese ámbito puede el hombre someterse a su propia persona. La persona es, como ser sensible, fenómeno; mas como ser moral es cosa en sí o ser inteligible, aunque no sea accesible a nuestro conocimiento teórico. El hombre, como fenómeno, está sometido a las irresistibles leyes naturales; mas como cosa en sí también puede llamarse libre. En virtud de este sentido de persona son los hombres, como seres racionales, fines en sí mismos, y no meros medios destinados al uso que arbitrariamente pueda darles esta o aquella voluntad; deben ser tratados siempre como fines en sus actos; dependen de sus propias leyes, de su propia voluntad moral, y no pueden estar sometidos a las intenciones de otro ser. Por esta elevada dignidad que la persona tiene, los hombres no han de ser tratados por otros o por sí mismos –ni incluso por el ser divino– como simples medios para algo, sino a la vez como fines en sí. De aquí se desprende que el concepto de persona moral es una categoría de la razón práctica, por medio de la cual es pensada como sustancia la causalidad de la libertad. Pero su realidad es sólo práctica. La ley moral nos compele a juzgarnos como sustantividades morales que descansan en sí mismas, independientemente de todas las demás.
Resumiendo. Si la persona es considerada en su aspecto psicológico, pensamos que es una y la misma en todas las modificaciones que pueden acaecerle. Si es tomada en su aspecto lógico, pensamos que uno y el mismo sujeto está en la base de todo pensar. Si es mentada en su aspecto moral –y cuando en el contexto de la sexualidad Kant habla de “persona”, sin más adjetivación, se refiere a esta perspectiva– la persona no es pensada puramente como una representación originaria que sirve sólo para el conocimiento, sino como una representación a cuyo través la ley moral es realizada o tiene un objeto. Pues lo que debe ser tratado como fin en sí y es punto de referencia de otras cosas que son simples medios, ha de ser aceptado necesariamente como un objeto real, aunque no pueda ser conocido. Con el concepto de “persona” la razón práctica hace real el sustrato del pensar teórico, considera ese fundamento como un ser inteligible y dicta que nosotros, como seres morales, estamos obligados de modo racional a creer en la realidad de un espíritu humano, de un sustrato inteligible.
A este aspecto moral –y no al lógico ni al psicológico– se refiere Kant cuando dice que la sexualidad cosifica a la persona.
La persona queda cosificada u objetivada por el uso de la sexualidad: mediante la inclinación sexual el hombre es determinado por la naturaleza misma a convertir al otro en objeto de placer. Kant reconoce que la inclinación sexual es una excepción en el orden de las tendencias humanas, pues no “existe ningún caso en que el hombre se vea determinado por naturaleza a ser un objeto de placer para otro, salvo el propiciado por la inclinación sexual […]. Un hombre que no tuviera tal inclinación sería un hombre imperfecto y se sospecharía que carece de los órganos pertinentes a tal efecto, lo cual supone una imperfección en cuanto ser humano”[79].
La inclinación sexual tiene un ámbito de aplicación muy preciso: no está orientada a gozar de las acciones o del entorno de los demás, sino a convertir a los demás en objeto directo de placer. Es un apetito que se dirige a gozar de otros seres humanos.
Quede, pues, claro que la inclinación sexual es un impulso alentado por la naturaleza misma. Por lo tanto, aunque el hombre pueda consentir libremente en poner al servicio de otro hombre algún órgano característico, como las manos o los pies, llegando a ser en cierta manera un instrumento al servicio de otro hombre, nunca puede hacerse a sí mismo un objeto de placer para otro hombre salvo en virtud de la inclinación sexual. A través de esta inclinación un ser humano se convierte en un objeto de placer y sacia el apetito de otro. Mediante el acto sexual, una parte de un hombre es conseguida para ser utilizada, como res fungibilis, por otro otro hombre, y ese uso es parangonable al acto de antropofagia por el que un hombre consume a otro. Así lo expresa literalmente Kant en un Apéndice a la Rechtslehre: “El disfrute carnal (fleischliche Genuß) es siempre caníbal (kannibalisch) en principio (aunque no siempre en cuanto al efecto). Bien sea que se haga con la boca y los dientes, bien sea que la mujer se consuma por la preñez y por un parto que puede ser mortal, o que el hombre por su parte se extenúe por las exigencias demasiado frecuentes de la mujer, no hay diferencia más que en la manera del goce, y una parte es en realidad respecto de la otra, en este uso recíproco de los órganos sexuales, una cosa fungible (res fungibilis)”[80]. Kant subraya la misma idea en una carta a Schütz: “El apetito de un caníbal (Menschenfresser) y el de un libertino que utiliza el sexo se distinguen tan sólo en la forma externa (Förmlichkeit nach)”[81]. Pero en su forma interna son idénticos: utilizan una parte del hombre, tomada como cosa que produce un gozo inmediato (ich sage einer unmittelbar vergnügenden Sache).
Pese a la índole natural de la inclinación sexual, el hombre procura contenerla, pues aislada rebaja la condición humana y contradice ese principio fundamental de la razón práctica que es el derecho de la humanidad que cada persona tiene de ser libre y sui juris. Y ello porque no es una inclinación que el hombre tenga hacia otro hombre en cuanto hombre, sino una inclinación hacia su sexo: dejada de suyo, antepone un sexo a otro y degrada a este último para satisfacer dicha inclinación, la cual se convierte en un principio que degrada la naturaleza humana, quedando la condición humana en peligro de ser equiparada a la animalidad. “La inclinación que el varón tiene hacia la mujer no considera a esta como una persona, sino que le resulta indiferente su condición de ser humano y sólo atiende a su sexo en tanto que objeto de su inclinación. En este orden de cosas, la condición humana es relegada a un segundo plano. Cada hombre y cada mujer se esfuerzan por estimular en este ámbito no su condición de ser humano, sino únicamente su sexo, el cual polariza todas sus acciones y todos sus deseos. La condición humana es sacrificada en aras del sexo”[82].
Ese canibalismo es superado cuando la sexualidad se humaniza siguiendo, según Kant, el principio de integridad personal tanto subjetiva (lo corporal integrado con lo espiritual) como objetiva (una persona integrada con otra persona), suponiendo siempre que el uso de la inclinación sexual es, por naturaleza, heterorreferencial. Este es uno de los principios sustantivos que impide que la sexualidad caiga por debajo de la condición animal. El ejercicio de la sexualidad sólo queda humanizado en la unión de dos personas de distinto sexo destinada a la permanente posesión recíproca de sus facultades sexuales. Se requiere, primero, que haya unión de dos personas; segundo, que exista posesión permanente de sus facultades sexuales; tercero, que el fin de la unión sea justo la posesión misma. Sólo es “natural” la unión sexual si acontece entre dos personas de distinto sexo.
- De ningún modo puede considerarse la sexualidad humana como una actividad autorreferente. Por eso, cuando el hombre realiza un uso de su capacidad sexual prescindiendo de todo objeto, es decir, cuando ejercita su capacidad sexual sin que exista el objeto de su inclinación –caso del onanismo–, “contradice claramente los fines de la humanidad e incluso se contrapone a la condición animal; el hombre degrada con ello su persona y se coloca por debajo del animal”[83].
- El modo de heterorreferencia sexual que acontece cuando el objeto de la inclinación sexual tiene en cuenta la diferenciación de sexo, pero dicho objeto no es un ser humano, sino un animal –caso de la sodomía con animales– se opone también a los fines de la humanidad, además de ser contrario al instinto natural: “tal práctica sitúa la condición humana por debajo de la animal, habida cuenta de que ningún animal reniega de su especie a estos efectos”[84].
- Pero hay un modo de heterorreferencia sexual que da la impresión de elevarse por encima de la condición animal: se trata del uso que dos personas del mismo sexo hacen de la sexualidad –homosexualidad–: en esa situación parece que el ser humano es el objeto de la inclinación sexual, aunque su uso contradice los fines de la humanidad, “ya que la finalidad de esta con respecto a la inclinación sexual es la conservación de la especie sin degradar a la persona; sin embargo, en la relación homogénea no se conserva de ningún modo la especie, sino que únicamente se deshonra la condición humana y se degrada a la persona, situándola por debajo de la condición animal”[85]. Si dos personas del mismo sexo pretendieran realizar su sexualidad entre sí, entonces desembocarían en una comunidad sexual no natural (unnatürliche), donde no es natural el uso que un hombre quiere hacer de los órganos y facultades sexuales del otro. Esto es una transgresión de la ley moral y una lesión de la humanidad en nuestra propia persona. Luego el uso no natural de los órganos sexuales en nuestra propia persona es el uso de estos contra su fin (por cuanto el excitante no es un objeto real, sino un objeto creado por la imaginación), y por tanto, el uso de nuestra propia persona como mero medio de otra o de nosotros mismos. Quien no usa naturalmente sus órganos sexuales, se sirve de una persona sólo como un medio, para satisfacer su placer o sus impulsos biológicos. Pero como el hombre no es una cosa, tampoco es algo que puede ser utilizado meramente como medio, sino que siempre ha de ser tratado en todas sus acciones como fin en sí. Por tanto, nadie puede en su propia persona disponer de la humanidad, ni hacer un uso no natural de sus facultades sexuales (mediante onanismo, pederastia o sodomía). La lesión de la humanidad en semejante transgresión de la ley no es mera indignidad (Abwürdigung), sino envilecimiento (Schändung) de la humanidad en su propia persona, porque entrega la humanidad completamente a la inclinación animal, haciendo del hombre una cosa de placer y, por tanto, una cosa contraria a la naturaleza, un objeto repulsivo, sin respeto hacia sí mismo[86].
Tanto el caso de la sexualidad que se hace autorreferente, como los casos en que la sexualidad aparece como heterorreferente homosexual o animal, degradan la condición humana, situándola por debajo de la animalidad y haciendo al hombre indigno de la humanidad, indigno de ser una persona[87]. El uso humanizante de la sexualidad exige, pues, relacionarse con otra persona de distinto sexo.
Que la inclinación sexual pueda rebajar o cosificar a la persona no significa que necesariamente tenga que ocurrir así, a pesar de que el hombre posea esta inclinación por naturaleza. Pero el hombre puede servirse de su inclinación sexual vulnerando su condición de ser humano[88].
- Rechaza Kant la hipótesis de que, por interés económico, sea humanizante vender o alquilar mediante contrato el uso de las facultades sexuales. La situación en que se encuentra la sexualidad tomada aisladamente y con derechos propios, fuera de su integración personal, es calificada por Kant como vaga libido. El rechazo de esta vaga libido se debe no tanto a las consecuencias, incluso a veces loables, de dicho contrato (evitar perjuicios corporales y desorden social), sino a la índole de la acción en sí misma. El uso de esa inclinación supone una vulneración de la moralidad, y no meramente de la sagacidad o prudencia de la vida (v. gr., evitar secuelas nocivas). La acción aislada no es buena en sí misma; no sólo cosifica bajo determinadas circunstancias, sino que aislada es internamente despreciable y se opone a la moralidad. Por consiguiente, ella ha de entrar, mediante una opción libre, en una estructura ontológica bajo la cual pueda coincidir el uso de las facultades sexuales con la moralidad. “Ha de haber un principio que restrinja nuestra libertad en lo referente al uso de nuestra inclinación sexual, de modo que esta resulte congruente con la moralidad”[89].
El principio mediante el cual se constituye la estructura ontológica en la que confluyen lo sensual y lo espiritual es el formulado por el imperativo categórico, a saber, que el hombre en su integridad corpóreo-espiritual sea tratado como fin en sí, como persona, y nunca como simple medio, como mera cosa; por lo tanto, el hombre tampoco puede disponer de sí mismo. Satisfacer la inclinación de otro por interés –algo que puede darse en ambos sexos–, alquilarse a otro por dinero para satisfacer su inclinación sexual, poner precio a su persona, “es la mayor depravación imaginable”, porque el hombre “no es una propiedad ni puede hacer con su cuerpo cuanto se le antoje, ya que éste constituye una parte indisociable de sí mismo, integrada en su persona, y el hombre no puede hacer de su persona una cosa”[90]. Asimismo, es contradictorio que el hombre fuera una propiedad de sí mismo: “pues sólo en cuanto persona es un sujeto susceptible de poseer cosas; si fuera una propiedad de sí mismo, sería entonces una cosa. Al ser una persona, no es una cosa sobre la que se pueda tener propiedad alguna. No es posible ser al mismo tiempo cosa y persona, propiedad y propietario”[91].
Y si una persona, movida por algún interés, “se deja utilizar como un objeto para satisfacer la inclinación sexual de otra, dispone de sí como de una cosa, hace de sí misma una cosa mediante la que otro sacia su apetito, de la misma manera que sacia su hambre con un cochinillo asado. Es evidente que la inclinación del otro queda polarizada por el sexo y no repara en la condición de ser humano, de suerte que esa persona pierde parte de su condición humana, corriendo un riesgo en lo que atañe a los fines morales”[92].
Teniendo en cuenta el principio de la integridad de la persona, el hombre no puede ser utilizado por otro como una cosa –ni siquiera en su cuerpo– a modo de instrumento, para satisfacer su inclinación sexual, ya que en este caso socava su condición de ser humano.
- Aunque no mediara interés económico alguno, ve Kant deshumanizante, en virtud del principio ontológico de integridad personal, la forma de relación sexual en que dos sujetos satisfacen recíprocamente sus inclinaciones con el solo interés de complacer cada uno la sexualidad del otro. Esa forma se llama concubinato. Al no haber interés económico de por medio, podría pensarse que no hay nada impropio en ese intercambio. Sin embargo, Kant encuentra una condición que desautoriza también este supuesto. Cuando una persona se entrega a otra sólo para satisfacer la inclinación sexual, pero reservándose una libertad y un derecho sobre los restantes factores que conciernen tanto a su persona como a su felicidad, entonces –y al satisfacerse sexualmente en el otro– utiliza la persona del otro como una cosa[93]. “El concubinatus es ciertamente un pactum, pero un pactum inaequale donde los derechos no son recíprocos; según este pacto la mujer se somete completamente al varón por lo que respecta al sexo, mas no al contrario”[94].
De nuevo está en juego el principio de integridad personal, pues aunque la inclinación atañe únicamente al sexo y no a la condición humana en su conjunto, “es evidente que, cuando el ser humano cede a otro una parte de sí mismo, se halla implicada la totalidad. No es posible disponer de una parte del ser humano sin implicar a la totalidad del mismo”[95]. Esta distorsión ontológica, que se pone de manifiesto en el fenómeno del concubinato, presupone un pacto sexual que afecta únicamente al goce de una parte de la persona, mas no de su totalidad; ahí no se tiene derecho sobre la persona globalmente considerada, sino sólo a una parte de ella, a saber, a los órganos sexuales. Kant estima que el concubinato supone un pacto o contrato deformado, pues los derechos de ambas partes no son iguales: “Cuando en el concubinato gozo de una parte del ser humano, estoy gozando de él en su integridad. Y, como en virtud del concubinato, no tengo derecho alguno sobre el ser humano en su conjunto, sino sólo sobre una parte del mismo, síguese de ahí que estoy convirtiendo a toda su persona en una cosa; con lo cual tampoco esta modalidad de satisfacer la inclinación sexual está autorizada con arreglo a la moralidad”[96].
Resumiendo: el concubinato no es susceptible de contrato legal, y tampoco lo es el alquiler de una persona para gozarla una vez. Y esto se explica por el principio de integridad de la persona: “En lo que concierne al último contrato [de alquiler por una vez] todo el mundo admitirá que no podría obligarse jurídicamente a cumplir su promesa a la persona que lo ha cerrado, si se arrepiente; y tampoco vale el primero, es decir, el del concubinato, porque éste sería un contrato de alquiler de un miembro del cuerpo para uso de otro; por tanto, debido a la unidad inseparable de los miembros de una persona, esta se entregaría a sí misma como cosa al arbitrio del otro; de ahí que cada parte pueda rescindir el contrato contraído con otro tan pronto como se le antoje, sin que el otro pueda quejarse fundadamente de haber sido lesionado en su derecho”[97].
Si el uso natural que una persona hace de los órganos sexuales de otra es un goce al que cada una se entrega en el otro sexo, entonces, en ese acto el hombre se convierte a sí mismo en cosa, pues se hace mero medio de la satisfacción de una necesidad natural del otro, no distinguiéndose, por ejemplo, de la comida con que el otro calma su hambre. Al dejarse usar como simple medio contradice el derecho de la humanidad en su propia persona[98].
Kant indica el modo en que una persona ha de consentir que otra del sexo opuesto satisfaga en ella misma su inclinación sexual, siguiendo el sentido heterorreferente de ésta. La única condición bajo la cual encuentra Kant libertad en el uso de la sexualidad reside en el derecho de disponer íntegramente de la otra persona. La apropiación o posesión recíproca –una persona adquiere a otra como cosa y, a su vez, es adquirida como cosa– es la condición necesaria y suficiente que supera la cosificación y restablece la personalidad en su genuino sentido. “Este derecho a disponer globalmente de otra persona atañe tanto a su felicidad como al conjunto de circunstancias que conciernen a la totalidad de su persona. Como es natural, este derecho a disponer íntegramente de la persona incluye también el uso de los órganos sexuales en orden a satisfacer la inclinación sexual”[99].
El problema está en saber cómo se adquiere este derecho. Para Kant no hay duda: conceder a otro el derecho sobre mi persona, acontece sólo en la forma del matrimonio. La única manera posible de humanizar el uso de la sexualidad es que una persona se consagre a otra ofreciéndole no sólo su sexo, sino toda su persona, sin disociar ambas cosas[100]. Se trata entonces de que dos personas configuren una voluntad unitaria. Y eso es el matrimonio. Por tanto, aunque el matrimonio se exprese como un contrato, su fuerza moral reside en el principio ontológico de integridad personal, al que ese contrato obedece: “el matrimonio es un contrato entre dos personas, en virtud del cual ambas partes se otorgan idénticos derechos, aceptando la condición de que cada uno entrega al otro toda su persona y cobrando así cada cual pleno derecho sobre la persona íntegra del otro. Esta es la única manera en que la razón reconoce como posible una relación sexual recíproca sin dar lugar a una degradación de la naturaleza humana y a una vulneración de la moralidad”[101]. En el matrimonio, lo que una persona entrega a otra es su dicha y su desgracia, sus peculiaridades, el conjunto de rasgos psicológicos y ontológicos de su persona, de modo que el otro tenga derecho sobre todo ello. Esta donación ha de ser recíproca, porque si el otro no hace otro tanto se produce una grave desigualdad. El pacto matrimonial permite que yo me recupere a mí mismo como persona en el concreto acto de la entrega: al darme en propiedad recibo simultáneamente al otro en propiedad. “El uso natural que hace un sexo de los órganos sexuales del otro es un goce, con vistas al cual una parte se entrega a la otra. En este acto un hombre se convierte a sí mismo en cosa, lo cual contradice al derecho de la humanidad en su propia persona. Esto es solo posible con la condición de que, al ser adquirida una persona por otra como cosa, aquella, por su parte, adquiera a esta recíprocamente; porque así se recupera a sí misma de nuevo y reconstruye su personalidad. Pero la adquisición de un miembro del cuerpo de un ser humano es a la vez adquisición de la persona entera, porque esta es una unidad absoluta; por consiguiente, la entrega y la aceptación de un sexo para goce del otro no solo es lícita con la condición del matrimonio, sino que solo es posible con esta condición”[102].
Si para humanizar la sexualidad Kant se apoya en el principio de integridad personal tanto subjetiva (lo corporal integrado con lo espiritual) como objetiva (una persona integrada con otra persona), ha de concluir en la exclusividad de la entrega amorosa: “no se pueden tener dos mujeres ni siquiera en el matrimonio, ya que a cada mujer le correspondería sólo la mitad del hombre a quien se ha entregado totalmente, mientras que este tiene derecho sobre toda su persona. Hay, pues, principios morales que se oponen a la vaga libido, otros que descalifican el concubinato y, por último, razones que invalidan la poligamia; de modo que sólo resta el matrimonio monógamo como única condición bajo la cual se puede hacer uso de la facultas sexualis”[103]. Por tanto, la relación de los casados es una relación de igualdad en cuanto a la posesión, “tanto de las personas que se poseen recíprocamente (por tanto, sólo en la monogamia, porque en la poligamia la persona que se entrega solo obtiene una parte de aquel al que ella se entrega totalmente, convirtiéndose, por tanto, en una simple cosa), como también de los bienes”[104]. Si el matrimonio fuese contraído entre varias personas, entonces ninguna sería propiedad perfecta, sino sólo la propiedad común del otro; por consiguiente, ninguna persona podría apropiarse perfectamente de la otra. Así, pues, no habría en este caso ninguna persona que fuera su propio señor, sino que en parte sería siempre cosa. Tanto en la poligamia –donde un varón tiene varias mujeres– como en la poliandria –donde una mujer tiene varios maridos– la persona que se entrega sólo gana una parte del varón o de la mujer, porque varón o mujer pertenecen en el matrimonio también a sus otros consortes, y así se convierte esa persona siempre en mera cosa. Por otro lado, en la unión entre varias parejas de ambos sexos, las personas se tratan entre sí como cosas, puesto que se entregan totalmente a cada persona y sin embargo sólo consiguen en parte a cada persona. Y como hay varios copropietarios de una persona, aumenta la esclavitud de esta.
A través de la inclinación sexual se crea entre los seres humanos un “lazo” de unión, un “vínculo”, que es lo único que humaniza el ejercicio de la sexualidad[105]. Pero esta condición humanizante del uso de la sexualidad no es meramente “legal”: es una condición de índole moral y, más profundamente, ontológica. El compromiso matrimonial, dice Kant, es la mayor obligación contractual entre dos personas, obligación que persiste durante toda su vida y constituye por eso mismo el compromiso más inviolable de todos: no existe compromiso más importante. De ahí que el adulterio –que sólo tiene lugar en el matrimonio– sea la mayor infidelidad de todas y quebrante en grado sumo las obligaciones; por consiguiente, el adulterio es también causa de ruptura y separación de los cónyuges. Otra causa de separación, aunque de menor calado moral, consiste en la desavenencia e insociabilidad entre las personas, que imposibilitan la concordia que debería darse en su voluntad[106].
En resumen, para Kant, la comunidad sexual natural es “o bien la comunidad según la mera naturaleza animal (vaga libido, venus vulgivaga, fornicatio) o bien la comunidad según la ley. Esta última es el matrimonio (matrimonium), es decir, la unión de dos personas de distinto sexo con vistas a poseer mutuamente sus capacidades sexuales durante toda su vida”[107]. De esta integridad se desprende que el contrato conyugal solo quede consumado por la cohabitación conyugal (copula carnalis). “Un contrato entre dos personas de ambos sexos, sellado con el acuerdo secreto de abstenerse de la comunidad carnal o con la conciencia de una o ambas partes de ser impotente para ello, es un contrato simulado y no funda matrimonio; también puede ser disuelto a voluntad por cualquiera de los dos. Pero si la incapacidad aparece solo después, aquel derecho no puede sufrir menoscabo por un azar inculpable”[108].
Hemos visto antes que si dos personas quieren hacer uso recíproco de sus facultades sexuales conservando su dignidad humana, no deben hacerlo arbitrariamente (beliebig) sino que han de hacer sobre ello un contrato legal, el matrimonio, por el que tal uso se les convierte en deber. El matrimonio, según Kant, no se funda en un acto del arbitrio humano, sino en la fuerza de la ley. Lo cual no significa que éste sea un enfoque “legalista” del matrimonio, como reprocha Hegel. El asunto es más profundo, pues se trata de la ley de la humanidad (Gesetz der Menscheit), o también, del derecho a la libertad, enunciable de la siguiente manera: cada hombre ha de ser tratado de modo que el libre uso de su arbitrio pueda coexistir con la libertad de otro según una ley universal[109].
La comunidad sexual es el uso recíproco que un hombre hace de los órganos sexuales y de las facultades del otro; esta comunidad es natural cuando con tal uso puede ser engendrado un semejante. Esta natural comunidad de sexos se conforma a una ley o regla universal que la convierte en deber.
El uso recíproco de las facultades sexuales es humanizado si se hace sólo según la ley, o sea, bajo la condición del matrimonio, y únicamente es posible bajo esta condición. Pues sólo bajo tal condición puede una persona exigir rectamente de otra el uso de sus facultades sexuales, y obligarse la una a la otra a entregarse como objeto de goce. Matrimonio es la comunidad natural de sexos conforme a la ley, o la unión de dos personas de distinto sexo para la posesión mutua y permanente de sus facultades o miembros sexuales. Las categorías de totalidad y persona pueden incluso adscribirse al matrimonio como unidad de dos: “De dos se hace una persona moral” (Aus Zweyen wird eine Moralische Person)[110].
Este derecho conyugal es un derecho personal, o sea, un derecho por el que un hombre puede determinar el arbitrio de otro mediante su propio arbitrio, según leyes de libertad, para un acto determinado, a saber, para entregarse como objeto de goce de sus facultades sexuales. Pero este derecho personal tiene a la vez índole de cosa (dingliche Art), como si la persona cuyo arbitrio es determinado por otro fuese una cosa, una propiedad de éste[111].
Está Kant tan convencido de la novedad que aporta su concepto de un persönliches Recht auf dingliche Art que lo considera, en un Apéndice de la segunda edición de su Rechtslehre, como “stella mirabilis” del campo filosófico y no como una mera estrella errante.
Cuando Kant dice que el derecho propio del matrimonio es un derecho personal con carácter de cosa (dinglich), significa que “es el derecho de poseer un objeto exterior como una cosa y usarlo como una persona”[112], o también, es un derecho personal (persönliches Recht) con naturaleza de cosa (dinglicher Art). Que este derecho personal tenga también índole de cosa (dinglich) explica el hecho de que, “si uno de los cónyuges se ha separado o se ha entregado en posesión a otro, aquél está legitimado siempre e incontestablemente a restituirlo en su poder, igual que una cosa”[113].
El matrimonio está sometido, pues, al criterio de la posesión de las cosas, que es el criterio de toda relación jurídica de cosas.
Para explicar el concepto de “posesión de cosas” Kant indica tres posibles objetos externos en que puede recaer el arbitrio humano[114], según las categorías de sustancia, causalidad y reciprocidad (Gemeinschaft) entre objetos: a la categoría de sustancia se subordina el derecho de cosa; a la de causalidad el derecho de persona; a la de reciprocidad el derecho de persona con índole de cosa. 1º La cosa, Sache, afectada de espacialidad, es el objeto del derecho de cosa[115]; sobre una simple cosa corpórea puedo tener derechos de cosa, los cuales se adquieren por el acto de un solo arbitrio: su titulus adquirendi es el factum, por ejemplo, una cohabitación sin contrato previo. 2º La voluntad (Wille, Willkür), o mejor, la acción (Handlung) del otro, es el objeto inmediato del derecho personal[116]; sobre el arbitrio de otro, referido a un hecho determinado, puedo tener derechos personales, los cuales se adquieren por el acto de dos arbitrios: es ahora una adquisición de pacto, por ejemplo, un contrato matrimonial sin cohabitación. 3º El estado de otro arbitrio por referencia a mí –estado formado por la reciprocidad de seres libres– es el objeto del derecho personal con índole de cosa; no es el derecho que uno tiene a una cosa frente a otra persona; existe la relación de una comunidad de seres libres, que por influencia mutua de la persona de uno sobre otro constituyen, siguiendo el principio de la libertad exterior, la sociedad de miembros de un todo de personas que están en reciprocidad[117]. Sobre ese estado puedo tener derechos personales con naturaleza de cosa: se trata entonces de una adquisición de lege. El acto por el que se adquieren esos derechos no es un factum ni un pactum, sino una lex. “El modo de adquisición de este estado y dentro de él no se realiza por un acto arbitrario (facto), ni por mero contrato (pacto), sino por ley (lege); y puesto que no es ningún derecho a una cosa, ni tampoco un mero derecho frente a una persona, sino también a la vez una posesión de esta misma, ha de ser un derecho que está más allá (hinausliegende) de todo derecho de cosa (Sachenrecht) y de persona, es decir, el derecho de la humanidad en nuestra propia persona (Das Recht der Menschheit in unserer eigenen Person), que tiene por consecuencia una ley permisiva natural, por cuya protección nos es posible una tal adquisición”[118]. El contenido o materia de lo adquirido, como se ha dicho, no es una cosa, ni tampoco la prestación de otro, sino el estado de otro. En fin, la categoría que comprende esos derechos no es la de sustancia, ni la de causalidad (en ambos casos quedarían “cosificados” los seres humanos), sino la de relación recíproca[119].
Por tanto, a una posesión cuyo objeto no es una prestación cualquiera, sino un estado, un complejo de prestaciones que derivan de una situación, llámase matrimonio. Y precisamente porque incluye un derecho de cosa, si un cónyuge abandona al otro o se entrega a la posesión de otra persona, el abandonado tiene el derecho de “reconducirlo en todo tiempo y de modo incontestable a su poder, como una cosa”, aunque no se trate de una cosa en sentido estricto. Por tanto, el derecho del matrimonio tiene por objeto, según Kant, el estado de una persona por relación a mí, en el sentido de que yo tengo el derecho de disponer de ella, de tener comercio con ella.
Ahora bien, este derecho implica tres aspectos básicos: 1º Se refiere a la humanidad que reside en nuestra misma persona (amparada en el mandato del imperativo categórico de no tomar nunca a nadie como mero medio, sino como fin en sí). 2º Exige una relación de comunidad entre seres libres. 3º Se cumple en la influencia recíproca de un ser sobre otro.
El problema reside, pues, en el tipo de “influencia” que un ser humano ha de tener sobre otro, para que en éste no quede rebajada la dignidad personal, la humanidad. Porque hay aquí una antinomia: a) De un lado, en la unión sexual una persona se sirve de otra persona de sexo diverso como medio de su propio goce. b) De otro lado, sin embargo, el derecho de humanidad, fundado en el imperativo categórico, exige que no se use de una persona como simple medio. La solución de esta antinomia se encuentra en la definición del matrimonio: “la unión de dos personas de sexo diverso por el recíproco uso de sus facultades sexuales durante toda su vida”.
En la definición de matrimonio Kant reconoce que hay “mediatización” de una persona por otra; mas exige, para que la dignidad de la persona no sea menoscabada –para que la mediatización no se convierta en manipulación–, que, mientras una persona es poseída, a la vez posea a la otra (recíproca influencia).
Así, pues, el equilibrio de reciprocidad entre seres racionales no puede estar fundado en un factum bruto, sea el simple hecho de la cohabitación conyugal, sea el hecho del mero pacto o acuerdo (“legalismo” fáctico) de dos personas que viven juntas, factum que podría ser disuelto por la voluntad de las partes. Por tanto, aquel equilibrio racional sólo lo puede realizar la recíproca sumisión a la ley de la humanidad (“humanismo” jurídico), una ley que es superior a las dos partes y puede garantizar la elevación de la relación sexual desde el plano natural o animal al plano racional y fundar la indisolubilidad de la relación durante toda la vida. Por tanto, la garantía de la racionalidad en la reciprocidad sólo puede ser ofrecida por la “fuerza de la ley”, una fuerza que no es física, sino espiritual: se realiza, pues, por la obligación jurídica de formar una unión sexual basada solamente en el matrimonio. Es el único modo de humanizar o personalizar la sexualidad.
En consecuencia, el matrimonio se funda, para Kant, en la ley universal que debe ser obedecida por los cónyuges en cuanto son seres racionales que someten sus apetitos sensibles a los principios de una ley que refleja la ley de la humanidad.
De este razonamiento concluye Kant en la ilicitud de la poligamia: como el matrimonio se basa en la igualdad tanto de las personas como de los bienes, el polígamo no puede realizar esa igualdad: no puede darse todo a una mujer con el fin de que esta mujer se dé todo a él.
Lo que funda la humanización de la sexualidad no es, pues, el factum arbitrario de la ley, sino la fuerza moral que objetivamente esa ley incluye.
Por último, el matrimonio es contraído para toda la vida (auf Lebenslang). Si el matrimonio se contrajera para un tiempo determinado, entonces las personas se alquilarían (verdingen) por ese tiempo concreto, y no se harían propiedad recíproca. Ahora bien, una persona puede alquilar a otra su libertad para servicios determinados, pero no el uso de sus miembros corporales, salvo por medio de su propia libertad. Todo hombre cuyos miembros corporales son usados por otro y no por la propia libertad originaria, es tratado como cosa, porque cesa con la libertad también la personalidad, y porque entonces se cercena la voluntad libre. Pues los miembros corporales de un hombre pueden ser usados o bien por la propia libertad de éste (así lo hacen los sirvientes), o bien de modo que los miembros corporales del que usa estén también a la vez en el arbitrio del que es usado, o sea, que en ambos sean propiedad recíproca. Esto no es posible en el alquiler del cuerpo. Por tanto, no son matrimonio las uniones por tiempo ni el alquiler de una persona para ser gozada una sola vez. El matrimonio tiene que ser de por vida.
En el punto que vamos a tratar dibuja muy bien Kant lo que en la introducción indicábamos como feminización del amor y masculinización del matrimonio.
Los sexos que entran en la relación conyugal no son totalmente iguales jurídicamente, a pesar de la categoría de Gemeinschaft o reciprocidad que los vincula, y a pesar de que Kant hable de un derecho mutuo de los cónyuges (gegenseitigen Recht der Ehegatten). A Kant se le escapa incluso la frase de que es “el varón el que adquiere una mujer” (der Mann erwirbt ein Weib), pero omite la formulación contraria. Los cónyuges no tienen los mismos derechos. El hombre es la cabeza y la mujer debe obedecer.
La igualdad de los sexos en que Kant está pensando tiene un carácter muy general (representa lo humano general), pero con notables diferencias psicológicas y jurídicas que bordean el ámbito de lo ontológico.
En un fragmento pedagógico –publicado por Benno Erdmann[120]– recomienda Kant que, en virtud de la idiosincrasia femenina, la educación de la mujer no debe ser instrucción, sino conducción y esta, a su vez, no ha de recalar en lo público, sino en lo privado: “Ambos sexos deben ser educados y disciplinados. Los hombres, para la sociedad, necesitan lo primero más que las mujeres. Hasta que no hayamos estudiado mejor la naturaleza femenina, se hace bien confiando a las madres la educación de las hijas y eximiendo a estas de libros. En la habitación de las damas, cuando estas se entregan a las aficiones de su sexo, todo es más artístico, delicado y ordenado que en el caso de los hombres; pero, además, poseen la facultad de modelar estas aficiones por medio de la razón. La mujer necesita, pues, mucha menos crianza y educación que el hombre, así como menos enseñanza; y los defectos de su natural serían menos visibles si tuviera más educación, si bien no se ha encontrado todavía ningún proyecto educativo acorde con la naturaleza de su sexo. Su educación no es instrucción, sino conducción. Deben conocer más a los hombres que a los libros. El honor es su mayor virtud, y el hogar, su mérito”.
No le faltan a las mujeres las cualidades del sexo masculino, pero en ellas se combinan sólo “para hacer resaltar el carácter de lo bello, y, en cambio, entre las cualidades masculinas sobresale, desde luego, lo sublime como característica”[121]. Por ejemplo, y en lo que toca a la inteligencia, “el bello sexo tiene tanta inteligencia como el masculino, pero es una inteligencia bella (schöner Verstand); la nuestra [la masculina] ha de ser una inteligencia profunda (tiefer Verstand), expresión de significado equivalente a lo sublime”[122].
De ahí que la meditación profunda y el examen prolongado, el estudio trabajoso y la reflexión penosa, la indagación de las lenguas clásicas, de la geometría, de la filosofía, de la física o de la geografía “no sientan bien a una persona en la cual los espontáneos hechizos deben sólo mostrar una naturaleza bella”[123]. Porque lo profundo de la mujer no consiste en razonamientos, sino en la sensibilidad (Empfinden). De ahí que en la educación de las mujeres se “procurará ampliar todo su sentimiento moral, y no su memoria, valiéndose no de reglas generales, sino del juicio personal sobre los actos que ven en torno suyo”[124]. Y aunque su educación abarque el universo entero, nunca han de recibir ellas “una enseñanza fría y especulativa, sino siempre sensaciones, y éstas permaneciendo tan cerca como sea posible de sus condiciones de sexo”[125]. Lo suyo no es obrar por principios, sino por sentimientos (Gefühle): “Me parece difícil que el bello sexo sea capaz de principios, y espero no ofender con esto; también son extremadamente raros en el masculino. Por eso, la Providencia ha otorgado al pecho femenino sentimientos bondadosos y benévolos, un fino sentimiento para la honestidad y un alma complaciente. No se exijan además sacrificios y generoso dominio de sí mismo”[126]. Por esa relación a los principios, y no al sentimiento, el varón no debe llorar más que lágrimas magnánimas (großmütige Tränen), pues “las que derrama por dolores o por situaciones desdichadas lo hacen despreciable”[127]. Esta última tesis la hizo suya Fichte, con todas las consecuencias.
En la mujer el lado sexual de su naturaleza ocupa mayor espacio dentro de la totalidad de su persona que en el hombre. Por tanto, en la mujer es mucho más natural –más ontológica– que en el varón la unidad de la parte moral con la parte sensible, exigible en las relaciones sexuales. Y en virtud de que la mujer encierra dentro de sí un más profundo contenido espiritual y moral, también se rinde o entrega más plenamente al varón, de modo que en ella el amor llena más perfectamente todo su ser; ella pone todo su interés al servicio de este fin. En un sentido opuesto a la índole del varón, la mujer es solo “amor” y toda “amor”.
Tanto Schlegel como Schleiermacher se sintieron felices con esta feminización del matrimonio.
El varón nunca podrá entregarse a la mujer ni por su destino natural ni por su destino moral. Cuando la mujer se rinde y entrega al varón más por el atractivo sensual que por el atractivo moral, es síntoma de la falta de un menor valor moral y de una personalidad vacía. Puesto que el amor ocupa la casi totalidad de la personalidad femenina, el honor de la mujer está sintetizado preferentemente en este punto, mientras que el del hombre aparece ligado a otras cosas. El varón que en sus relaciones con la mujer prescinde de ese sentimiento moral se rebaja menos. La culpa de la mujer que carece de una alta exigencia moral y sucumbe a la tentación es mayor que la del varón; ello hace que la misma falta sea más grave en éste. Porque el varón añade a su propio envilecimiento el de la mujer seducida. Si la mujer se pervierte y pierde su honor, es el hombre el que la pervierte y le arrebata su nobleza. Si el hombre posee la libertad más ilimitada, también consecuentemente la mayor responsabilidad. Siendo el más fuerte moralmente, debe emplear esta fortaleza en respetar y proteger la estimación y el honor de la que es más débil que él: destruirla no es fortaleza, sino brutalidad.
¿Cual ha sido entonces el fin de la naturaleza al instituir la feminidad? De un lado, según Kant, la conservación de la especie; de otro lado, la cultura y el refinamiento social. “1º Cuando la naturaleza confió al seno femenino su prenda más cara, a saber, la especie, en el fruto de su vientre, por el que debía propagarse y eternizarse el género humano, temió como por su conservación e implantó en su naturaleza ese temor a las posibles lesiones corporales, y la medrosidad ante semejantes peligros; debilidad por la que este sexo requiere justamente al masculino a que le proteja. 2º Cuando la naturaleza quiso infundir también los finos sentimientos que implica la cultura, a saber, los de la sociabilidad y de la decencia, hizo a este sexo el dominador del masculino por su finura y elocuencia en el lenguaje y en los gestos, tempranamente sagaz y con aspiraciones a un trato suave y cortés por parte del masculino, de suerte que este último se vio gracias a su propia magnanimidad (Großmut) invisiblemente encadenado por un niño, y conducido de este modo, si no precisamente a la moralidad misma, al menos a lo que es su vestido, el decoro culto, que es la preparación y la exhortación a aquella”[128]. Poco después llegará Fichte a decir que en la mujer priva el amor, en el varón la magnanimidad.
En el estado de cultura, el varón es superior a la mujer “por sus facultades corporales y su valor”; pero la mujer es superior al varón “por su don natural de adueñarse de la inclinación del varón a ella”[129].
Kant estima que en la mujer se puede conseguir con poca fuerza tanto como en los varones con mucha, de modo que la naturaleza ha puesto más arte en la organización de la parte femenina que en la de la masculina, otorgando al varón “más fuerza que a la mujer, para conducir a ambos a la más estrecha unión corporal, pero también, en cuanto seres racionales, al fin que a la naturaleza misma más le interesa, a saber, la conservación de la especie, y sobre esto los dotó en aquella su cualidad (de animales racionales) con inclinaciones sociales a hacer su comunidad sexual perdurable en una unión doméstica”[130].
Por lo que atañe al estatuto de la mujer dentro del matrimonio, Kant está de acuerdo con la ley que otorga la condición de señor al varón: él es la parte que manda, ella la que obedece. Porque no es suficiente la coincidencia caprichosa de dos personas para la unidad e indisolubilidad de una unión: por lo tanto, “una de las partes tenía que estar sometida a la otra, y recíprocamente, una ser superior a la otra, para poder dominarla o regirla. Pues en el supuesto de la igualdad en las pretensiones de dos seres que no pueden prescindir el uno del otro, el amor propio sólo causa discordias”[131]. Esta ley no se opone a la igualdad de los casados como tales: “No puede pensarse que esta ley esté en conflicto con la igualdad natural de una pareja humana, si en la base de esta dominación se encuentra sólo la superioridad natural de la capacidad del varón sobre la mujer a la hora de llevar a cabo el interés común de la casa y del derecho a mandar, fundado en ella: cosa que puede derivarse, por tanto, incluso del deber de la unidad y la igualdad con vistas al fin”[132].
Como se puede observar, el principio fundamental de la teoría kantiana del derecho es la igualdad de mujer y varón. Este principio –que significa tan sólo el derecho correspondiente a todo ser humano de ser persona, de ser “sui juris” y no “alieni juris”– es compatible, según Kant, con el hecho de la superioridad natural (natürliche Überlegenheit) del varón sobre la mujer en los intereses comunes de la casa. Esta subordinación está amparada por la unidad e igualdad de fines basada en la categoría de reciprocidad.
En fin, Kant se pregunta quién debe tener la autoridad suprema de la casa, pues solo uno puede ser quien ordene todos los asuntos en concordancia con un fin. Y responde con cierta ironía, en la que se deja traslucir el binomio sentimiento/entendimiento que coincide con el de mujer/varón: “la mujer debe dominar (herschen) y el hombre regir (regieren); pues la inclinación domina y el entendimiento rige. La conducta del marido debe mostrar que el bien de su mujer le afecta de corazón antes que todo lo demás. Pero como el varón tiene que saber mejor que nadie cómo le va y hasta dónde puede llegar, debe empezar declarando, como un ministro a su monarca, cuando este solo piensa en sus deleites y proyecta una fiesta o la construcción de un palacio, su perfecta conformidad con las órdenes de este; solo que, por ejemplo, no hay por el momento dinero en el tesoro, o ciertas necesidades urgentes tienen que ser atendidas antes, etc., de suerte que el soberano señor pueda hacer todo lo que quiera, pero con la condición de que esta voluntad sea la que su ministro le ponga en la mano”[133].
Las cosas propias de la mujer –como locuacidad, gracilidad y coquetería– son, según Kant, debilidades (Schwächen), aunque paradójicamente constituyen “las palancas directrices de la virilidad, empleadas por las mujeres para conseguir aquel su designio”. Si el varón se funda en el derecho del más fuerte para mandar en la casa y protegerla contra los peligros exteriores, la mujer se apoya en “el derecho del más débil a ser defendida por la parte viril contra otros varones, y con sus lágrimas de amargura deja al varón inerme, reprochándole su falta de magnanimidad”[134].
El valor de la persona es el ideal supuesto en el obrar del hombre, según Kant. Ideal que ha de ser la fuerza práctica de todas las acciones. Ajustarse a ese ideal es lo que expresa la ley práctica. Y la formulación de tal ley es un imperativo categórico. Seguirlo es un deber. Sin la presencia de esta ley no es posible hablar de matrimonio, el cual no es una mera comunidad sexual con fines de generación o de satisfacción mutua del impulso sexual. Si el matrimonio no está ligado a un fin ético que oriente el ciego impulso natural, destroza a las personas que lo componen. La ordenación de la sexualidad bajo el principio de integridad personal lleva, según Kant, no sólo a eliminar el atrincheramiento autorreferente de la inclinación sexual –por ejemplo, en el onanismo–, sino a la superación de aquellas formas de heterorreferencia sexual que –desde la sodomía al concubinato– degradan el sentido moral y ontológico de la persona. Sólo la sexualidad heterorreferente en reciprocidad total –el matrimonio– centra adecuadamente la personalización de la sexualidad.
Aunque Kant atiende con sus razonamientos muy preferentemente al ámbito de la estructura ética-externa de la persona y de su relación recíproca con otras, no olvida la estructura moral-interna de la sexualidad.
Desde el punto de vista de la estructura ética-externa (jurídica), el uso individual de la sexualidad está sometido, según Kant, a una ley del deber restrictiva: la persona no está autorizada a dedicar el uso de sus facultades sexuales al mero placer animal, pues obraría con ello en contra de un deber para consigo misma; no puede servirse de otra persona para darse al placer sexual sin la especial restricción de un contrato jurídico, en el que dos personas se obligan recíprocamente. Por lo tanto, el matrimonio tiene como fin la posesión mutua de las facultades sexuales, o la natural comunidad de sexos.
Wolf había enseñado –como en general la tradición cristiana– que en el fin del matrimonio entra el engendrar hijos y educarlos (“Der Ehestand ist […] eine einfache Gesellschaft […] welche Mann und Weib mit einander aufrichten, um Kinder zu erzeugen und zu erziehen”)[135]. Lo mismo había enseñado Gottfried Achenwall, cuyas obras conocía Kant: el matrimonio se orienta ad procreandam atque educandam sobolem; y llega a decir que si fuera otro el fin de la unión no habría matrimonio: si qua alia agitur de causa inter marem et feminam contrahitur societas, ea matrimonium non est[136]. Cierto es que no todos los tratadistas anteriores a Kant habían mantenido esa tesis. Por ejemplo, Friedrich Höpfner sostiene: Der Zweck der Ehe… aber nicht immer der Zweck der Personen, welche heirathen, ist die Erzeugung und Erziehung von Kindern[137]. Según Kant, puede que al fin de la generación se oriente la inclinación de los sexos entre sí establecida por la naturaleza; pero la generación no puede ser el fin del matrimonio, porque cuando pasa el tiempo de engendrar hijos tendría éste que desaparecer, con lo que no podría durar toda la vida (lebenslang).
Kant desarrolla su argumentación desde el punto de vista ético-externo del derecho natural –que trasciende el derecho positivo–. Pero la única respuesta posible, desde el derecho natural, a la cuestión teleológica es que el fin del matrimonio consiste en el uso recíproco de las facultades sexuales: no es preciso que aquí se tome en consideración otro fin.
Pero desde el punto de vista ético-interno (moral) Kant atiende a la máxima conforme a la cual una persona usa las facultades sexuales de otra. Esa máxima dicta que las facultades sexuales jamás han de usarse para el placer (Vergnügen), sino sólo para engendrar hijos (Kinderzeugen): y se trata de una ley universal. Semejante ley es conforme con el fin de la naturaleza y, por tanto, no es contradictoria en sí misma.
Ahora bien, el acto de engendrar hijos está unido simultáneamente a un gran goce sensible, el que es posible en un objeto. Si se afirmara que hay una ley universal que permite usar en el matrimonio las facultades sexuales, pero nunca por mor de este goce sensible, esto significaría que hay un deber de no dejar obrar nunca un impulso sensible. Sin embargo, en la medida en que la conservación de la vida por el comer y el beber, y cualquier satisfacción de una necesidad natural, están unidas con el placer sensible, ¿podemos aceptar ese deber como ley universal? ¿No estaría en contradicción con la naturaleza? ¿No quedaría prohibido todo placer? La máxima de tomar en consideración el engendrar hijos en el uso de las facultades sexuales, dice Kant, no es ético-externa, un deber del derecho (Rechtspflicht), sino ético-interna, un deber de virtud (Tugendpflicht).
Pero el deber de virtud tiene un ámbito muy extenso, y la ley no puede determinar en concreto el modo y la intensidad que debemos desplegar hacia el fin, un fin que es, a la vez, deber, –el deber de tomar en consideración el engendrar hijos[138]. Por tanto, con tal que no se obre en contra de este fin, que a la vez es deber, ni en contra de otro deber, por ejemplo, el fin de mantener la salud propia o la del cónyuge, entonces la ley moral permite, cuando no sea posible engendrar hijos, hacer uso en el matrimonio de los órganos sexuales, si aparece el impulso natural que exige satisfacción. Afirmar que en este caso ha de resistirse siempre al impulso natural es purismo (Purism) en moral, una pedantería (Pedanterei) respecto de la observancia del deber de castidad, que concierne a la amplitud de éste. Porque entonces convertiríamos el deber de castidad, que es ético, en un deber jurídico, o trataríamos como deber completo un deber incompleto en sí, del que pueden darse excepciones. Puede no estar prohibido en sí darse al placer sexual sin referencia a la generación del hijo, si este fin ya está cumplido o no puede ser cumplido; pues está permitido lo que ni es deber ni va contra el deber.
Si no hay referencia a engendrar hijos, no puede ser un deber el entregarse al goce conyugal, porque esto iría contra el fin de la naturaleza; pero puede que no sea universalmente contrario al deber, porque no podemos querer esto como ley universal; por tanto está permitido bajo las condiciones dichas[139].
Kant señala en el hombre dos fines de la naturaleza: el de mantener al individuo y el de mantener a la especie. La conservación del individuo es determinada naturalmente mediante el “amor a la vida”; la conservación de la especie es determinada naturalmente mediante el “amor al sexo”. Kant entiende por fin de la naturaleza una conexión entre la causa y el efecto, donde la causa es considerada como si fuera un entendimiento que obra intencionadamente. Al impulso dirigido hacia el puro disfrute sexual llámalo placer carnal o voluptuosidad. Ahora bien, el hombre puede verse excitado a la voluptuosidad no por un objeto real, sino por una representación imaginaria de éste: el hombre crea el objeto satisfaciente de forma contraria al fin. La representación produce entonces un apetito contrario al fin de la naturaleza, y contrario al fin de la conservación de la especie en su totalidad, fin todavía más importante que el del amor mismo a la vida individual, porque éste tiende solo a la conservación del individuo[140]. Lo que Kant exige entonces es que la sexualidad sea usada dentro de la finalidad de su impulso, a saber, la conservación de la especie.
Por relación al fin de la sexualidad, existe un deber del hombre para consigo mismo, “cuya transgresión es una deshonra (no una simple degradación) de la humanidad en su propia persona. El vicio que de aquí surge se llama impudicia, y la virtud referida a estos impulsos sensibles se llama castidad”, que Kant la presenta como un deber del hombre para consigo mismo[141].
El Regiomontano pretende suministrar la prueba racional de que el uso no natural de las propias facultades sexuales, e incluso simplemente el usarlas sin fin, es una violación del deber del hombre para consigo mismo. La razón de esto es que el hombre renuncia con ello a su personalidad, al usarse únicamente como medio para satisfacer los impulsos animales. Esa actitud negativa o no natural, viola en alto grado la humanidad en la propia persona: “la total entrega a la inclinación animal convierte al hombre en una cosa de la que se puede gozar, pero también con ello en una cosa contraria a la naturaleza, es decir, en un objeto repulsivo, despojándose así de todo respeto por sí mismo. El fin de la naturaleza en la cohabitación de los sexos es la procreación, es decir, la conservación de la especie: por tanto, como mínimo, no se debe obrar contra este fin”[142].
Para Kant, el fin de engendrar hijos, como fin de la naturaleza, cae más del lado de lo moral que de lo legal y, por lo tanto, no es central para la personalización relacional de la sexualidad. “El fin de engendrar hijos y educarlos siempre puede ser un fin de la naturaleza, con vistas al cual inculca esta la inclinación recíproca de los sexos; mas para la legitimidad de la unión no se exige que el hombre que se casa tenga que proponerse este fin; porque, en caso contrario, cuando la procreación termina, el matrimonio se disolvería simultáneamente por sí mismo”[143].
El derecho personal que los dos sexos tienen de adquirirse recíprocamente como personas al modo de cosas (auf dingliche Art) por medio del matrimonio surge únicamente del deber del hombre hacia sí mismo, es decir, hacia la humanidad en su propia persona[144]. Sólo cuando se pone en marcha el proceso de la procreación, dentro de esta comunidad, resulta el deber de conservar y cuidar su fruto[145].
En el mismo nivel de consideración psicológica que el “fin de engendrar hijos” pone Kant el “placer como fin” en el uso mutuo de las facultades sexuales, placer que con la edad acabaría consumiéndose, hecho que propiciaría también la separación o ruptura conyugal, caso de que dependiera de ese fin la permanencia matrimonial.
Si el recurso a la finalidad o a la teleología natural penetrase en el ámbito ético-jurídico, se introduciría en la personalización de la sexualidad algo así como un elemento arbitrario. Pero, “el contrato conyugal no es un contrato arbitrario, sino un contrato necesario por la ley de la humanidad; es decir, que si el varón y la mujer quieren gozar mutuamente uno de otro gracias a sus capacidades sexuales, han de casarse necesariamente y esto es necesario según las leyes jurídicas de la razón pura”[146].
- Conclusiones y perspectivas
- Además de tratar de la feminización del amor y la masculinización del matrimonio, los puntos estudiados son suficientes para comprender, de un lado, hasta qué punto es injusta la “vergüenza” que Hegel siente ante el enfoque kantiano sobre la humanización de la sexualidad dentro del matrimonio y, de otro lado, el alcance de la teleología natural en el sistema moral.
Desde la perspectiva de la filosofía trascendental, Kant aporta a Fichte y Hegel elementos antropológicos y metafísicos muy básicos –algunos no reconocidos por Hegel– sobre la personalización de las relaciones sexuales, las cuales implican tanto una dimensión sensible como una dimensión ética, pues el orden ético del mundo está representado especialmente por el ámbito nouménico de lo jurídico. Ampliando la terminología hegeliana a la postura de Kant hay que decir con verdad que el orden ético –el reino de lo ideal incrustado en el mundo fenoménico– abarca tanto lo jurídico-externo como lo moral-interno[147].
- Según Kant, en tanto que el hombre desea a la mujer sólo para gozar de ella como de una cosa, para experimentar con ella un goce inmediato en un comercio puramente carnal, y la mujer se abandona al hombre para semejante fin, la relación sexual tiene mucho de animal o bestial (tierisch)[148]. El Regiomontano interpreta que este deseo sexual es el amor en su sentido más estricto, distinto del amor de complacencia y del amor de benevolencia, los cuales mantienen a distancia el goce carnal.
- Las relaciones sexuales se determinan como propiamente humanas en la medida en que su dimensión sensible y su dimensión ética se articulan orgánicamente en la personalidad concreta. Por eso, el deber de entrar en una relación sexual sólo por medio de una posesión mutua y común tiene una consecuencia jurídica, llamada por Kant «matrimonio». Este no se legitima por una ley proveniente del arbitrio: no expresa un derecho a cosas ni un derecho a personas; como se trata de la “posesión de una persona”, el derecho en que se funda trasciende el de cosa y el de persona: es el derecho de la humanidad en nuestra propia persona. De este derecho de la humanidad se sigue una lex permisiva natural que posibilita la adquisición del “derecho personal con índole de cosa”. Se trata de un jus personalissimum e inalienable, no entendido por Hegel y sus discípulos.
- Tanto los intereses particulares como las circunstancias de vida y costumbres se presentan diferenciadamente, en oposiciones reales, siendo necesaria su unión para lograr fines comunes. Kant estima que la oposición sexual es radical y profunda, por estar fundada en la naturaleza humana, y necesita gran fuerza de integración, pues de ella nace la unidad más elemental e íntima entre individuos: el matrimonio, entendido no en un mero sentido jurídico externo –por ejemplo, según las condiciones externas en que es legalizado por el Estado–, sino en el sentido del humanismo jurídico, según el lazo interior que une a los cónyuges. El matrimonio es, en su esencia, una relación sexual de orden sensible y espiritual a la vez, constituida por el amor sexual.
- Para Kant es obvio que el matrimonio es una relación sexual; pero exige aclarar el sentido antropológico de esa relación. La pregunta por este sentido radica en un problema: el de saber si el amor sexual humanizado, que es una relación a la vez sensible y ética entre los dos sexos, incluye las relaciones sensibles y las éticas como dos hechos independientes uno de otro, o como dos lados inseparables de una y la misma cosa. Como lo que constituye la base del matrimonio no es sólo la unión de los sexos, sino también el lazo ético que los une, Kant no está dispuesto a admitir que el lazo ético sea independiente del sensible o se añada a él como, en general, se agrega el orden espiritual al orden sensible (por ejemplo, con sus necesidades estéticas e intelectuales). Si fuera tan externa la relación entre ambos, habría que reconocer al momento sensible del matrimonio una justificación especial, un derecho propio a realizarse por sí y sin el momento moral, de la misma manera que tiene un derecho sustantivo el instinto de alimentación, y no precisa ir ligado a una necesidad estética o intelectual. Lo que Kant sostiene es que la unión de los sexos sólo tiene plena realidad (Wirklichkeit) dentro de su actualización ética: esa unión es plenamente humana sólo cuando va ligada al momento ético. Por tanto, la unión sexual carece de un derecho sustantivo a realizarse como mero instinto y reclama en su interior el derecho de dos elementos reales, en la medida en que somos hombres que actualizan plenamente todo lo positivamente humano. La dimensión sexual debe realizarse en nosotros en conformidad con nuestro estatuto real de hombres. Lo moral y lo legal están regidos por lo real.
Mas lo ético no está regido por lo real sensible, claro está; ni tampoco por lo real social, como si esa unión hubiera de estar inspirada en meras consideraciones de utilidad social, de conveniencia o prudencia; por ejemplo, consideraciones sobre las consecuencias sociales que la libertad sexual provoca: señalando degradación en quien se entrega a los instintos sin el lazo ético, o indicando los perjuicios morales que acarrea al niño la falta de un lazo ético entre los padres. En estos casos, el derecho ético de tales relaciones meramente sensibles se hace depender de la contingencia de existir o no existir hijos. Ahora bien, la base de la unión sexual debe ser previa y superior a lo sensible y a lo social.
- Lo real que aquí se toma como fundamento es la atracción sexual ejercida por un ser animal que es a la vez espiritual y ético. La relación ética-sensible del amor es una atracción de toda la personalidad, siendo su esencia efectiva un deseo de posesión de esta personalidad con todo su contenido físico-espiritual, en una fusión de dos personas.
- La posición kantiana, que juega con la contraposición entre persona y cosa, plantea la cuestión de si es superable esa oposición por el mero hecho de que la posesión que el amor sexual exige sea mutua o recíproca. ¿No estaríamos ante dos cosificaciones simultáneas? Bruno Bauch vio el problema y apuntó que la solución kantiana era la siguiente: “La totalidad, la igualdad y la reciprocidad de la posesión como cosa lleva implícito en realidad el trato total, igual y recíproco como persona”[149]. Únicamente por la primacía y fundamentalidad de la persona se supera la cosificación que para el hombre acarrearía la doble relación de cosa a cosa. De aquello se sigue esto como fenómeno no sólo concomitante, sino fundamentado en el trato personal.
- La atracción sexual que Kant considera es una atracción por el otro sexo, y no meramente una atracción por algo distinto de lo que yo soy. Es una atracción de integración personal, cuya forma está exigida por la oposición entre lo masculino del varón y lo femenino de la mujer: lo que no encuentra un ser humano en sí mismo lo encuentra en otro. La esencia característica del amor sexual reside en el instinto sensible y ético y en el goce de la integración. El matrimonio, en lo que constituye su esencia moral, es la unión de dos mitades en un todo, en la misma medida en que estas dos mitades son cada una de ellas un todo sustantivo.
- La perfección de las condiciones éticas del amor sexual exige la exclusividad, la vinculación a un solo individuo: la atracción sexual, para ser ética, debe limitarse a una sola persona. Dicho de otro modo, el verdadero matrimonio, por su propia naturaleza –no por las consecuencias sociales, ya se refieran al mantenimiento del lazo conyugal, ya a la eventual descendencia– es monógamo.
- Dado que el fin del matrimonio es la relación sexual, puede plantearse la cuestión de si el hombre tiene en principio el deber de casarse. Kant dice solamente que el deber de casarse existe sólo cuando ha de darse la relación sexual: si alguien quiere tener relaciones sexuales debe casarse. Pero el hombre no tiene originariamente un deber, sino un derecho, de entrar en esa relación sexual. Y el fin que la naturaleza se propone de conservar la especie no es un fin del individuo. Una tesis que estaría cerca del pensamiento clásico, ya explicado.
Tesis contradicha por Fichte y Hegel. Este último llega a decir que “la determinación objetiva, y por tanto el deber ético, es entrar en el estado de matrimonio”[150]. Con el enfoque fichteano y hegeliano toma, filosóficamente hablando, la inclinación sexual un cariz constrictivo y omniabarcante que condicionará el desarrollo de las posteriores teorías de la sexualidad. Pero en Kant no se encuentra una tesis sobre la absolutización de la conyugalidad.
Hegel no fue justo con la doctrina kantiana sobre el matrimonio. Él entendía que el fundamento esencial del matrimonio no es una relación contractual que tuviera su origen en el arbitrio de las partes; y se siente autorizado a rechazar la posición defendida por Kant, el cual es incluido por él entre los contractualistas ilustrados: “No se puede subsumir el matrimonio bajo el concepto de contrato, como vergonzosamente –hay que decirlo– ha hecho Kant”[151]. Son duras las palabras que utiliza Hegel contra Kant: ese contrato sería una Schändlichkeit (depravación), una Herabwürdigung (profanación). Los discípulos de Hegel no rectificarían la opinión del maestro[152]. Pero no es posible tachar de mero contractualista a quien, como Kant, sostenía que “la adquisición de un órgano corporal del otro es también la adquisición de toda su persona”.
CAPÍTULO II
AMOR ERRÁTICO: EL WOLDEMAR DE JACOBI
La novela Woldemar no tiene la intención –en palabras de su autor, H. Jacobi– de introducir un mero ambiente poético, “porque aquí lo principal consiste en exponer un acontecimiento»[153]. El Woldemar es una novela estricta. Pero, como escribe Jacobi a W. von Humboldt, el 2-9-1794, «en Woldemar el poeta está más al servicio del filósofo, que el filósofo al servicio del poeta; y en este caso se debe permitir que lo verosímil siga la pista a lo verdadero»[154]. Jacobi se propone contribuir con estas obras –según dice a Hamann el 13-6-1783[155]– a la «historia natural» de los hombres. Así lo expresan los mismos subtítulos iniciales del Woldemar («una historia verdadera», «una rareza sacada de la historia natural»). Jacobi desea «desvelar la existencia»; de modo que cualquier «explicación» posterior sea sólo un medio para llegar a lo inexplicable, a lo simple e irresoluble.
Por otra parte, Woldemar es un exponente de la idea de «genio», tan cara al prerromanticismo[156]. En el genio –como indica L. H. Wolff– se entrecruzan los rasgos de productividad o creatividad, cordialidad instintiva y pasión amorosa por las cosas (frente al distanciamiento silogístico), originalidad (frente al armazón de reglas establecidas) y libertad ilimitada (frente a los estrechos márgenes de la antigua normativa artística y moral); de suerte que el genio responde a una interior llamada, similar a la que inspiraba a Sócrates[157].
Pero Jacobi acentúa en el genio especialmente la libertad y la individualidad, cuyos valores descuellan por encima de la creatividad y productividad. «Es preciso encontrar dentro de uno mismo –dice Woldemar– un punto central en el que hay que afirmarse». Woldemar representa el genio moral del prerromanticismo. En el interior de este genio no se aprecia en principio una tendencia al bien o al mal; parece ser que el impulso moral –observa Bossert– es sentido por el genio como factor determinante o necesitante, cuyo destino tiene que soportar, a veces dolorosamente[158].
¿Qué se relata en el Woldemar? Aparentemente la historia de «Eberhard Hornich, un rico comerciante de la ciudad, el cual tenía tres hijas: la mayor se llamaba Carolina; la segunda Henriette; y la tercera, Luise». Así comienza Jacobi su novela. Woldemar es un órgano que utiliza Jacobi para expresar su filosofía. En su aspecto definitivo, la obra se gesta en dos amplias etapas de la vida de Jacobi. Una, en que realiza el plan general. Otra, en que culmina la matización filosófica.
En la primera etapa se distinguen netamente dos fases que respectivamente representan dos partes: una más narrativa o épica; otra más filosófica o doctrinal, en forma de diálogo. La parte épica o narrativa se gesta en dos tiempos; en primer lugar, bajo el título Freundschaft und Liebe. Eine Wahre Geschichte, fragmento que aparece en el Theutscher Merkur en 1777; en segundo lugar, ese fragmento es reelaborado y publicado en Flensburg y Leipzig con el título de Woldemar. Eine Seltenheit aus der Naturgeschichte, en 1779. La parte filosófica o doctrinal se cumple también en dos tiempos; primero se publica en el Deutsches Museum en 1779 con el título Ein Stück Philosophie des Lebens und der Menschheit; después, en 1781, reelaborada con el título Der Kunstgarten, se edita en Vermischten Schriften (Breslau).
Pero su culminación acontece en una segunda etapa de madurez, a diez años de distancia de la elaboración del plan general, cuando Jacobi ha conseguido una sólida y definitiva visión filosófica del mundo y de la vida. Así, en el año 1794, bajo el título Woldemar (2 vols.) incorpora al fragmento épico de 1779 el diálogo filosófico de 1781, además de un nuevo diálogo filosófico y ampliaciones narrativas: en este momento aparece definitivamente la totalidad en función de un desenlace dramático; por último, en 1796 se edita también con el título Woldemar como una repetición corregida de la anterior, pero que vuelve a incorporar otro amplio diálogo filosófico. Los avatares de estas redacciones fueron cuidadosamente estudiados por Frida David en 1913, y no vamos a entrar en ellos.
En las páginas iniciales trata de presentar los principales personajes, indicando algunos rasgos de su carácter y de su vida. Hornich es visitado por destacados negociantes que pasan por la comarca. Uno de ellos, Dorenburg, que ha recorrido toda Europa buscando compromisos comerciales, se enamora de Carolina, la hija mayor, y se casa con ella, bajo la mirada complacida del viudo Hornich. Este aparece en la novela con los trazos de un utilitarista ilustrado, cascarrabias, pagado de su fe en los negocios: para él no hay más moral que la de su interés; y aunque opera con honestidad en su profesión, está recluido en un mundo de ideas estrecho y rígido, polarizado por el lucro y el egoísmo. De ahí su complacencia por la boda de Carolina con un comerciante. Y de ahí también la pasmosa condición que impone a otro amigo de la casa, Biederthal, un perito en jurisprudencia, quien pretende la mano de Luise: Hornich concedería la mano de Luise a Biederthal, si éste tornase la jurisprudencia por los negocios. El viejo había jurado que ninguna de sus hijas se casaría con un intelectual[159].
Esta idiosincrasia de Hornich es decisiva para entender el trasfondo sobre el que juegan los demás personajes, en su mayoría altruistas, pero de condescendiente voluntad. Biederthal se convierte a los negocios y se casa, naturalmente, con Luise.
¿Y Henriette, la segunda hija? Ella viene a ser el lazo cálido que une a todos los miembros de la familia con tierna amistad. Su físico, que no es el de una joven hermosa, deja transparentar la cualidad de una mujer superior en corazón y en inteligencia. «Henriette no era lo que se dice una mujer bella; incluso tenía algo que distanciaba. Especialmente en su rostro se dibujaba esa vigilancia y claridad que tan poco deseamos en los demás y que tan fácilmente provocan un apodo peyorativo. Pero precisamente estos rasgos manifestaban a todo el que sabía descifrarlos la presencia de un sentimiento profundo y de una auténtica fuerza de espíritu»[160]. Ella era fuente de consuelo para sus hermanas, de atención maternal para su padre y cuñados. Mujer exquisita, inteligente, abierta. Rechazó incluso ofertas de matrimonio para quedarse al cuidado de su padre.
Tras la boda de Luise aparece en la casa del viejo Hornich el hermano de Biederthal, Woldemar, el personaje central de la novela. Es un joven funcionario público, instruido, apasionado, altruista, reflexivo y sensible, pero sin mucho tacto para tratar a Hornich. En sus expresiones refleja unas veces la impetuosidad, otras veces la melancolía y la calma[161].
Presentados así los personajes, parece claro que Woldemar y Henriette estén predestinados a figurar en el centro de atención de la obra.
Henriette tiene una guapa amiga, rica y amable, llamada Alwina Clarenau. Biederthal pretende que su hermano Woldemar se case con Henriette: «¡Eso no, Biederthal! Eso no –dijo ella, apretándole cariñosamente la mano. Y acercándose a su oído le susurró confiadamente–: Alwina, mi amiga Alwina ha de ser la novia. –Biederthal la miró con dulzura a los ojos, sonrió y, moviendo la cabeza, dijo–: No, no Henriette, ¡tú!, ¡tú!»[162]. Henriette, la exquisita y desprendida Henriette, piensa que Woldemar debe unirse a su íntima amiga Alwina.
Por otra parte, en casa de Alwina ve Woldemar con frecuencia a Henriette y establece con ella una amistad muy próxima al amor: «Henriette, por su trato familiar con Alwina, veía a Woldemar a menudo, y estaba con él más que con el resto de la familia»[163]. Henriette muestra firmeza de carácter, clara inteligencia, sentimientos profundos; y esto cautiva a Woldemar. A su vez, Henriette corresponde a esa pura amistad de Woldemar. «La mutua comprensión que surgió entre ellos se hizo cada día más suave e íntima»[164]. Al cauteloso Hornich no le pasan desapercibidas las relaciones que su hija mantiene con el joven funcionario; pero teme que desemboquen en algo más comprometido.
El Woldemar es, entre otras cosas, un alegato contra la Ilustración, contra la mente descarnada que sume al hombre en un férreo sistema psicológico y social.
En las conversaciones que Woldemar mantiene con todos los miembros de la familia aparece siempre el problema de la división interna del hombre, de su duplicidad ontológica y psicológica. Esta escisión se agudiza en el nivel moral, donde nunca vemos la virtud en estado puro. La mezcla, la incertidumbre de lo bueno es lo que dispara la reflexión de Woldemar.
Para éste hay, desde el punto de vista histórico, una cosmovisión que intenta colocar el destino del hombre «en el refinamiento y el desarrollo de la animalidad», o sea, en la negación sistemática del espíritu. Pero, ¿puede haber calidad moral, virtud, sin espíritu? «Sin virtud no puede el hombre resistir largo tiempo, lo mismo que no puede resistir mucho sin comer y beber»[165]. Pero esta virtud exigida ‑y aquí reside el punto capital de la postura de Woldemar‑ ha de salir espontáneamente, sin mediación psicológica y social, de los impulsos más profundos.
El surgimiento de la verdadera virtud implica la superación del utilitarismo y del egoísmo (en una palabra, la superación de la Ilustración), encarnados en el viejo Hornich. En efecto, Hornich sostiene que «el tiempo y las circunstancias cambian la moral; y el hombre de bien (vortreffliche) no ha de tener principios inconmovibles»[166]. El ilustrado viudo admite solamente la moral que se reduce a nociones claras, pero independientes del sentimiento interno, del impulso espontáneo profundo.
A este utilitarismo se opone Woldemar tajantemente: «Cierto es que el hombre de bien modifica algo: pero no sus principios, sino solamente su conducta según esos principios, conforme a las exigencias del tiempo y de las circunstancias». Obviamente el hombre de bien también halla satisfacción prescribiéndose sus propios deberes o manifestándose cada vez de manera distinta. Pero en ello evita siempre perder el acuerdo consigo mismo, porque «el hombre hace lo que debe cuando puede firmemente convenir consigo mismo, siendo uno consigo mismo»[167]. Todas las acciones que no se fundamentan en este sentimiento de autoidentidad, no son conformes al deber. Este sentimiento se llama Gewissen, conciencia moral, origen de la moral y del derecho, así como de las instituciones de carácter ético y legal[168]. El hombre digno de admiración no es el que demuestra habilidad en la consecución del placer, sino el que se afirma en la virtud sin fijarse en el placer[169]. El centro de la conciencia moral es, por otra parte, un punto internamente transcendido. Y sin esta transcendencia ontológica y psicológica no es posible tampoco la virtud provocada por la conciencia. «En mi conciencia encuentro un gobernador del mundo con leyes supremas, un Dios santo escondido; y por este supremo invisible y por sus leyes se me enciende en lo más íntimo de mi ser un amor que se basta a sí mismo, que somete todos los demás intereses, que trae consigo una confianza tal hacia sus objetos que supera toda duda»[170].
El ilustrado Hornich no puede admitir el carácter imprevisible, «incalculable» de Woldemar: éste da pocas garantías de universalidad y legalidad. Pero Hornich entiende esta universalidad sólo en el sentido de una moral del egoísmo, al estilo de Hobbes y Larochefoucauld. Sienta dos tesis: 1ª El hombre es malo por naturaleza. 2ª Los preceptos positivos son los que constituyen la conciencia moral: «Los anhelos e ilusiones del corazón humano, desde la juventud, se anclan en la maldad. No tenemos conciencia moral sino en la medida en que alguien por mandatos y prohibiciones, nos la impone. Y los hombres que no han aprendido esto se comen los unos a los otros»[171].
Woldemar replica que aparentemente el mundo y el hombre van de mal en peor; «pero también sé que el hombre no es la malicia misma»[172]. Lo que en el fondo de la moral del temor y del egoísmo late es la convicción de que el carácter bueno del hombre se forja mediante la fuerza de los conceptos: no habría una base espontáneamente buena de la que brotara el carácter moral, la virtud. Pero Woldemar defiende que «la virtud no puede ser realizada con pensamientos sutiles. Los sentimientos buenos y elevados pueden surgir solamente de impulsos buenos y elevados»[173]. De nuevo se remite Woldemar al hondón de la conciencia para indicar el origen del carácter moral del hombre[174]. Los fenómenos de la conciencia atormentada (die Quaalen des Gewissens), de la vergüenza más íntima, de la alegría en el honor, llevan aparejado el sentimiento profundo de su fuente existencial: el alma misma. La subjetividad se constituye egológicamente en la misma medida en que se siente apelada por valores morales; o sea, se constituye como subjetividad espiritual instada hacia esos valores.
Sentada esta dimensión radical de la conciencia, Woldemar afronta la dialéctica existente entre lo superficial y lo profundo en el campo de las expresiones de la moralidad. La dualidad, la ambigüedad, la posibilidad de varias interpretaciones es consustancial al hecho moral manifestado. «Divido a los hombres que obran por principios en dos clases: unos exageran el temor, otros la animosidad y la esperanza. Aquéllos, los circunspectos […] temen a la verdad, porque ésta puede ser mal comprendida; temen las grandes cualidades, y las virtudes superiores porque pueden extraviarse. Siempre tienen el mal ante los ojos. Los otros, los audaces, […] que confían más en la voz del corazón que en toda palabra exterior, edifican más sobre pasiones generosas (auf Tugenden) que sobre la virtud racional (auf die Tugend) […]. Yo me encuentro entre los últimos»[175].
Woldemar indica insistentemente que la perfección humana (y la virtud) sólo brota de un impulso profundo y no puede ser conocida sino conociendo a la vez nuestra propia existencia. Para apoyar su tesis se remite al Estagirita, para quien era evidente que «si no hay un impulso a la virtud, o si éste no se ha desplegado, tampoco hay acciones morales, ni buenas ni malas; sólo habría pura animalidad»[176].
El impulso profundo de la conciencia constituye el carácter del genio: por el genio la naturaleza da reglas al arte, a la ciencia misma: «Tanto la ciencia de lo bueno como la ciencia de lo bello están sometidas a la condición del gusto (Geschmack); y no pueden comenzar sin él ni pueden ir más allá de él. El gusto de lo bueno y el gusto de lo bello se cultiva (ausgebildet) por la presencia de modelos acabados (vortreffliche Muster). Y los modelos originales más altos son siempre obra del genio (Genie). Por el genio la naturaleza da reglas al arte, tanto al arte de lo bueno como al arte de lo bello. Ambos son artes de libertad y no se pliegan a las leyes técnicas (Zunftgesetze); no toleran que se las rebaje a utensilios ni a que se las ponga al servicio de un oficio»[177]. La acción buena arranca del hombre bueno; la misma acción útil se hace buena por la bondad de quien la realiza. Dicho impulso profundo es interpretado por Woldemar como «virtud» natural, espontánea, que actúa con anterioridad a la experiencia y de manera ciega, como el instinto[178].
Al tratarse del impulso más radical del hombre, su fuerza ha de reflejar la energía misma de la persona; y el valor al que se dirige y por el que es medido ha de ser tan alto como la propia persona. Ninguna facultad inferior a ese impulso originario debe atreverse a medirlo y constreñirlo, porque entonces la propia persona quedaría rebajada al metro de sus facultades. «Este sentimiento es irresistible, pero tiene en el entendimiento filosofante (philosophierende Verstand) un adversario, porque éste no permite que se admita una convicción que él no haya producido. Es lo que ocurre con todo lo incomparable, con toda conciencia moral inmediata (unmittelbar Gewissen), que sólo por su misma existencia, sin necesidad de pruebas, se pone como verdadera»[179]. El entendimiento filosofante, pues, como facultad inferior, no es competente en la determinación radical del valor moral.
Puesta su confianza en el valor supremo de la conciencia inmediata, llega Woldemar a decir que hay una suerte de audaz heroísmo que se alza por encima de la moral ordinaria para producir un nuevo orden de cosas[180]. Pero sólo aplica esta tesis al contexto de una situación extrema, cuando la corrupción de un siglo pueda ser tan grande que sea necesaria una revolución total para superarla. Como en tales circunstancias los vicios luchan entre sí en guerra civil, es claro que «la virtud heroica sólo toma entonces consejo inmediatamente de su propio espíritu y conciencia para obrar conforme a la magnitud de las circunstancias […]. Hay casos en que las santas imágenes de la justicia y de la clemencia tienen que ser veladas por un momento. La moral misma suspende entonces temporalmente sus leyes [secundarias] para mantener así sus principios»[181]. Woldemar está de acuerdo así con Hemsterhuis, cuando éste afirma que el hombre sabio conforma todas sus acciones y pensamientos a su sentimiento moral, «sin preocuparse del juicio de los otros, ni de las instituciones humanas»[182]. Para tales excepciones, «para tales licencias de superior poesía, no tendría regla alguna determinada la gramática de la virtud y las omitirían, por tanto». Hasta aquí Woldemar.
Pero su hermano Biederthal ‑quien viene a ser en toda la obra uno de los contrapuntos que Jacobi utiliza para recusar o matizar la postura de Woldemar‑ replica que bajo ninguna condición puede un hombre considerarse capacitado para violar las leyes de la justicia y de la verdad, de manera que haciendo el mal venga a promover el bien, «pues Dios, por su providencia sólo nos ha revelado estas leyes y nos ha puesto en la conciencia la certeza de que obramos de acuerdo con ella y cumplimos todas sus exigencias cuando dejamos afuera nuestra presunción y vivimos con exactitud estas leyes»[183].
En conclusión, viene a decir Jacobi que la moral se determina no propiamente por la posición o afirmación de la libertad de arbitrio, sino por un principio superior a ella. La multiplicidad de facultades y objetos que constituyen la subjetividad humana puede impedir la visión de la verdad. De ahí que Woldemar afirme que lo más valioso es la simplicidad y la veracidad: «todas las demás virtudes las presuponen o nacen de ellas […]. ¡Simplicidad! ¡Siempre, y cada vez más, simplicidad y verdad!»[184].
De una parte, rechaza Woldemar el carácter moral que se configura sólo por medio de inclinaciones y pasiones, ya que necesariamente ha de ser impuro, mezclado de vicios[185]. Mas de otra parte, la forja del carácter moral no se hace con meros conceptos; por ejemplo, la obediencia a una ley, como ley dictada racionalmente, carece de fecundidad moral. Lo decisivo en la obediencia a una ley es el «sometimiento a la fuerza que la origina y que la acompaña; a la energía que le da impulso, inclinación y hábito»[186]. A esta energía, más profunda que el concepto, denomina de nuevo Jacobi corazón (Herz): «Unicamente el corazón dicta al hombre inmediatamente lo que es bueno. Sólo su corazón, su impulso puede hablarle inmediatamente […]. El entendimiento reflexivo puede enseñarle a conocer y usar lo que es provechoso para el bien»[187]. Mediante el entendimiento se consiguen hábitos pasivos: y si sólo prevalecen éstos, el hombre se convierte en un animal doméstico. Sólo a través de la adquisición de disposiciones activas, realizadas libremente, se logra el desarrollo de la naturaleza profunda del hombre.
Una virtud hecha de conceptos es un mero fantasma[188]. Si pudiéramos retrotraernos a la primera acción buena, observaríamos que se realizó «sin precepto, sin ley, sin intención dirigida a la bondad: en sí misma tenía ya su recompensa en la satisfacción del impulso que la promovía»[189]. Ocurre aquí lo mismo que con la relación recíproca que encierra la amistad: pues ha de darse de un golpe, montada sobre el gusto inmediato; de otro modo sería hipocresía.
- Psicología del «alma bella»
La doctrina de Woldemar fue escuchada varias veces por el viejo Hornich, cada día más inquieto por las teorías morales que el joven exponía. Al comprobar que no era posible reducir a Woldemar, lanzó contra éste el siguiente anatema: «Si yo tuviera veinte hijas, preferiría acompañar a las veinte al claustro antes que llevar una al altar para desposarse con este hombre exquisito»[190].
Así pasan largos meses. Aunque la inicial actitud que tomó Henriette de no casarse con Woldemar era firme, a lo largo de la novela se sospecha que de un momento a otro la muchacha podría cambiar de opinión. Las insinuaciones e indirectas que sus hermanas y cuñados le hacen, inclinándola hacia Woldemar, son bastantes incisivas. Pero Henriette se afirma cada vez más en su decisión primera. Ella sólo puede pensar en Woldemar «como en un amigo», convencida de que las intenciones del joven paraban en la amistad[191]. Pero de hecho Woldemar se sorprende de que Henriette indique públicamente que Alwina ha de ser su prometida: «Alwina es una criatura maravillosa ‑dijo Woldemar‑; pero, ¡por el cielo! ¿por qué he de tener yo esposa? -Henriette se encogió afablemente de hombros‑: ¡pero hombre! pues para ser mucho más feliz; y también para hacerme más feliz a mí»[192].
Henriette expone a Woldemar su intención de no casarse con nadie y de irse a vivir con Alwina y Woldemar cuando su padre hubiera muerto. La desorientación de Woldemar ante esta firme actitud de Henriette es clara: «Yo no siento un amor auténtico, ni siquiera un indicio pasional, por Alwina»[193].
No parece que Woldemar muestre a lo largo de la obra firmeza de carácter en este punto de amores, aunque manifiesta arrojo y entereza cuando se trata de defender valores morales de primer orden. Woldemar es, desde luego, un filósofo. Y llega a declarar enrevesadamente a Henriette que a él no se le podía ocurrir casarse, porque tampoco quería que se le ocurriera que Henriette pudiera casarse[194]. Puede decirse que Henriette domina el carácter de Woldemar. Y éste, cediendo a los deseos de ella, acabará proyectando casarse con Alwina.
Toda la trama pasional y humana que Jacobi dibuja a lo largo de su novela ‑forzada con largas disquisiciones filosóficas‑ brota de aquella decisión de Henriette. Sin la relación afectiva que une al hermano de Biederthal con la hija del viejo Hornich, carecería la novela de sentido, aun después de que Woldemar se desposara con Alwina. Esa relación afectiva, que parecía no ser amor de novios, pero que era más complicada que ese amor, pone al héroe al borde de la locura.
Cuando Biederthal se entera de este proyecto «se queda de piedra: no podía, no quería creerlo»[195], y expresa el temor de que los dos jóvenes se han equivocado en sus verdaderos sentimientos. Pero tanto Dorenburg como Caroline y Luise no mostraban demasiado pesar. ¿Por qué? Simplemente porque el padre, el viejo Hornich, que ya estaba muy enfermo y acabado, «se encontraba en un estado de angustia profunda a causa de Woldemar y Henriette; y moriría lleno de desesperación si no recibía de su hija el juramento solemne de que jamás pertenecería como esposa a Woldemar»[196]. Henriette estima, desolada, que este juramento solemne no podía ser otra cosa que una ofensa al emotivo Woldemar. Y se resiste a hacerlo.
El viejo, en un momento en que despierta del sopor, llama a Henriette y le exige que le mantenga la palabra. La joven le responde que Woldemar no la pretende ni ella tiene intención de darse a él: «¿Para qué pronunciar un juramento solemne? ¿Por qué quieres que sin necesidad me muestre tan hostil contra un hombre que, aunque te hubiese enojado alguna vez de modo atolondrado ‑pues intencionadamente no podía hacerlo‑ ya lo ha pagado suficientemente?»[197]. Mas para Hornich, Woldemar tiene pervertido el sentido común, vive sin ley y sin Dios, y es un librepensador. Henriette quiso calmarlo contándole el noviazgo de Woldemar con Alwina. Pero Hornich teme que Woldemar cambie de opinión. Al fin Henriette, para no desesperar a su padre en la hora de la muerte, pronuncia el juramento solemne de no casarse con Woldemar. Hornich expira satisfecho.
Woldemar y Alwina contraen matrimonio. Y al poco tiempo Henriette se va a vivir con ellos. Al principio vive Woldemar un gozo exultante, feliz con su mujer y feliz con su amiga Henriette. Escribe a su hermano Biederthal una carta en la que le pinta un cuadro de deliquios afectivos a dos bandas: «Yo vivo y amo; y todo vive y ama a mi alrededor. El rayo de sol cobra vida cuando lo veo brillar en los ojos de Alwina y Henriette; luna y estrellas cobran vida cuando Alwina y Henriette me abrazan en su resplandor: el amor me lo ha devuelto así todo»[198].
Cree Woldemar que el fortísimo afecto por el que está ligado a Henriette no tiene nada que ver con el sexo o con el amor conyugal, aunque confiesa que ninguna joven le ha gustado tanto como Henriette[199]. Su amistad recíproca es tan grande que jamás podría encontrarse algo igual en personas del mismo sexo[200]. Al comparar Woldemar a las dos mujeres de su vida, comenta: «Henriette no es para mí ni mujer ni hombre; es para mí simplemente Henriette, la una y única Henriette. Y hubiera sido lo mismo que perderla o que llevarla a la tumba si se hubiera transformado mi imagen respecto de ella […]. No así Alwina. Ella es mi modelo de puro carácter femenino, dotada perfectamente para esposa y para madre […]. Las acogí con alegría; eran mi alegría: decididamente yo era para ellas el único hombre; y decididamente ellas eran para mí la única mujer»[201].
El proceso desestabilizador del joven comienza cuando Luise, la hermana de Henriette, comete la indiscreción de contar a Woldemar lo del juramento de Henriette a su padre. «Luise no sospechaba que le había clavado un puñal en el corazón»[202]. Woldemar cae en una profunda depresión. «Hubiera preferido ver en Henriette el más depravado egoísmo que una falta contra la amistad»[203]. La amistad heroica que él creía sostener con Henriette era una quimera.
En el ínterin, Alwina se había ausentado a otra ciudad, para atender a unos familiares. Además la trama se complica por los insidiosos rumores que corren entre la gente acerca de las relaciones de Henriette con Woldemar[204]. Con la visión de la amistad traicionada y el honor herido, Woldemar, desorientado, se vuelve cada día más frío y taciturno. La desesperación hace mella en su alma con brotes delirantes. Biederthal interpreta esta situación depresiva como síntoma de fracaso matrimonial: «Woldemar ama a Henriette: yo tenía razón en afirmar que debía haberse casado con ella»[205]. Sin embargo, cuando Henriette se entera de la indiscreción de Luise, piensa que todo puede tener arreglo, implorando el perdón de Woldemar.
Sólo la energía moral de Woldemar podía salvarlo, energía propia de su «alma bella» (schöne Seele). Mas ese «alma bella» prerromántica encierra un aspecto positivo y otro negativo. El positivo es claro: se trata de la energía interna que hace original a un hombre[206]. El negativo, en cambio, «seduce al hombre, lo debilita y obliga a girar en torno a un mar ilimitado, lo hace un ser delirante»[207]. El alma bella, pues, no es una instancia última de juicio sobre el valor psicológico y moral de las acciones humanas: necesita, según Jacobi, una orientación espiritual más alta.
En este momento comienza Jacobi, por medio de Biederthal y Dorenburg, a indicar los fallos fundamentales del carácter moral de Woldemar y a proponer las convenientes correcciones. La enumeración de estas deficiencias puede considerarse como la contraargumentación que el propio Jacobi establece para evitar que el «alma bella» naufrague o quede desolada. En sustancia, Biederthal concentra esa crítica en tres puntos:
- Woldemar viene a decir que la justicia o la virtud es lo que practica el hombre justo y virtuoso. O sea, que el hombre bueno es el que tiene un carácter, un genio moral bueno, generado espontáneamente del ánimo, pero sin ayuda de ningún arte moral: el genio es el que da las reglas al arte y ofrece las leyes de la libertad.
- Aunque Woldemar es bueno (posee un genio moral bueno), «no ha aspirado jamás a la virtud»[208]. O sea, no ha experimentado el trabajo que cuesta conseguir el estado moral de virtud perfecta. E ignora la debilidad del hombre. Aunque por naturaleza el hombre haga el bien, su misma naturaleza le impide ser siempre bueno.
- Woldemar desprecia por ello la doctrina y la opinión ajena, y eso significa orgullo. «La presunción es lo que más detesto ‑dice Biederthal‑. Tan detestable y horrenda es que prefiero ser atrapado por las cadenas de la obediencia incondicionada a ceñir la corona victoriosa del autogobierno»[209]. La configuración intrasocial de la ética, hecha por la comunidad de los prudentes, debe ser tenida en cuenta, porque en definitiva es un instrumento que remedia la debilidad del hombre y posibilita la virtud[210].
Para Biederthal el hombre está situado entre dos frentes: «De un lado, razón y libertad, a las que no puede renunciar; de otro lado, sus formas externas, determinaciones –el asiento de lo efímero– a las que no puede sustraerse y cuya utilización exige sometimiento y, a veces, obediencia incondicionada»[211]. En definitiva, entre todas las inclinaciones, no hay siquiera una tan alta que produzca por sí misma el carácter de la virtud. «El error de Woldemar estriba en haber creído que podemos elegir entre varias inclinaciones una que, entronizada en nuestra propia alma, nos haga inamoviblemente buenos y completamente felices»[212]. Woldemar ha fundado sólo en la amistad su felicidad y su virtud.
Por último, si la virtud es algo en sí mismo, irreductible a lo ejercido por motivaciones extrañas a ella (como pueden ser las del temor), entonces sólo puede nacer del amor (Liebe). Ahora bien, «¿dónde está semejante amor en el hombre y dónde se encuentra su objeto?».
Lo que Biederthal plantea –sin ofrecer una solución– es el meollo de las preocupaciones de Jacobi, a saber: 1º. Existen impulsos sensibles y pasiones en el hombre. 2º. Si se deja que tales impulsos y pasiones se exterioricen inmediatamente se cae en la doctrina hedonista o incluso materialista. 3º. Por otra parte, tales impulsos y pasiones no han de ser controlados y gobernados por normas externas al núcleo central del hombre. Esto sería moralismo ilustrado, confiado al poder de lo social. 4º. Luego los impulsos y pasiones han de ser ordenados desde el interior del ser humano. Y a esta ordenación –dirá Woldemar– se le llama virtud. La suprema felicidad que de ella brota «no es una suerte de estado extrínseco, sino una cualidad del ánimo, de la persona»[213].
Sobre la relación entre virtud y felicidad, Biederthal dejaba, empero, un interrogante: esta virtud que, como estado intrínseco, produce la felicidad, ¿será a su vez el despliegue interno de un impulso elevado (superior al sensible) que, dejado de suyo, aglutine y configure el orden moral íntegro?
La conexión que se deja traslucir entre virtud y felicidad era un tema entonces vivamente suscitado por los kantianos, los cuales exigían que en la intención moral quedase la realización de la virtud separada de la consecución de la felicidad.
Precisamente uno de los puntos centrales de la reseña que Humboldt hizo en 1794 del Woldemar se destaca el valor de la relación moral que guardan virtud y felicidad, aspecto éste básico de la novela.
Humboldt estima que hay en el hombre, como dijera Jacobi, un instinto racional, inmediato e indeducible, que empuja al hombre a seguir a la razón contra todos los impulsos sensibles. «El hombre no puede comprender cómo surge y obra este impulso; y si es sabio, ni siquiera intenta comprenderlo, porque sólo se puede explicar aquello que es condicionado, mediato; pero este impulso es algo último, no mediato […]. Cuando este impulso opera en toda su pureza produce la virtud; y dado que el ejercicio de la virtud no es otra cosa que la actividad más específica de la existencia humana, a la virtud está inmediatamente ligada la felicidad». La felicidad suprema no es una especie de estado exterior, sino una disposición del ánimo, una propiedad de la persona. «La virtud es la que revela al hombre al mismo tiempo los secretos de su naturaleza y de su felicidad. Sobre este fundamento descansa la filosofía moral de Jacobi».
De otro lado, Humboldt piensa que puede reconducir al campo del formalismo kantiano la postura de Jacobi. La moralidad, en la doctrina jacobiana, conecta todo el obrar humano a un principio único, a la energía de la razón práctica, fuerza que se identifica con la libertad irrestricta del querer. No asumiría, así, Jacobi ningún principio material: la moralidad quedaría en su forma más pura. Este principio formal, a juicio de Humboldt, no está explícitamente formulado por Jacobi, pero sería puramente formal, y su contenido sería su forma misma: la forma de la razón humana, fundamento de la existencia personal del hombre.
Humboldt subraya además que Jacobi expone la necesidad práctica propia de una moral concreta, constituida no sólo por fórmulas o proposiciones racionales, sino por su ligamen con la naturaleza real humana, de la cual brota. La voz de este nexo, configurado antropológicamente como un sentimiento profundo, como un impulso natural, como una fuerza motriz congénita –análoga al instinto– debe ser obedecida por el hombre para mantenerse como hombre.
No habría, según Humboldt, una discrepancia entre la filosofía kantiana y la jacobiana, pues ambas parten de la conciencia moral, entendida como sentimiento moral nacido de la libertad. Añade que Jacobi pudo llegar a este punto por un camino completamente propio: «Jacobi resalta sobre todo el origen y muestra con claridad todavía mayor el lazo entre la ley moral y la naturaleza efectiva del hombre; clarifica mejor todavía los hechos de la libertad y del sentimiento moral y ofrece así los elementos más eficaces para construir una filosofía finita, verdaderamente satisfactoria». Uno de estos elementos se encontraría, según Humboldt, allí donde Jacobi afirma que este instinto fundamental «está universalmente conectado con su objeto, y hay en el hombre un impulso fundamental hacia la armonía interna y externa». He ahí, según Humboldt, el lazo necesario entre virtud y felicidad.
- d) Una salida hacia el pensamiento clásico: el conocimiento intuitivo
Para Biederthal, si la felicidad brota de la virtud, ésta a su vez se sigue de la libertad. La moralidad se evapora si es guiada por una ley exterior o por la opinión dominante.
En esa misma línea de argumentación, Dorenburg matiza algunos puntos de Biederthal[214]: 1º. De las inclinaciones que poseemos de la misma especie, no hay ninguna que, al predominar sobre las otras, pueda constituir el carácter virtuoso. 2º. Ni la mezcla ni el refinamiento de tales inclinaciones, deseos y pasiones «puede dar al hombre un dominio seguro sobre sí mismo, ni una mismidad inamovible». 3º. Una virtud basada en la mutua limitación y moderación de las tendencias es insuficiente «y tiene que apoyarse en las leyes y las costumbres, en los usos y sobreentendidos sociales». 4º. La moral pública del sentido común merece profundo respeto, ya que puede considerarse como «atrio de la virtud» (Vorhof der Tugend) y sólida coraza contra el vicio. Por eso, la «vox populi es un eco santo».
Esta última afirmación no debe llevar, según Dorenburg, a desconfiar de la fuerza íntima de la virtud, o sea, de la libertad misma. Hay que repensar detenidamente la dialéctica de interioridad y exterioridad en el proceso constitutivo de la virtud. Para ello, recurre Dorenburg a la enseñanza de Aristóteles, quien había subrayado que no había virtud sin amor a la virtud (Tugend-Liebe), o mejor, sin amor al bien. Las virtudes son cristalizaciones de ese amor hacia el bien, habilidades de amor. Mas para que surjan las habilidades tienen que darse disposiciones naturales[215] y una inclinación innata al bien; esta inclinación es la inspiradora de la virtud misma[216].
La naturaleza nos ha dotado además de un saber y de una conciencia (Wissen und Gewissen) inmediatos, por cuyo medio decidimos primitivamente, «de manera inmediata y absoluta, sin otra prueba, con el sí y con el no», acerca de lo que es y de lo que no es, acerca del hacer y del omitir. Y estas expresiones supremas «sirven de base» a las operaciones discursivas de la mente, mediante las cuales solamente no se puede encontrar la verdad y el bien. La ciencia y la virtud buena son producidas por la fuerza discursiva (Vernunft) de la mente; pero lo que es originariamente verdadero y bueno es determinado por una facultad más elevada, una facultad de lo inmediato[217].
Jacobi se sirve del análisis aristotélico que realiza su personaje Dorenburg para indicar la necesidad de principios racionales que regulan la conducta. Y distingue cuidadosamente, de un lado, la forma puramente coercitiva y extrínseca que tales principios toman con frecuencia, sofocando las energías del alma; y, de otro lado, la función que tienen para regular y ordenar dichas energías (especialmente las sensibles). La pura inmediatez carente de penetración vital conduce a una pérdida del hombre mismo. Esa misma inmediatez se hace fecunda armonizando internamente las potencias humanas. La virtud viene a ser entonces, como dice Verra, una inmediatez mediada, una conquista, basada en la fuerza de una idea superior[218]. A este principio superior aspira el deseo fundamental; pero éste carece de luz para alumbrar. Sólo la razón que brota de lo más profundo del ser humano mismo –la razón considerada como intellectus por los clásicos– hace racional, humano, ordenado y orgánico el desarrollo de las fuerzas humanas[219].
El amor de lo moralmente bueno es el metro con el que se debe medir cualquier elemento que haya de ser puesto en la base de la vida moral, por ejemplo, la amistad según Woldemar. Este no está errado en el hecho de querer que su amistad con Henriette se asemeje a ese alto amor. Lo contrario hubiera sido mezquino y superficial. «Quien cree en la amistad –dice Dorenburg–, cree necesariamente también en la virtud, en una facultad divina en el hombre […]. Pues ambas se fundamentan en una y la misma disposición de amor desinteresado, libre, inmediato y, por tanto, inconmovible»[220].
Esta doctrina del amor y la amistad tiene ecos muy fuertes de Platón. Del influjo que Platón tuvo en Jacobi dan muestra todas sus obras. Pero hay un testimonio muy especial: la carta que escribe a Schlosser el 25 de abril de 1796, en la que declara haber leído Fedro, Teages, Ion, Critón, Filebo, Fedón, República y Leyes; e incluso glosa el discurso sobre el amor que Platón pone en labios de Diótima en el Banquete.
Justo la perspicaz Henriette quiere reconducir el problema de Woldemar a su núcleo teórico y moral. Indica, en primer lugar, que aunque hubiera que obedecer los imperativos morales recogidos en la sociedad, lo cierto es que si no hay algo eterno y más profundo que lo social en los sentimientos del hombre, no habría nada sobre lo cual pudiera apoyarse el sujeto para realizarse de manera transcendente. El problema de Woldemar no es moral-metafísico, sino moral-psicológico: 1º. El ha querido experimentar la verdad de su convicción dentro de la alianza de un alma gemela a la suya; tal alianza garantizaba, para él, tanto su fe en sí mismo como su felicidad. La alianza era la verificación experimental de su fe y de su felicidad. 2º. Al considerar Woldemar que en esa alianza había una traición, no se produce tal verificación; y por lo tanto, Woldemar comienza a dudar de su fe y de su felicidad. La prueba de que éstas se han hundido es la melancolía que le atenaza[221]. 3º. De nuevo, la recuperación de Woldemar tendrá que venir por la vía moral-psicológica, no por la moral-metafísica. Hay que reanimar (aufgerufen) su fuerza interior[222].
Henriette se dirige decidida a ofrecer una explicación de los hechos a Woldemar, rogándole que la perdone y le abra una esperanza: «Esperanza… Perdón. Reconocimiento…, –balbuceó Woldemar–, ¡Oh, Henriette! –Con esta exclamación se levantó de su asiento, volvió a hundirse, escondió su rostro con una mano, extendió temerosamente la otra hacia Henriette, y comenzó a sollozar. Henriette acogió de todo corazón la mano que se le tendía-: ¡Woldemar!, –exclamó ella–. Te he recuperado. ¡Oh! Yo quiero ser tuya, lo mismo que tú eres mío. ¡Cariño! Tienes que perdonarme mucho. He causado mucha desdicha: a ti y a mí. Pero lo que yo he sufrido lo tomo como expiación. Obré contra la voz de mi corazón»[223].
Obrar contra la voz del corazón (el juramento que en apuros prestó Henriette) equivale a descentrar el núcleo moral de la persona. Esto explica lo que responde Woldemar: «Este era mi estado: me busqué a mí mismo; pero me busqué allí donde siempre me he encontrado y vuelto a encontrar: en ti. ¡Pero tú no estabas! ¿Dónde habría entonces de buscarme? Pero has vuelto. Lo esperaba»[224]. Woldemar ha de reconocer también que el orgullo le ha hecho mucho daño: «Tengo que aprender a ser humilde –dijo Woldemar–. Recuérdamelo. Lo que yo he hecho contra mí de modo tan mortífero…, eso también es orgullo. Siempre el mismo orgullo endurecido, indoblegado».
Cuando vuelve Alwina es informada por el propio Woldemar de todas las peripecias por las que su ánimo ha pasado: luchas interiores, desesperación delirante, retorno a la razón y el motivo que desencadenó todo esto, a saber, su orgullo y el débil sentimiento de amistad que no pudo soportar la menor dificultad, como es la sospecha de haber sido traicionado.
Jacobi da a entender que lo que hizo a Woldemar más humilde, o sea, la conciencia de su debilidad, sería también lo que habría de hacerlo más fuerte en su virtud. Woldemar, más prudente ahora, tiene muy presente el siguiente proverbio: «insensato el que se fía de su corazón». Henriette, por su parte, lo invita a completar esa sentencia con estas palabras de Fénelon –las cuales ponen fin a la obra–: «confía en el amor: él lo toma todo, pero también lo da todo».
Afirma Jacobi que en un prólogo que tenía pensado escribir para el Woldemar debía ser explicada y justificada la sentencia de Fénelon con la que se cierra la obra. Está convencido de que para entender el Woldemar es importante aproximarse a la doctrina de Fénelon sobre el pur amour. En tal sentido, le recomienda a Humboldt (2-9-1794) la lectura del ensayo de Fénelon Sur le pur amour. «Busque usted en esa biblioteca, o en la de un amigo, las Oeuvres spirituelles de Fénelon. Lea usted, por la amistad que me tiene y en mi honor, en la primera parte el pequeño ensayo Sur le pur amour, y dígame después si este místico había de aprender mucho de Kant».
La afirmación de un amor tan puro, de amistad sublime, como la que existe entre Woldemar y Henriette, tiene su origen indudablemente en la propia idiosincrasia de Jacobi dentro de las corrientes de la época, pero viene reforzada por el pietismo, por el platonismo y por las lecturas de autores como Fénelon, conocido por algunos prerrománticos.
Los mismos datos biográficos de Fénelon (1651-1715) pudieron llamar la atención de Jacobi para apoyar el desenlace del Woldemar. En efecto, la vida de Fénelon, sacerdote de profunda piedad y sólida formación humanista, se ve teñida desde 1688 por la suerte de una mujer de talante místico, Jeanne Marie Bouvier de la Motte Guyon (1648-1717), en quien Fénelon creyó ver la experiencia de lo divino, y bajo cuya dirección espiritual se puso él rendidamente. Madame Guyon escrutó lúcidamente el interior de Fénelon y le animó a que tomara una actitud de total abandono y olvido de sí, caminando por el sendero de la fe pura y del no-saber. En los ambientes piadosos franceses de aquel tiempo era muy conocida la distinción agustiniana entre amor sui y amor Dei. Y en esta línea se coloca la piedad de Fénelon.
Pero determinadas presiones, suscitadas por envidias y recelos, hicieron caer en desgracia a Madame Guyon; y Fénelon se vio envuelto en un torbellino de insidias e incomprensiones. Bossuet intervino decisivamente en estos conflictos, oponiéndose a la tesis de pur amour de Fénelon, de la caridad que desemboca en el desinterés absoluto e incluso en la indiferencia ante la salvación personal. Fénelon identificaba el pur amour desinteresado con el amor natural a Dios. Para Bossuet, hasta el amor de caridad encierra un elemento interesado: la consecución de la felicidad personal en Dios.
Es claro que Fénelon ejercitó ese pur amour, desinteresado y espiritual, en su relación con Madame Guyon. Y como la vida de Fénelon fue muy conocida en el siglo XVIII, nada tiene de extraño que Jacobi viera en la relación Guyon-Fénelon un contrapunto ideal para comprender la relación Henriette-Woldemar.
En la precitada carta a Schlosser argumenta la elevación de ese amor platónico con el lenguaje del mismo Fénelon, de quien cita el siguiente párrafo: «Platón dice a menudo que el amor de lo bello es todo el bien del hombre; que el hombre no puede ser feliz en sí; y lo que hay de más divino en él es salir de sí por el amor […]. Este amor que prefiere lo perfecto infinito en sí, es un movimiento divino e inspirado, como dice Platón. Esta impresión es dada al hombre desde su origen. Su gloria y su perfección están en salir de sí por el amor, en olvidarse, en perderse»[225].
Las ideas de Fénelon era consideradas por Jacobi de tanta importancia que incluso las sitúa en el mismo nivel que las de Espinosa. En las obras de Espinosa había visto Jacobi una irrefrenable sed de infinito, ansia de eternidad, amor espiritual a Dios. Este mismo anhelo es el que encuentra también en Fénelon. Por eso, en su carta a Fichte de 1799 escribe Jacobi: «El profundo acuerdo que existe entre la religión de Espinosa (su doctrina se presenta enteramente como religión, como doctrina del ser supremo y de la relación del hombre con El) y la religión de Fénelon ha sido destacada ya varias veces, pero nunca todavía se la ha desarrollado a fondo de una manera que abarque todas las filosofías. Llevo mucho tiempo acariciando la idea de emprender yo mismo esa investigación»[226].
Y justo con el mismo planteamiento de Fénelon expone Jacobi en su libro sobre Espinosa el carácter central del amor puro y espontáneo –naturalmente dirigido a una culminación divina, sin ayuda de una gracia especial o sobrenatural– en la constitución de la religión y de la misma libertad: «La fe llega a su plena eficacia y se hace religión cuando en el corazón del hombre se desarrolla la facultad del puro amor (reine Liebe). ¿Puro amor? ¿Acaso hay un tal amor? ¿Cómo demostrar su existencia y dónde encontrar su objeto? […]. El objeto del puro amor es el que Sócrates tenía ante los ojos. Es el theíon en el hombre, y el temor de esto divino es lo que se encuentra en la base de toda virtud y de todo amor»[227].
- Muchos contemporáneos de Jacobi ponderaron positivamente la expresión de su prosa. Así, por ejemplo, Friedrich Schlegel la alaba con admiración en una amplia recensión del libro, publicada en el segundo número de la revista Deutschland del año 1796 (incluido en Prosaische Jugendschriften, II). «Su prosa no sólo es bella, sino genial –dice–; viva, perspicaz, resuelta, pero a la vez segura, como la de Lessing. Por el acertado uso de vocablos característicos y giros tomados del buen estilo del lenguaje familiar, por las moderadas alusiones al mundo propio del poeta, pero tan exquisito como éste y, si cabe, más espiritual y delicado. Este rasgo genial brota de una íntima relación entre emociones e ideas, las cuales forman un tejido único, fluyendo unas en otras».
Mas, aparte del dominio del lenguaje, el problema que el arte debe resolver, en el caso de los distintos planos de los sentimientos existentes en el Woldemar, es representar personajes y situaciones «verosímiles». Y es en este punto donde confluyen varias críticas lanzadas a Jacobi por sus contemporáneos. Relevantes, en sentido negativo, son las de Schlegel, Goethe y Hegel; en sentido positivo, la de Humboldt.
- A pesar de su admiración por el estilo literario de Jacobi en el Woldemar, Fr. Schlegel critica duramente, en la antedicha recensión, el planteamiento del «triángulo amoroso». En aquel momento residía Schlegel en Jena, y figuraba, para el público filosófico, como discípulo de Fichte.
Schlegel comienza alabando la actitud de Jacobi frente «al pecado original de la cultura moderna», consistente en la completa separación y aislamiento de las fuerzas humanas, las cuales sólo pueden conservarse sanas en una unidad libre: lo que Jacobi se propone es superar la razón alejada del sentimiento, el juicio distanciado del corazón; en fin, la veneración idolátrica de la razón. La aportación positiva de Jacobi estriba en su punto de vista polémico (que descubre las lagunas, las inconsecuencias, las incoherencias de la época). Pero es intolerable para Schlegel el «odio a la razón» (Vernunfthass) que, según él, aquél profesa. Indudablemente Schlegel pretendía abultar el anti-racionalismo de Jacobi.
En verdad, Jacobi postula la confluencia de todas las fuerzas del alma en una unidad; pero ésta no es completamente «libre», sino ordenada y jerarquizada moralmente. Pero Schlegel exagera la iniciativa jacobiana de reivindicar los derechos del corazón; no ve que jamás para Jacobi el corazón debía quedar separado de la razón moral. La propuesta jacobiana no puede absorberse en una «filosofía del sentimiento», como tan a menudo se ha interpretado.
Por lo que respecta al «triángulo amoroso», Jacobi pretendía, a juicio de Schlegel, en el Woldemar descubrir la existencia de un «impulso altruista» que a la vez fuera un «puro amor»; éste permanecería a través de todos los descarríos posibles y naturales.
En tal interpretación, identifica Schlegel «impulso» con «amor», los cuales, a decir verdad, se encuentran, según Jacobi, en dos órdenes distintos. Para Jacobi, el impulso del corazón no es el amor. Pero Schlegel afirma que la relación entre Woldemar y Henriette es en el fondo de carácter pasional (sexual). Aquí está la clave de toda su exégesis. Para Schlegel la amistad de Henriette con Woldemar manifiesta un amor propiamente esponsalicio.
Desde luego –y aunque Schlegel no lo dijera– en este punto Jacobi camina por el delgado hilo que separa lo posible de lo imposible, y describe una Henriette que ama a un hombre sobre todo y no puede vivir sin él. ¿Y no es este el amor de la verdadera esposa? Schlegel veía fácil su argumentación: Woldemar encuentra hacedera la amistad extra-sexual con Henriette porque topa con el contrapunto del amor y sexo de Alwina. Para ambas relaciones no tenía él que purificar su intención. Pero la pureza de intención habría de ser lograda ásperamente por Henriette, la cual acabaría negando una parte de sí misma para que se pudiera lograr el ideal pretendido por Woldemar: el de mantener una relación triangular intacta.
Alwina, a su vez, tiene que responder con una entrega total y letal para su libertad. Jacobi –según Schlegel– rebajaría el ideal femenino de esposa, la cual perdería en el matrimonio su propia identidad de persona autónoma. Woldemar goza de Alwina, pero no la ama de verdad, o sea, en totalidad y en exclusiva: la posee toda sin ser él poseído todo por ella. Por otro lado, usa de Henriette sin amarla tampoco. Por si fuera poco, Alwina, en su inocencia, sólo tiene lo que Henriette y Woldemar le dan. Más que inocente, parece innatural. En este triángulo afectivo, ninguno logra lo que pretende.
El tono y el contenido de la reseña dejaron consternado y dolido a Jacobi. «Indignación tiene que producir –decía en carta del 11-9-1796– su falta de delicadeza y su virulencia. Es muy cruel lo que este hombre ha hecho: primero expresa de manera muy tímida y pedante mi inocencia, para venir a indicar que se me debe mirar como a una cosa que, por naturaleza, es espantosa y despreciable»[228]. Al año siguiente, Wilhelm von Humboldt se dirige a Jacobi para expresarle su disgusto por «la manera desairada que este Schlegel tiene de reseñar, la cual aplica permanentemente no sólo a una, ni siquiera a todas las obras de un autor tomadas en conjunto, sino simultáneamente al mismo hombre íntegro. En la recensión del Woldemar esto llega a producir náuseas» (23-1-1797). Para Jacobi era evidente que Schlegel exponía sus propios prejuicios sacados –como le dice a Fichte– de su «imaginación productiva», los cuales habían de acabar en «difamación y mentira» (3-3-1799).
En realidad, Schlegel acentúa un rasgo de Woldemar que ya fue insinuado por Jacobi en boca de Biederthal[229]: éste sospechó que el joven amaba a Henriette con amor de esposo.
Sin embargo, ¿penetró Schlegel en el punto central del relato de Jacobi? Para Schlegel el tema propio de la novela es la posibilidad de una amistad completamente libre de amor erótico; pero, según él, Jacobi no daría una salida digna a este problema. Ahora bien, no parece que Schlegel lograra calar la verdadera intención de Jacobi. Porque en el Woldemar se establece la existencia de esa amistad no erótica: «Eramos amigos, en el sentido más sublime de la palabra; amigos, como las personas de un mismo sexo jamás pudieran serlo; o como las personas de sexo opuesto jamás lo fueron antes de nosotros […]. Henriette no era para mí ni mujer ni varón; era para mí Henriette, la sola y única Henriette»[230]. Supuesta entonces esta existencia, el tema nuclear de la novela –como indica Reinhard Lauth– es solucionar la cuestión siguiente: «¿por qué medio se posibilita una amistad constante, incluso en las personas mejor dotadas naturalmente? La respuesta de Jacobi es esta: ella es posibilitada no por los arrebatos del corazón noble, sino por el amor que, al trascender el tiempo, está por encima de estas emociones»[231].
Ocurre, pues, que Woldemar, a pesar de su constitución natural tan afortunada y del placer que siente por lo bueno y lo bello, se ve con facilidad «inducido a confundir este placer con la virtud y a tenerse a sí mismo, mediante esa virtud, por suficientemente fuerte»[232]. Pero, en realidad, Woldemar es muy excitable, con poco dominio de su fantasía y con muchos sentimientos incontrolados. Si, a pesar de esto, está convencido de que «lo que es bueno, se lo dicta al hombre inmediatamente su corazón», fácil es pensar que pronto se habría de descarriar. Sólo cuando pone en práctica su actitud y se extravía
–observa Lauth– «reconoce que es rechazable esta confianza que pone el genio moral en su sentimiento, pues lo que posibilita la existencia verdaderamente moral es el amor supraindividual que domina y está por encima del hombre. Woldemar es el juicio lanzado contra el individuo que parte de su sentimiento para emanciparse moralmente; por eso es también la refutación anticipada del romanticismo en todas sus múltiples posibilidades»[233].
El propio Jacobi reconocía, en una carta a Humboldt (2-9-1794), que él no había sido quizás lo suficientemente hábil como para subrayar en el relato los motivos por los cuales Woldemar y Henriette no querían contraer matrimonio. Jacobi destaca en esa carta la distancia que existe entre la pasión y el amor profundo; distancia que posibilita, según él, una relación personal y no sexual entre un hombre y una mujer: «Quien haya amado en su vida sabe que la primera condición del amor es la hostilidad contra los impulsos animales. Y esto no lo puedo considerar como la ilusión que un espíritu maligno nos propone como lo mejor. Puedo, pues, admitir el supuesto de que la amistad de Woldemar con Henriette fuera inicialmente de naturaleza pasional; pero la falta de inclinación que siente a casarse con ella está, a pesar de todo, en su naturaleza, y apunta a un motivo tan bello que es perdonable su extravío en las alturas. Esta materia es tan delicada que difícilmente puede ser esclarecida con luz suficiente, sobre todo en el curso del relato. Ojalá hubiera yo podido hacerlo mejor»[234].
¿En qué ha fallado Woldemar? No en intimar con una mujer dentro de una amistad suscitada por motivos elevados, «sino –como afirma Lauth– en pretender configurar esa amistad solamente a partir de las nobles incitaciones de su naturaleza»[235]. Woldemar se entrega sin criterio al sentimiento. El peligro que le acecha no es el de una relación sexual con Henriette, sino el de una «absolutización de la propia fuerza sentimental, una confianza ilimitada en la nobleza natural que hay en él, nobleza que, en caso de que su amistad quedase lastrada, habría de conducir al más extremoso desvarío, como de hecho ocurre»[236].
Según Schlegel, Jacobi operaba una reducción individualista del proceso filosófico, siendo el punto central del que parte no propiamente «un imperativo objetivo, sino un optativo individual». Pero -como hizo notar Salat– en la base de la obra jacobiana no está el mero egoísmo, la individualidad limitada, sino el sentimiento moral y el amor puro, la tendencia más íntima hacia el infinito. Jacobi, en realidad, es guiado por una tendencia superior, por un espíritu puramente moral, que brota de las disposiciones comunes más altas de la humanidad»[237]. Schlegel porfiaba diciendo que es «inmoral» el proceso por el que Jacobi insufla la vivacidad de su propia alma a la novela. Y Salat responde que Jacobi critica varias veces el comportamiento de Woldemar, tomando distancia frente al personaje e indicando el modo de combatir sus defectos. De manera que el «punto central» en que comienza la filosofía de Jacobi es «el amor a la verdad, la tendencia íntima de asegurar en conceptos, contra la apariencia y el error, lo que previamente se le había presentado como verdadero en el sentimiento puro»[238].
Tras la visita que en 1774 realizara Goethe a Pempelfort, envió a Jacobi un manuscrito, Stella, en el que se dramatiza una situación similar a la que Jacobi describe entre Woldemar, Henriette y Alwina. En el caso de Goethe, los personajes son Fernando, Stella y Cecilia.
Pero hay algo más curioso. Algunos de los que han estudiado el drama Stella apuntan la hipótesis de que Fernando, el personaje masculino de este drama, se corresponde con el mismo Fritz Jacobi; Stella encarnaría a Johanna Fahlmer, la joven tía de Fritz, culta, delicada y sacrificada. Sabido es que el permanente y elevado amor que Fritz profesara, desde su más temprana juventud, a la encantadora Johanna, jamás llegó a enfriarse. Pero eligió, como compañera de hogar, a la bella Betty Clermont, trasvasada, en el drama de Goethe, a la figura de Cecilia.
Estaríamos, pues, con Stella, ante un planteamiento análogo al que Jacobi realizara en el Woldemar, donde trataba el problema de dos mujeres ligadas afectivamente al mismo hombre, pero en dos longitudes de onda distintas: la primera, Henriette, con su pura y abnegada actitud, idealiza el amor; la segunda, Alwina, vive como esposa comprensiva y generosa. Jacobi pretendió en su Woldemar plasmar la posibilidad de superar las dificultades surgidas de esa doble relación afectiva.
A Goethe no le gustó el desenlace pacífico de la novela jacobiana; y arremetió contra ella, llegando a crucificarla en el conocido incidente del parque Ettersburg. Por otra parte, Goethe no se inclinaba a la conciliación entre sus personajes: en el fondo, su dialéctica complica emocionalmente el tejido de algunos de sus dramas, y antes de que los protagonistas se deslicen hacia una salida cómoda o prudente –que podría rayar en lo cómico– opta por ofrecerles el suicidio o la muerte, como gesto dramático inapelable. Tal es el caso de Werther, de Clavijo, de Weislingen (el antiguo amigo de Goetz).
Stella llevaba, en su primera redacción, el subtítulo: «Tragedia para amantes». Pues trágica es la situación en que se encuentran dos mujeres, Stella y Cecilia, amadas por un mismo hombre, Fernando. Este, un arrojado y fogoso joven, amó primero a Cecilia, mujer hogareña y madre abnegada, con quien tuvo una hija (Lucía), pero el tiempo y la sed de nuevas experiencias enfriaron en Fernando esta relación; y se enamoró después de Stella, una eterna amante, llena de ternura y pasión. Fernando se aleja también de Stella, en busca de aventuras; recorre diversos países y guerrea bajo banderas distintas. Tras años de ausencia, regresa a su patria y siente deseos de encontrarse con su pasado, especialmente con Stella, su etérea criatura de pasión permanente y dueña de una gran fortuna. Cuando todo indica un fácil desenlace, aparece Cecilia con su hija Lucía, reducidas a la pobreza. Cecilia y Stella simpatizan entre sí y, como criaturas nobles, ponen sus esfuerzos en elevarse por encima de su interés personal. En la versión que Goethe dio al drama en 1776, ambas mujeres lograban unirse en el amor a un mismo hombre, mediante lo que podríamos llamar la monogamia de los cuerpos y la poligamia de las almas. Pero en la redacción de 1805, Stella y Fernando se suicidan. Desolada queda Cecilia, llorando por los muertos y por los vivos, especialmente por su hija Lucía.
En este drama, como en la novela de Jacobi, se ponen sobre el tapete cruciales problemas psicológicos y morales concernientes a las relaciones amorosas y al sentido del matrimonio monogámico. En cierto modo, Jacobi no resuelve la cuestión de la poligamia espiritual; y Goethe la disuelve con el pistoletazo de Fernando y el veneno de Stella.
La doble dimensión –filosófica y literaria– que Jacobi señalaba en sus novelas, permitía realizar sobre ellas una doble valoración: la puramente filosófica y la puramente estética. Los críticos literarios reconocen un alto valor estético a las novelas, pero se lamentan de la presencia de largas digresiones filosóficas que merman los avatares de la acción. Zierngiebl, quien había dicho entusiasmado que «la verdadera filosofía de Jacobi se encuentra en sus novelas», también se quejaba de que la acción sólo fuera «pretexto para diálogos, sentencias, efusiones del corazón», de manera que sobraban discursos y sentimientos, pero faltaban acciones[239]. Otros críticos pensaban que la mezcla de intención filosófica y literaria perturbaba enojosamente a las dos: «La forma de la novela (decía Körner a Schiller el 7–7–1792) está subordinada de manera muy clara al fin filosófico y al mismo tiempo perturba mucho la atención, dejando insatisfechos tanto al filósofo como al artista. Y es que el autor no debía de haber repartido entre los protagonistas el material filosófico de que disponía, sino tenía que haber puesto completamente aparte la intención filosófica antes de realizar su tarea, e idear, con ciertos caracteres dados, una novela que fuese interesante por sí misma».
Muchas de estas y otras esporádicas observaciones de diversos críticos fueron conocidas por Hegel, el cual estaba convencido de que el objetivo del artista ha de consistir en configurar caracteres firmes. Un carácter es la forma que toma en el hombre un principio eterno; y esa forma encarnada es una gran pasión, una dinamización de los principios generales en el alma. Pasión no es, pues, un movimiento arbitrario o caprichoso, sino una acción noble que se confunde con una gran idea de orden moral o religioso. Tal es la pasión de Antígona, como amor sagrado por su hermano. Pues bien, al formar el carácter, el artista debe reunir en un solo punto tres elementos: riqueza de cualidades que aparecen en situaciones diversas y bajo aspectos diferentes; vitalidad desde un foco unitario que otorga fisonomía original al personaje; y fijeza, que es lo más esencial del carácter, «pues un carácter inconsistente o irresoluto delata la ausencia misma de carácter»[240].
Falta de firmeza de carácter reconoce Hegel en el Werther, «un carácter decisivamente enfermizo, sin fuerza para poder elevarse sobre el egoísmo de su amor. Lo que lo torna atractivo es la pasión y la belleza del sentimiento, la hermandad con la naturaleza, junto al desarrollo y ternura del alma». Pero la firmeza de carácter queda también ausente de Woldemar, un individuo que quiere profundizar en su subjetividad, sin alcanzar contenidos personales. Es el problema del «alma bella», entusiasmada internamente, de modo desmesurado, por su propia excelencia: «En esta novela se muestra en máximo grado la falsa magnificencia del alma, la engañosa ficción de la propia virtud y excelencia […]. Semejante alma bella tampoco está abierta a los verdaderos intereses éticos ni a los elevados fines de la vida, sino que se hunde en sí misma y vive sólo en sus subjetivas maquinaciones religiosas y morales»[241].
Este entusiasmo rabiosamente subjetivo del alma bella viene acompañado de una crecida susceptibilidad ante todos los que la rodean, gentes que tendrían el deber de comprenderla en sus mínimos detalles; y si no adivinan sus entresijos, se siente profundamente herida y se aleja incluso de los amigos. Es incapaz de querer y afrontar algo con fuerza y coraje; al final «surge el tormento de la reflexión consigo mismo y con los otros, una congoja y hasta incluso una dureza y crueldad del alma, en la que se revela plenamente toda la sordidez y flaqueza de esta interioridad del alma bella»[242].
El siguiente paso que bien podría haber dado Woldemar es sustancializar las dotes de su alma, consideradas por él como elementos de extraordinaria grandeza. Algo de él mismo hubiera quedado en un alto y alejado ámbito, desde el cual dirigiría o determinaría su pequeña conducta personal. Hubiera entrado en el sonambulismo de las voces interiores mágicas, indescifrables y pavorosas, en lo demoníaco de una clarividencia enfermiza. De hecho, Woldemar estuvo al borde de esa locura. Los verdaderos intereses de la vida, los que configuran la fuerza del carácter, flotarían en un reino espectral.
Pero Hegel repudia del Woldemar no sólo la falta de carácter del héroe, sino el mismo intento que Jacobi hizo para dibujarlo. Porque «siempre es desafortunado empeñarse en cambiar la salud del carácter por la enfermedad del espíritu, a fin de provocar conflictos y suscitar intereses»[243]. El interés que Jacobi tiene por una subjetividad que permanece siempre enquistada en sí misma es «un interés vacío». Hegel exige que el arte llegue a configurar la unidad de los caracteres y no deje al espectador flotando por encima de toda determinación. Hay que dar, como Shakespeare, resolución y energía a los personajes. La vacilación y la insuficiencia del carácter propuesto convierte al arte en pura cháchara. El principio rector de Hegel es tan terminante en lo artístico como en lo metafísico: «Lo ideal consiste sin duda en que la idea es real, y a esta realidad pertenece el hombre como sujeto y, por tanto, como un todo único en sí»[244].
Desde luego Hegel es certero aquí con Woldemar como carácter, pero radicalmente injusto con Jacobi como configurador del personaje. Porque Jacobi intentó precisamente, a través de Henriette y Biederthal, dar una totalidad de carácter a la rica, pero desarticulada, determinación de Woldemar.
Humboldt, por su parte –en su elogiosa recensión del Woldemar– subraya la unidad viviente de los protagonistas y enfoca su atención sobre ella. El modo en que pretende enseñar Jacobi el contenido de sus novelas –dice Humboldt– se basa en la doble convicción de que «toda intuición inmediata excluye cualquier explicación, porque la explicación es siempre un conocimiento mediato; y de que aquello sobre lo que descansan tales intuiciones y tales hechos –si las convicciones que en ellos se fundan han de tener universalidad– no debe pertenecer al singular, sino a la humanidad». Para conseguir esto, agrega Humboldt, es preciso que «el autor posea en sí mismo una alta humanidad, se haya examinado con mucho rigor para distinguir serenamente la parte contingente de la parte necesaria de su ser que lo emparenta inmediatamente con la humanidad en su forma pura e ideal». El Woldemar pone en viva luz «la existencia íntegra del hombre». Cada uno de los personajes de la obra puede ser considerado, al menos en un aspecto, representante de la humanidad. Jacobi ha unido íntimamente la doctrina a la existencia de los personajes. Y el único modo de comprenderlos es que el lector «se ponga en la misma situación» en que el autor intuía los hechos.
Pero al fin de cuentas Humboldt acaba con una valoración filosófica, echando de menos un análisis más preciso de conceptos y una deducción más rigurosa de unos principios a partir de otros, con objeto de «evitar malentendidos».
En todos estos enjuiciamientos –filosóficos, literarios, mixtos– hay un aspecto que normalmente se pasa por alto, pero que es crucial para entender las novelas de Jacobi, a saber: que de suyo está perfectamente justificado el intento de tratar en una novela problemas filosóficos. Si a esto se une la exigencia que el lector ha de tener de intuir o «sorprender» en la unidad concreta de un personaje el problema filosófico existencialmente vivido por éste, se comprenderá el abuso que puede hacerse de la crítica que margine esta unidad activa.
Al identificar precipitadamente a Jacobi con el prerromanticismo se ha pensado que el filósofo de Pempelfort rechaza –como lo hace el espíritu fáustico– el concepto de deber y lo sustituye por el instinto y los sentidos, con ausencia de normas universales.
Pero lo que en realidad recusa Jacobi es una ética puramente formalista, apoyada en un sistema conceptual forzado que prescinde de elementos fundamentales. Y a su vez propone una ética con bases firmes, más sólidas que las ofrecidas por la simple corriente vital de cada individuo. Busca lo eterno en el hombre. Lo que «en todo hombre» tiene valor profundo y sentido universal. No es Jacobi un subjetivista.
La fuerza de este valor permanente y universal, a lo largo de sus dos novelas, es lo que en parte arrancó las iras de Goethe y lo movió a «crucificar» el Woldemar en la célebre reunión con sus amigos. El Werther de Goethe no alcanza ese núcleo espiritual y moral, aunque lo ronda a veces. Werther llega a un punto en que se descentra, rematando con un pistoletazo en la boca su vida amorosa. En el Woldemar, en cambio, se atisba al final la cordura, el centro espiritual, fuente universal de valor y sentido. Pero un sentido que no se logra si no es vivido desde dentro y cuya ulterior traducción en conceptos abstractos es una fase más de asimilación espiritual, en la cual se fija como guía de vida.
Este vuelco hacia el hondón del alma no puede ser calificado de irracional. Además, el autor del Woldemar no está completamente de acuerdo con las ideas y actitudes de su héroe: realiza continuamente una distancia crítica ante él, especialmente a través de los personajes femeninos. Es lo que no vio Schlegel en su famosa recensión.
Lo que Jacobi busca con la novela es infundir constancia al «genio», darle firmeza de carácter, en la cual estriba la verdadera virtud y la determinación misma de la personalidad. Esta es propiamente el «genio ordenado»; pero ordenado por principios universales que forman unidad sustancial con el centro del corazón humano. De un «genio» hay que hacer una «personalidad»: he aquí la intención básica de Jacobi. O sea, con la materia magmática del genio hay que lograr una forma unificada, una figura moral, una personalidad: esta es creación humana y consiste en lo que el hombre hace de sí mismo con rasgos estables. Por ello indica Jacobi rotundamente que «quien no acepta la personalidad en el sentido que yo le doy, no podrá aceptar tampoco mi filosofía: yo no soy su hombre, ni mi doctrina es su doctrina»[245].
Y es que el hombre –dice Jacobi–, siendo un espejo de pasiones, tiene también un punto de sostén en la ley que hay por encima de él: su dignidad consiste en que puede reconocer esta ley. «Es una insensatez construir sobre un hombre que tenga un ánimo (Gemüt) extraordinario, pero carente de principios que ordenen este ánimo y lo dominen. Semejante hombre, a pesar de sus magníficas disposiciones a la honestidad y a la virtud caerá a menudo en las profundidades. Pues si no se sabe dominar, ni puede dejar ni el bien ni el mal, tiene que engañarse a sí mismo, intentando mentirse y embaucarse»[246]. En razón de esta superación del genio por la personalidad, Jacobi mantiene una postura original entre los prerrománticos del Sturm und Drang: es un clásico entre ellos.
Resumiendo:
- Jacobi combate el «racionalismo raso» refugiado en el positivismo del tiempo, cuya pretensión era imponer a todos los espíritus la común medida de su «sana» y mezquina razón. Es insuficiente una filosofía de conceptos.
- Este combate surge de una filosofía de la vida, cuya exageración es el individualismo, con su teatral reivindicación de la independencia contra la tiranía (todo individuo, decía Woldemar, tiene el derecho de obedecer a su propia conciencia y a seguir las inclinaciones de su corazón), de la originalidad frente a la ramplonería del formalismo propio de la razón raciocinante.
- Woldemar opone la «certeza inmediata» del sentimiento a la claridad de las fórmulas filosóficas, como fuente de verdad (del ser y del no-ser) y de moralidad (de lo bueno y lo malo): en la inmediatez de la conciencia se decide originalmente y de manera absoluta por el sí y por el no.
- En esa novela se muestra la necesidad de restaurar la originalidad de los individuos, la dignidad y el valor del yo: no hay dos hombres sobre la tierra cuyos deberes coincidan.
- Ahora bien, la figura vital de Woldemar, como encarnación individual del «alma bella», queda en la pura inmediatez del sentimiento, sin mediación racional alguna.
- Pero en el conjunto de la novela hay siempre un espíritu femenino (Henriette para Woldemar) que fuerza una mediación racional del sentimiento. Sólo así logra la novela el verdadero mensaje de Jacobi. En Henriette habla la voz del clasicismo: habla la necesidad de mediación interior.
Y a dar solución teórica a este planteamiento novelado se encamina la actividad filosófica de Jacobi en su pugna con el intelectualismo de Espinosa y con el idealismo de Fichte y Schelling. En ella se perfilan con mayor rigor técnico las mismas soluciones que aparecen en la novela: la primacía de la inmediatez espiritual sobre la mediación del razonamiento discursivo, así como el carácter orgánico y jerarquizado del proceso de mediación de una en otro.
CAPÍTULO III
COARTADA DEL AMOR ROMÁNTICO: SCHLEIERMACHER
- Schleiermacher admiraba a Friedrich Schlegel por la briosa exposición que en Lucinde[247] había hecho del amor como un fuego sagrado entre hombre y mujer, siguiendo la dirección antropológica del Sturm und Drang: teoría del amor libre y de la emancipación femenina. En un fragmento del “Athenäum” Schlegel llega a decir ampulosamente que casi todos los matrimonios son concubinatos y que no se ve lo que se puede objetar a un matrimonio a cuatro[248]. Schlegel delimitó claramente dos tipos de mujeres. De un lado, las que aprecian los sentidos, la naturaleza y la virilidad. De otro lado, las que han perdido la inocencia íntima y sienten remordimientos de los placeres de la carne. Es claro que Lucinde se encuentra entre las primeras.
En las sucesivas expresiones históricas modernas comparecen planteamientos ilustrados y románticos, en los que recala también la relación entre lo activo y lo pasivo.
Recordemos que en el siglo XVIII se aceptaba en algunos sectores el matrimonio convencional: a las mujeres las casaban sus familias, siguiendo ordinariamente criterios económicos o sociales. Bajo esta costumbre, Dorothea, hija del filósofo Moses Mendelshon (1729-1786), fue entregada al banquero Simon Veit. Algún tiempo más tarde, esta joven y Friedrich Schlegel se enamoran y realizan una unión libre que los contemporáneos vieron reflejada en la novela de Schlegel Lucinde.
Para Schlegel hay una sola corriente de movimiento, el amor, en la que se configura el agente y el paciente. En la relación interpersonal de hombre y mujer, la obra de ambos habría de expresar un respeto pasivo, un estímulo íntimo para despertar una individualidad que está más próxima a lo biológico que a lo racional. Pues, “cuanto más divino es un hombre o la obra del hombre, más semejante se vuelve a la planta: ésta es la más moral y la más hermosa de todas las formas de la naturaleza. Y así la vida más alta y más perfecta no sería más que un puro vegetar (ein reines Vegetieren)”[249]. La ley fundamental del desarrollo humano está dada por la naturaleza; y “la naturaleza misma quiere el eterno ciclo de intentos siempre nuevos, y quiere también que cada uno sea acabado en sí, único y nuevo, una fiel reproducción de la más alta individualidad indivisible (unteilbare Individualität)”[250].
Para que esta fuerza natural y divina se expanda en individualidades originales habría que eliminar de su camino los prejuicios, las convenciones, el andamiaje moral y conceptual de una época: “El despertar esas sagradas chispas, purificarlas de la ceniza de los prejuicios y, donde la llama ya arde límpida, alimentarla con modestas ofrendas”[251].
Schlegel define el alma femenina no sólo como un encuentro de la vida con el amor, sino como una identificación del vivir con el amar, como la expresión del Uno-Todo: “Aparte de las pequeñas peculiaridades, la feminidad de tu alma consiste simplemente en que vivir y amar significan lo mismo para ella; lo sientes todo completo e infinito, no sabes de separaciones, tu ser es uno e indivisible”[252]. Sólo se distinguen los polos de esa unión (activo y pasivo) en el movimiento indiviso de un amor.
Pero la naturaleza que hace brotar la individualidad y guía a los amantes es ella misma divina: según Schlegel religión y erotismo confluyen en el abrazo de los amantes. De modo que “cuando se ama como nosotros, también la naturaleza que hay en el hombre regresa a su divinidad original (ursprüngliche Göttlichkeit). En el solitario abrazo de los amantes, la voluptuosidad se transforma en lo que es en el gran todo: el milagro más sagrado de la naturaleza, y lo que para otros sólo es algo de lo que con razón tienen que avergonzarse, para nosotros se transforma en lo que es de por sí: el puro fuego de la fuerza vital más noble”[253]. La existencia humana exaltada y perfecta es amor: “Yo ya no puedo decir «mi amor» o «tu amor»; ambos son iguales y completamente únicos, tanto el amor como su correspondencia. Es matrimonio, eterna unidad y unión de nuestros espíritus, no sólo para lo que llamamos este o aquel mundo, sino para el único mundo verdadero, indivisible, sin nombre, infinito, para todo nuestro ser y vivir”[254].
Según Schlegel, la naturaleza es, para todos los hombres, dios y sacerdote. No necesita de ningún mediador, de ningún representante, para justificar su gloria: “Sólo la naturaleza es la verdadera sacerdotisa de la alegría (Priesterin der Freude); sólo ella sabe cómo anudar un lazo matrimonial. No con palabras vanas sin bendición, sino con frescas flores y vivos frutos de la plenitud de su fuerza. En un cambio sin fin de nuevas figuras, el tiempo configurador trenza la guirnalda de la eternidad; y sagrado es el hombre al que toca la felicidad de dar buenos frutos”[255]. Por el amor espontáneo y natural del joven hacia su amada llega a conocer que el matrimonio es la vida y la magnificencia de todas las cosas: “Todo está animado para mí, me habla y todo es sagrado. Cuando se ama como nosotros, también la naturaleza que hay en el hombre regresa a su divinidad original. En el solitario abrazo de los amantes, la voluptuosidad se transforma en lo que es en el gran todo: el milagro más sagrado de la naturaleza”[256].
- Las tesis de Lucinde tuvieron en Schleiermacher un notable defensor. En sus Vertrauten Briefen über Friedrich Schlegels Lucinde (Cartas confidenciales sobre Lucinde), publicadas en 1800, declara Schleiermacher su simpatía y afinidad por las propuestas de Schlegel, ideas mantenidas por aquél en otras obras, como Catecismo de mujeres y Monólogos. Esas Cartas responden a las acusaciones que la propia hermana de Schleiermacher, Ernestina, lanzó contra él: porque Eleonor Grünow, una mujer casada, pero enamorada de Schleiermacher, no creía posible la relación de pura amistad espiritual entre el hombre y la mujer (como la pretendida por Jacobi en su Woldemar[257]), de modo que estaba dispuesta a divorciarse para unirse a él.
Schleiermacher defiende la Lucinde de Schlegel, reconociéndole una “moralidad orgánica” o interna, la cual no se rige por leyes exteriores (sociales), sino por las leyes íntimas del individuo. Hay que llegar a ser lo que se es. Hay que desarrollar la propia personalidad, integrando las tendencias interiores en la personalidad armónica. Tal moralidad –opuesta a la frívola sociedad ilustrada y burguesa– no está desatada, o desligada de normas; pero las leyes que obedece son completamente nuevas, oriundas de la realidad interior del individuo. Piensa que el amor está representado en Lucinde “como jamás hasta entonces en ninguna obra de arte, pues ofrece el amor en toda su plenitud, el espiritual y el sensual”.
En el § 259 de su Philosophische Ethik muestra Schleiermacher vuelve a tratar el problema del amor humano y la dialéctica de las relaciones entre varón y mujer, indicando que en ellas está en juego todo el ser humano, tanto la sensualidad como la espiritualidad. Y estima que ninguno de estos elementos debe ser separado del otro, ni considerado unilateralmente.
Tras esta notable consideración antropológica, Schleiermacher se introduce en el ámbito de la religión y de la mística al acuñar la expresión «amor romántico»[258]. Ya en las Lucindebriefe llega a decir que en una misma estructura se identifican “la omnipotencia del amor, la divinidad del hombre y la belleza de la vida”[259]. Todo lo que acontece entre el varón y la mujer debe ser “humano y divino” a la vez. “Un perfume mágico de santidad sube desde las profundidades del amor humano y se expande como el incienso a través del santuario”[260]. El amor humano es, por así decir, el «dios» que habita en el corazón de los que se aman. “Abrazarse es abrazar a este dios, sentirlo en la intimidad y querer sentirlo también en el mismo momento”[261]. Por su libro Lucinde sobre el amor, Schlegel se ha convertido en “el sacerdote y el liturgo de esta religión”[262]. El amor es omniabarcante, y no solamente del otro: “es la humanidad y el universo lo que se adora en la mujer que se ama”[263]. Y la mujer no puede dejar de decir al hombre que ama: “tú eres infinito”[264].
Además Schleiermacher otorga al encuentro amoroso un proyecto de identidad personal: en dicho encuentro, el cuerpo y el espíritu no sólo dejan de estar separados, sino también se hacen idénticos[265]: “el varón y la mujer no son nada más que un mismo ser”[266]. “Me siento como invadido y devorado por el fuego de Dios, estoy como sumergido contigo en un océano infinito de idénticos sentimientos y de idénticos pensamientos. El cielo inmenso toca a la tierra donde yo estoy y donde tu estás, ilumina el pasado y el porvenir, irradia sobre ti y sobre mí, y transfigura todas las cosas. Y lo mismo vale para ti, lo siento, lo sé”[267]. Las diferencias que hubiera entre el principio masculino y el principio femenino, expresadas reiteradamente por los filósofos –antes por Kant y Fichte, después por Hegel– como diferencias entre el «logos» y el «bíos», entre razón y sentimiento– serían puramente relativas y condenadas a desaparecer en el devenir histórico, igualándose ontológicamente en una unidad superior.
Ese proyecto de identidad personal se extiende no sólo a las relaciones horizontales entre varón y mujer, sino a las posibles relaciones verticales del ser humano con el ser divino. Está en la misma línea de los que proponen unir la religión (que concierne a las relaciones entre Dios y el hombre) y el erotismo (que recae sobre las relaciones entre los dos sexos): el erotismo se haría religión y la religión erótica[268].
Siguiendo esa trayectoria y partiendo del «ideal del amor romántico» juega incluso Schleiermacher con el concepto de una «predestinación» en el amor. En sus Monólogos de 1800 sostiene que el amor esponsalicio y el matrimonio se apoyan en que tal varón y tal mujer están predestinados a pertenecerse: sólo tienen que descubrirlo y realizarlo para que sea perfecta la relación que se establece entre ellos. Dejando aparte la consideración de que esa tesis pueda estar inspirada en la teoría de las «afinidades electivas» de Goethe –cuyo determinismo biopsicológico sirve de poco para entender la libertad del amor conyugal–, cabe indicar que en su Philosophische Ethik (§ 260) Schleiermacher saca de ahí la consecuencia de que la predestinación al amor y al matrimonio excluye no solamente la poligamia, sino la deuterogamia, o sea, el casamiento de un viudo o de una viuda; porque tal acto estaría en contradicción con el hecho de que dos esposos alimentan el sentimiento íntimo de que su unión es única e indisoluble, requerida por el ideal del amor romántico: un segundo matrimonio no sería tan perfecto como el primero. En su intento de infinitizar el eros, margina el hecho contundente de que la comunidad matrimonial puede tener su límite, la muerte, límite que hace impracticable la comunión de alma y cuerpo entre dos seres humanos.
Pero antes de llegar a la perfección del amor y al descubrimiento del destino intersexual, Schleiermacher acepta la «aventura amorosa», que se sitúa entre la inclinación y el amor. Tal aventura tiene dos rasgos: la atracción de la inclinación y la intimidad del amor, pero sin adoptar la decisión del compromiso serio, quedándose así en una simple experiencia[269]. Schleiermacher sostiene que puede ser permitida esta aventura amorosa, en tanto que búsqueda y etapa preparatoria del amor auténtico. El amor es un arte como otro cualquiera y necesita ser «ensayado» en actos que carecen de consecuencias duraderas y de fidelidad.
El problema de esta última tesis reside en comprender cómo es posible realizar ensayos amorosos sin amar, y cómo se puede experimentar con el amor –que de suyo exige entrega total y perennidad– sin llegar a la esterilización psicológica del amor mismo, o sea, a su anulación pura.
- No es cometido de estas reflexiones enfocar la plausibilidad de la articulación teleológico-categorial de la filosofía de Schleiermacher en la forma de dialéctica y hermenéutica de los productos culturales o históricos, sino la inviabilidad e imposibilidad teleológico-trascendental de esa misma propuesta, como teoría de la razón especulativa.
Quizás puede fascinar el ideal de vida que Schleiermacher ve configurado por Goethe y Herder en la forma de la literatura y de la reflexión moral y que lleva a la reforma de las ciencias morales, ideal compartido también por Kant. En la línea de una articulación teleológico-categorial se hablaría incluso de la interioridad de la vida religiosa, incluso de la libertad de la individualidad religiosa, del amor, etc. Pertinentes al respecto serían las referencias a Schlegel, Schelling, etc.; así como la indicación del método genético, el cual se introduce ampliamente en la dialéctica, en la hermenéutica y en la ética. La teoría de la individualidad y del amor, en particular, entraría aquí como una pieza clave.
Ahora bien, dado que la propuesta de Schleiermacher es racional y especulativa, también es susceptible de crítica interna, especialmente en la dimensión teleológico-trascendental; aspecto éste que quiero destacar en este apartado.
¿Qué es lo que da de sí esta razón, –yendo al fondo de lo cultural y antropológico–, en el ámbito de la metafísica y de las creencias? Tal es la pregunta decisiva. Adelanto, para abreviar que en el plano teleológico-trascendental Schleiermacher mantiene a la vez un inmanentismo especulativo y un subjetivismo trascendental.
El alcance de esa propuesta racional de Schleiermacher queda tutelado por el sentimentalismo ontológico, quicio de las presentes reflexiones.
¿Cuáles son las bases del sentimentalismo ontológico de Schleiermacher? Como a juicio de este autor el hombre no se entiende sin la religión, es preciso estudiar este fenómeno para responder a tal pregunta.
- Ya en su obra Über die Religion funda la religión en la intuición (Anschauung) y en el sentimiento (Gefühl), y con el tiempo simplificará aún más su punto de vista, instalándose exclusivamente en el corazón como mera fuente de sentimiento, y nada más. En sus Briefe sobre Lucinde llega a mantener la tesis de que una sensualidad elevada, afinada por el culto de lo bello, debe ser el ideal del hombre. La definición de razón, en este contexto, incluye (como enseguida vieron sus coetáneos):
- a) La fe sensible y simple del pietismo moravo,
- b) El agnosticismo kantiano,
- c) El inmanentismo espinocista.
- En su obra fundamental Der christliche Glaube (1821), el asiento psicológico de la religión no es ya la intuición y el sentimiento, sino el sentimiento solo, el cual funda la religión. La religión no es propiamente una creencia dogmática, ni una moral, sino un sentimiento. En tal sentido proviene de la conciencia inmediata, remitiéndose al sentimiento general o simple de dependencia, allgemeines o schlechthinniges Abhängigkeitsgefühl. Y este sentimiento mismo brota necesariamente del primer contacto de nuestros sentidos con el mundo. Nos sentimos incluidos en un todo, participando en un conjunto enorme, que es el universo. No tenemos ni siquiera necesidad de tener la idea de Dios para experimentar la sensación de ser una rueda de la gran máquina del mundo. Nuestro sentimiento de dependencia es uno de los más profundos de la vida espiritual, y forma parte de nuestra naturaleza. Se ensancha con el espíritu mismo, se fortalece con todas nuestras experiencias, con todos nuestros pensamientos. Y de la potencia de este sentimiento fundamental, que es la esencia de la piedad o de la religión, nace inevitablemente la Iglesia, o sea, la sociedad de aquellos que se sitúan de igual manera por relación al universo considerado como el Gran Todo. Mas la variedad de las representaciones y de los agrupamientos engendra la variedad de las Iglesias. Y como cada Iglesia se construye una fe común, normas morales comunes, de cada Iglesia sale una religión particular. O sea:
- a) la religión brota del corazón,
- b) la comunidad de religión primitiva engendra la Iglesia,
- c) la Iglesia delimita y construye cada dogmática particular.
En conclusión, Schleiermacher subraya y prolonga el “racionalismo” limitante que desde Lessing había hecho de la razón crítica, conceptual y absoluta, la norma interna con validez incluso religiosa. Kant, Fichte y Hegel dejarían intacta semejante actitud. Sólo Schelling protestaría tímidamente, pero construyendo una filosofía de la revelación bajo el supuesto incuestionable de la supremacía de la energía crítica de la razón sobre cualquier apertura a lo trascendente.
- Desde esta inicial configuración especulativa, son explicadas las formas diversas de religión por Schleiermacher. El sentimiento de dependencia es más o menos profundo, más o menos puro, más o menos delicado y espiritualizado; por lo que es natural que se presente en grados diversos de religiones: fetichismo, politeísmo, monoteísmo. En esta última forma sola, el sentimiento de dependencia logra su perfección, porque la idea de la unidad del mundo entra en juego. Pero dos tendencias se manifiestan en el seno del monoteísmo, una tendencia estética y una tendencia teleológica. La primera se absorbe en estados pasivos, la segunda en estados activos. En la primera, se trata sobre todo de anularse en Dios; en la segunda, de obrar bien ante Dios. La forma más pura de monoteísmo teleológico es el cristianismo, el cual no es por eso la única religión verdadera, sino la más alta religión.
Mas es preciso encontrar el criterio “racional” por el que Schleiermacher realiza este aserto: y viene dado, de nuevo, por su inmanentismo especulativo. Porque para Schleiermacher, toda religión apela a una revelación: y ésta no es un privilegio del cristianismo. La revelación no es una comunicación doctrinal que viene de Dios, ni una manifestación particular de la divinidad, sino el fruto espontáneo y subjetivo del concepto de Dios que brota del sentimiento de dependencia o sentimiento religioso. Es curioso, a este respecto, traer a colación el modo en que Schleiermacher se explica sobre el panteísmo. Se le había reprochado el ser un simple discípulo de Espinoza. Se defendió diciendo que el panteísmo era para él una visión filosófica y no puede entrar en la serie de los conceptos religiosos, porque estos son conceptos colectivos, eclesiásticos. Sin embargo, declara que el panteísmo no excluye la religión y que puede muy bien unirse a una forma de piedad monoteísta. Y es que, en su sistema, sobre el sentimiento fundamental de dependencia pura y simple pueden mantenerse superestructuras dogmáticas diversas, sin gran inconveniente, según los temperamentos particulares o según los puntos de vista individuales del espíritu.
Este inmanentismo especulativo se exacerba especialmente en el modo en que Schleiermacher explica la esencia del cristianismo, imposibilitando una razonable articulación de lo cristiano. La esencia de esta forma superior de monoteísmo que es el cristianismo, es la idea de Redención por Cristo. Pero, ¿qué es Cristo y qué es la Redención? ¿y en qué sentido se admite una Redención por Jesucristo?
- Para Schleiermacher no es necesario retener de los evangelios ni la enseñanza moral, ni los milagros que atestiguan la divinidad de la misión de Jesús, ni el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Una sola cosa importa: el contenido de la sensibilidad de Cristo. Mientras que el contenido de nuestra sensibilidad se remite al sentimiento de dependencia pura y simple, la de Jesús coincide con la conciencia de su unidad con Dios, por la certeza sentimental de su misión de mediador entre los hombres, sus hermanos, y Dios Padre. Pero, ¿Jesús es Dios? Esta sería, según él, una pregunta ociosa. Porque la divinidad de Jesús coincide con la conciencia que él mismo tiene de ella. El subjetivismo trascendental de Schleiermacher tiene en esta tesis sobre la divinidad de Jesús su punto de inflexión más precisa y diamantina. La diferencia entre Jesús y nosotros, aunque se diga que es de especie y no de grado, queda establecida por esta conciencia. Jesús es una aparición realizada por el eterno Dios en el mundo. ¿Cómo? Es preciso comprender que la humanidad habría sido creada con la fuerza íntima de producir, a lo largo de su línea evolutiva, una aparición semejante. Esta puede ser considerada, indiferentemente, como la revelación sobrenatural de una fuerza enteramente nueva, o como el resultado de una evolución natural. Naturaleza y sobrenaturaleza solamente son dos traducciones del mismo hecho. En Jesús, ni los milagros, ni la doctrina, ni la resurrección, ni la ascensión pueden tener más importancia que su individualidad personal, cuyo núcleo esencial –determinado por Schleiermacher desde un subjetivismo trascendental o inmanentismo especulativo– es la “conciencia” de su misión redentora.
- De nuevo es su inmanentismo especulativo y subjetivismo trascendental el que condiciona el sentido de la siguiente pregunta: ¿qué es la Redención?
Antes de responder, permítaseme una aclaración. Las tesis teológicas de Schleiermacher no son accidentales, en su desarrollo, al proceso especulativo de la razón, sino que dan la talla de esta, sea cual fuere el uso que de ella pudiéramos hacer. Esto (dar la talla) acontece también en el desarrollo de las tesis teológicas que hace Santo Tomás de Aquino.
La respuesta a la anterior pregunta (¿qué es la Redención, la cual es la esencia del cristianismo?) ha de contextualizarse en la cuestión del pecado y de la gracia. El subjetivismo trascendental de la razón impedía a Schleiermacher afirmar que Cristo pudiera obrar sobre Dios. Su Redención no podía ser, por tanto, sino una acción sobre el hombre: no nos rescata “apaciguando” a Dios por su sangre, por el sacrificio en la cruz. Su muerte sólo tiene el valor de ser la afirmación de la “fuerza” que su conciencia tiene de su misión divina. Su muerte lo ha puesto frente a los poderosos de su pueblo. Ante ellos ha pronunciado su formidable “sí” que Schleiermacher considera como “la más grande palabra que un mortal haya pronunciado jamás”. Esto es todo. Su muerte no tiene otro sentido. ¿Y el pecado? El pecado es la sublevación de la carne contra el espíritu, un desorden de la naturaleza humana, una incapacidad para el bien que no puede desaparecer sino por la Redención y que es fuente de todo el mal que se encuentra en el universo, en tanto que el mal no es nada más que su castigo. Pero el pecado es una consecuencia inevitable de la evolución (¡de nuevo el inmanentismo especulativo!): el pecado tiene su razón de ser en la marcha evolutiva misma, en la necesidad de Redención que debe provocar, de suerte que sólo es una etapa hacia el bien. En términos especulativos: de la misma manera que, para Schleiermacher, la naturaleza y el espíritu, lo ideal y lo real, el pensamiento y el ser se remiten a una identidad superior, asimismo no hay contradicción total entre lo verdadero y lo falso, entre el bien y el mal, sino solamente una oposición relativa. Todo pecado es para él un punto de transición hacia el fin de la culminación de todo ser en Dios. De modo que las contradicciones absolutas quedan dulcificadas. Por encima de la visión empírica, se desata la especulación, determinada como subjetivismo trascendental, tan consustancial al pensamiento luterano alemán del siglo XIX. Además, Schleiermacher transporta el pecado al asiento de la religión, o sea, al sentimiento. No ve en él una desviación o una falta de la voluntad (su determinismo inmanentista le impide verlo de otra manera): es únicamente una desazón del sentimiento religioso (Unlustgefühl) que paraliza nuestra conciencia de Dios en nosotros. También el pecado original es explicado en términos de saber o conciencia (al igual que lo hiciera Fichte, Schelling y Hegel): es una desviación de toda la raza humana que acontece en Adán, o sea, una obnubilación del sentimiento de unión en Dios. Este atoramiento, este impedimento, este obstáculo que se opone a lo que nosotros sentimos en Dios, unidos a Dios, se identifica con el pecado mismo: eso es el pecado. Y Jesús, por la intensidad superior de su unión a Dios, se encuentra, por el contrario, sin pecado y en estado de rescatarnos, librándonos del atoramiento que pesa sobre nuestra conciencia en Dios. La Redención, para la estrecha racionalidad sistémica de Schleiermacher, es el paso desde el estado de atorada conciencia de Dios al estado de conciencia no atorada (Übergang aus dem Zustand gehemmten in den ungehemmten Gottesbewusstseins). Este paso se opera por la fe en Jesucristo. Fe que, a su vez, es provocada por el sentimiento de necesidad de redención. Y sin éste, nada.
- Parece importante, al tratar de la individualidad y del amor según Schleiermacher, referirse a estas cuestiones especulativas, que, aunque unidas al elemento teológico, fueron la parte profesional y más abundosa de Schleiermacher, y no un aspecto pasajero o de poca monta. Esta racionalidad sistémica -que otorga sentido al hecho de la dialéctica y de la hermenéutica que Schleiermacher pretende fundar- ha de aplicarse al caso del amor y de la individualidad. Ya Hegel consideraba que el sentimiento no podría producir otra cosa que una “subjetividad natural sin contenido” (natürliche Subjektivitát ohne Inhalt). ¿Y cómo esta subjetividad puede dar lugar a una cultura, a una vida con los otros, a un sentido del hombre? En verdad, el sentimiento de dependencia, puro y simple, podría muy bien acompañar a un contenido irreligioso o ateo. “Si la religión, decía Hegel refiriéndose a Schleiermacher, solamente se funda en el sentimiento, y no tiene otra determinación mejor que el sentimiento de pura dependencia, en este caso el mejor cristiano sería el perro, porque éste presenta desde el punto de vista más alto este sentimiento concreto, viviéndolo admirablemente”.
Siempre que Schleiermacher habla de “teleología”, de “razón”, de “sentimiento”, de relación entre el “yo” y los “otros”, de “conquista moral”, etc., supone de modo radical (e irrenunciable para su hermenéutica filosófica) este inmanentismo especulativo, ese subjetivismo trascendental, sin el cual carece de explicación su filosofía de la cultura, del hombre y de la historia.
El derecho absoluto que Schleiermacher otorga a la subjetividad repercute en la concepción de los dogmas de la fe cristiana: se trata de un racionalismo aplicado al dominio del sentimiento, considerando que este pensador no deja de hacer intervenir la filosofía en la dogmática, a pesar de la separación absoluta que propone entre filosofía y teología. Por otra parte, la autoridad casi ilimitada de la subjetividad disuelve toda comunidad religiosa; y además, el predominio exclusivo del elemento antropológico, disuelve la religión misma.
Y por lo que hace al sentimentalismo ontológico, ya se le objetó en su tiempo a Schleiermacher que el sentimiento es el principio más pobre que se pueda concebir; es la asimilación de lo que nos es dado en el pensamiento y en la voluntad, pero no es una facultad capaz de producir por sí misma algo. Si el sentimiento humano se distingue de la pura sensación animal, eso lo debe al pensamiento. Con más razón, el sentimiento religioso tiene su origen en el seno de la inteligencia espiritual.
Volviendo a Lucindebriefe, vemos aparecer al menos dos temas de gran calado, indicados antes por Kant (Metaphysik der Sitten, 1797) y Fichte (Grundlage des Naturrechts y Sittenlehre, 1796/98) y recogidos después por Hegel (Phänomenologie des Geistes, 1807, y Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1821).
1º Planteada por Schleiermacher la unión conyugal como una relación “extra-contractualista”, quiere quitar de las manos del mero contrato externo la fuerza de las relaciones personales entre varón y mujer. Ya Kant había dado al «contrato matrimonial» un tratamiento muy diferenciado, considerándolo como una nueva categoría antropológica y moral, irreductible a la reflejada en cualquier otro contrato de índole jurídica: porque no trata de meras cosas, sino de personas que toman la apariencia de cosas sin perder su condición de personas. En esa personalización del contrato matrimonial –que es un paso decisivo frente a la achatada determinación jurídica de la Ilustración–, figura una tipología de los sexos que no sería contestada por Fichte y Hegel: Kant traza en sus líneas generales la feminización del amor y la masculinización del matrimonio, como veremos. Esa tesis «personalista» de Kant influyó notablemente en Fichte, quien recabó para las relaciones entre varón y mujer un resorte más consistente, y creyó encontrarlo en el mismo amor puro, surgido disciplinadamente en la parte femenina del ser humano; aunque acabó reconociendo que, por referencia a una duración perenne de la relación esponsalicia, en ese amor no existe ni una teleología exigitiva, ni un dinamismo formal vinculante, cosa que Kant no hubiera afirmado. Hegel, por su parte, desconfiando del «espontaneísmo» amoroso, atribuyó toda teleología y todo dinamismo formal del amor a la parte meramente natural del ser humano, quedando el amor como mero sentimiento natural, frágil y quebradizo: la plenitud del matrimonio sólo se lograría por el espíritu libre que domina el amor y lo natural[270]; se trata de una plenitud que, para contraponerla a la del derecho e incluso a la de la moral subjetiva, Hegel llama «ética», que es objetiva y socializadora.
2º El segundo punto se refiere al hecho de que la postura de Schleiermacher tiende a la tesis de que la cuestión del varón y de la mujer coincide con la del matrimonio: y no meramente que culmina en el problema central del matrimonio. En un primer momento, Schleiermacher se levanta razonablemente contra todos los que desprecian el matrimonio llevados por una desconfianza ante la unión física o carnal de los esposos, vista como una mera expresión de concupiscencia, de cuya fuente brotarían desórdenes morales. Pero, en un segundo momento, y en vez de corregir ese deficiente enfoque antropológico y moral, Schleiermacher invierte rotundamente la tesis, llegando a condenar la existencia de un celibato que pretendiera la perfección moral del hombre: ésta sólo se encontraría en el matrimonio, donde las relaciones entre varón y mujer son humanas y divinas, terrestres y celestes: el sentido mismo del matrimonio es la comunión espiritual y corporal, la realización del hombre. Ciertamente algunos moralistas medievales llegaron a defender que el celibato implica, por sí mismo, un grado más alto de perfección. La Reforma luterana replicó, como protesta, que el estado de matrimonio era el más perfecto; incluso algunos llegaron a decir que el matrimonio es un deber prescrito a todos. La vida del varón y de la mujer fuera del estado matrimonial resultaba entonces como una excepción de orden individual, excepción que confirmaría la regla general.
Es interesante comprobar que –a pesar del distanciamiento de Kant sobre este punto– también Fichte y Hegel mantienen la tesis sobre la índole teleológicamente definitiva o culminante del matrimonio como realización plena del ser humano. La relación entre varón y mujer coincidiría íntegramente con la relación conyugal. He ahí la absolutización de la conyugalidad.
CAPÍTULO IV
AMOR Y MAGNANIMIDAD: FICHTE
Del amor parte Fichte con el objetivo de estructurar su teoría del matrimonio. Para cumplir ese objetivo, empero, Fichte asigna el amor a una de la partes, a la mujer primordialmente, dejando para la otra parte, el varón, el ejercicio paralelo de la magnanimidad. O sea, Fichte traza los parámetros definitivos de la feminización del amor y de la masculinización del matrimonio.
Además, si para Kant existe el deber de casarse sólo cuando ha de darse la relación sexual, en cambio, para Fichte la determinación objetiva y moral del ser humano exige siempre entrar en el estado del matrimonio. Esta exigencia –también compartida después por Hegel– proviene, según Fichte, del ámbito antropológico y moral, y proclama la absolutización de la conyugalidad.
El “amor” es considerado por Fichte desde dos perspectivas: la metafísica y la ético-antropológica. El enfoque metafísico –que no va a ser estudiado aquí– fue tratado por él ampliamente en su obra Iniciación a la vida feliz (1806)[271], a propósito de la relación que tiene el hombre con el Absoluto. Este amor expresa en el hombre a la vez un estado de división y una aspiración a la unidad. División, por ejemplo, entre dos dimensiones reales del existente; o entre lo que un existente fácticamente es y el modelo ideal de su ser verdadero. “El amor reúne y religa de la manera más íntima el yo dividido que, sin amor, sólo se contemplaría fríamente y sin ningún interés”[272]. Esa relación metafísica es sinónima de “amor”, el cual tiene carácter unitivo. La vida verdadera ama lo uno, inmutable y eterno, es decir, a Dios[273].
Desde el punto de vista ético-antropológico –que es el que aquí nos interesa– el tema del amor y del matrimonio fue estudiado por Fichte, dentro de las obras que él mismo publicó, en Fundamento del Derecho Natural (1796)[274] y Sistema de teoría moral (1798)[275], cuyo clima mental es filosóficamente posrevolucionario, en el que conceptos tan fundamentales como libertad, responsabilidad y familia –junto con el de las relaciones entre los sexos– sufren un proceso de redefinición. Asimismo encontramos interesantes observaciones en algunas cartas y parciales desarrollos en los siguientes inéditos: Sistema de teoría del derecho[276], Lógica y Metafísica[277], Lecciones sobre los aforismos de Platner[278] y sobre Moral[279]
Al estudiar el matrimonio –punto focal del amor–, Fichte pretende superar el individualismo jurídico y el individualismo libertario.
- a) El matrimonio no es reducido por Fichte a una entidad puramente jurídica. Todo lo contrario. Según su Derecho Natural, la consideración jurídica supone el matrimonio como un hecho moral previo, aunque no estudie ni su fundamento ni el alcance de su deber-ser. En este caso, pues, la materia del derecho es el mismo hecho moral del matrimonio. Asimismo, cuando Fichte habla, desde el derecho, de la obligación que los padres tienen de educar a sus hijos, no está enseñando Moral; pues no dice que los padres deben educar; sino únicamente que ellos lo hacen. “Solamente establecemos aquí disposiciones naturales y morales en cuanto hechos, para obtener una materia sobre la cual tenga aplicación el concepto de derecho”[280].
Por tanto, es erróneo decir que Fichte separa abismalmente el derecho de la moral, o que cava entre ambos una sima infranqueable. El es consciente de que la determinación del matrimonio no se hace con la ley jurídica, sino con “la legislación mucho más elevada de la naturaleza y de la razón, la única que a través de sus productos crea un espacio para la ley jurídica”. El matrimonio mismo no es una simple asociación jurídica basada en la coexistencia de seres libres; está fundado y ordenado por algo más elevado que la ley coactiva y ha de existir moralmente “antes de que puede hablarse de un derecho conyugal, al igual que es preciso primeramente que los hombres existan antes de que pueda hablarse del derecho en general”. El derecho ni se plantea la cuestión del origen de los hombres ni la del origen del matrimonio. Sólo cuando se ha encontrado el fundamento antropológico y ontológico del matrimonio “es el momento de preguntar en qué medida es el concepto de derecho aplicable a este lazo, qué problemas jurídicos pueden aparecer a este respecto y cómo pueden ser resueltos”[281].
Por eso, en el Derecho Natural Fichte aborda dos cuestiones previas. En primer lugar, determina la necesidad de la existencia común de una pluralidad de seres racionales y su relación a un mundo sensible, para así tener un objeto sobre el cual aplicar el concepto de derecho en general. En segundo lugar, determina, como caso especial, la naturaleza del matrimonio como forma de coexistencia, para poderle aplicar también el concepto de derecho. “El matrimonio no es en absoluto una simple asociación jurídica como lo es el Estado; es una asociación natural y moral”[282].
- b) Fichte se opone también a quienes piensan que el matrimonio es un uso inventado o una institución arbitraria. Para él se trata de una relación determinada de modo necesario y perfecto por la naturaleza y por la razón de consuno. Sólo porque la unión entre los sexos es perfectamente determinada por la naturaleza y la razón, fuera de toda arbitrariedad, “se hace absolutamente nulo otro lazo entre los dos sexos para satisfacer el instinto sexual”[283].
En virtud de que el matrimonio tiene previamente carácter prejurídico, ontológico, podemos después hablar de un “derecho natural real” y preguntar por los derechos y deberes que “el Estado posee, como administrador visible del derecho, en los asuntos conyugales en particular y en la relación recíproca de los dos sexos en general”[284].
Lo moral y lo jurídico, aunque sean órdenes diversos, se requieren además el uno al otro en el ámbito de la acción humana. Concretamente, en la celebración del matrimonio: de un lado, el matrimonio se funda en la moralidad, por lo que es celebrado ante quienes son educadores morales, los eclesiásticos. De otro lado, la celebración tiene un valor jurídico, por lo que el eclesiástico comparece en este aspecto también como un funcionario del Estado[285].
A continuación se estudiará la propuesta de Fichte sobre la humanización del amor sexual dentro del matrimonio, en tanto que el varón y la mujer se colocan naturalmente ante sí mismos como personas y mantienen a su vez una referencia a su concreta sociedad civil.
El hecho de que la naturaleza haya formado dos sexos diferentes, por cuya unión es posible la perpetuación de la especie, debe tener una explicación antropológica.
Fichte parte de la siguiente idea biológica, que no somete a crítica: en cada nivel de la naturaleza orgánica hay una fuerza formadora (bildenden Kraft) cuyo más alto grado de despliegue es la formación de un ser de su especie. Si esta fuerza obrase necesariamente y sin interrupción, en la naturaleza se produciría un continuo paso a otras formas (habría un eterno devenir), pero nunca una persistencia de la misma forma (no habría un ser). Mas sin un ser o una forma persistente que pudiera pasar, tampoco sería posible un paso y, por tanto, ninguna naturaleza[286]. El sexo masculino y el femenino “no pueden estar unidos en uno, pues habría un generación continua, no habría permanencia, ninguna forma fija, o sea, dejaría de ser sí mismo para formar algo otro. Si todas las fuerzas estuvieran juntas, entonces siempre estarían ocupadas en una ininterrumpida labor de formación. A pasaría a B, pero no sería nada; este B pasaría a C, etc. Se daría el antiguo caos, nada subsistente. Por eso, aquello que debe subsistir, sólo a veces tiene que dirigir su fuerza hacia algo distinto, justo para mantenerse a sí mismo. Cada producto natural orgánico tiene que conservarse a sí mismo y a la especie”[287].
Así, pues, el ser humano (Mensch), como producto de la naturaleza, no es mujer ni varón, sino ambas cosas: una totalidad orgánica”[288]. O como escribe a H. Th. von Schön (23 de Agosto de 1792): “Cada sexo humano, considerado como un producto natural, es tan necesario al otro que sólo unido a él constituye una totalidad orgánica; separado es tan sólo una media cosa (halb): no es ya un verdadero todo”[289]. Pero el varón es el instrumento, la articulación de la humanidad; la mujer es la organización de ésta[290].
La realidad de la naturaleza exige que la “especie” tenga a la vez como dos aspectos de existencia orgánica: uno específico o perpetuable y otro individual o irrepetible. Este último aspecto no es posible sino por la división de la fuerza formadora en dos mitades absolutamente complementarias que sólo mediante su unión forman un todo susceptible de perpetuarse específicamente. Al dividirse la fuerza, se forman los individuos. Y cuando los individuos se unen son la especie misma. “El individuo subsiste exclusivamente como impulso a formar la especie. Sólo así puede la forma quedar en reposo e interrumpir su actividad, y solamente con el reposo adviene una forma en la naturaleza orgánica; y solamente así ésta deviene naturaleza. Por eso, esta ley de la separación de dos sexos formadores se extiende necesariamente a través de toda la naturaleza orgánica”[291]
Como el matrimonio es un proyecto común de la naturaleza y de la razón, Fichte indica en primer lugar lo que la naturaleza aporta. La naturaleza hace que el fin de la propagación del género humano descanse en un impulso natural (Naturtrieb) inscrito en dos sexos particulares. Este impulso parece que únicamente existe para sí mismo o que sólo busca su propia satisfacción, pero en realidad es a la vez un fin de nuestra naturaleza humana y también un medio de la naturaleza en general. “En la medida en que los seres humanos sólo buscan satisfacer este impulso, se consigue el fin natural por las consecuencias naturales de esta satisfacción”[292].
Utilizando luego su capacidad de experiencia y de abstracción el ser humano entenderá que éste es el fin de la naturaleza; y, por elevación moral, puede proponerse este fin en la satisfacción de su impulso. “Mas con anterioridad a la experiencia, y en su estado natural, el ser humano no tiene este fin, pues su fin último es la simple satisfacción del impulso; y así tiene que ser, para que el fin de la naturaleza pueda realizarse de manera cierta”[293].
Si para lograr sus propios fines, la naturaleza se sirve siempre de un impulso natural, ¿qué relación mantiene en los seres humanos el impulso natural con la libertad? De un lado, la libertad ni produce ni anula el impulso que, como tal, es algo dado y no arbitrariamente puesto. El fin de la naturaleza se consigue sólo cuando la acción del ser libre es producida inmediatamente por el impulso natural a unificar los sexos. La acción no se basa en un concepto, sino en un impulso. “El concepto puede solamente impedir o propiciar que el impulso se convierta en acción; pero no puede extirpar el impulso o ponerse en su lugar; la acción no está fundada inmediatamente en el concepto finalístico, sino en el impulso a través de la mediación del concepto finalístico. El género humano no se propaga por conceptos que se siguen de libres decisiones de la voluntad”[294].
Sólo se debe satisfacer el impulso como medio para un fin. Fichte distingue un doble fin: próximo y último o supremo. “El fin próximo es aquí la propagación de nuestra especie. Este fin hay que referirlo a su vez a nuestro fin supremo: el de que la razón domine”. Así supera Fichte la concepción física del impulso[295].
Pero cada impulso tiene su función determinada. En la satisfacción del impulso –exigencia del fin natural– dentro del acto de procreación, uno de los sexos se comporta sólo de manera activa y el otro sólo de manera pasiva: “Entre los seres humanos, como en toda la naturaleza, ocurre que la relación entre los dos sexos es esta: el varón es en la procreación completamente activo, mientras que la mujer se comporta de modo enteramente pasivo”[296]. ¿Por qué es esto así?
Porque el sistema de todas las condiciones requeridas para engendrar un cuerpo de la misma especie debe darse completamente unificado (vereignit) en algún punto y, una vez puesto en movimiento, desenvolverse según sus propias leyes. “El sexo en el cual se encuentra ese sistema es, en toda la naturaleza, el femenino”. Pero su principio motor ha de estar separado (abgesondert), porque debe haber una forma persistente. “El sexo en el que se produce este principio, separado de la materia que hay que formar, llámase masculino”[297].
De este planteamiento bio-antropológico se sigue que no habría relación conyugal si el fin de la naturaleza exigiese solamente la actividad de dos personas “La naturaleza dispone particularmente que en la unión de sexos, para la propagación de la especie, sólo uno se comporte de modo activo y el otro se limite a una actitud pasiva”[298]. Pero si la razón es actividad, ¿en qué medida participa de la racionalidad el sexo femenino, que es pasivo?
Fichte rechaza tajantemente la hipótesis de que el sexo femenino no sea racional por disposición natural; es claro que las mujeres son seres humanos.
También rechaza la hipótesis de que el sexo femenino, por su naturaleza especial, no pueda desarrollarse: lo cual sería tan contradictorio como admitir en la naturaleza una disposición que la naturaleza misma no tolera.
El problema reside, según Fichte, en que la razón es absoluta espontaneidad (Selbsthätigkeit); la simple pasividad contradice y suprime a la razón. De modo que la satisfacción del impulso sexual masculino concuerda con la razón en la medida en que se hace por medio de la actividad; pero la satisfacción del impulso femenino acontece siempre por la pasividad, haciéndose entonces contraria a la razón, pues propone como fin una simple pasividad. Fichte considera imposible que en un ser racional haya un impulso a comportarse de modo exclusivamente pasivo, y a entregarse a un influjo externo, como simple objeto de uso, dado que la mera pasividad contradice y anula a la razón. “Si, como es cierto, la mujer posee la razón y la razón ha ejercido un influjo en la formación de su carácter, el impulso sexual femenino no puede aparecer como un impulso meramente pasivo, sino que debe convertirse en un impulso activo. A pesar de la disposición natural, que debe también estar presente, este impulso sólo puede ser un impulso a satisfacer a un varón y no a sí misma, a entregarse no a sí misma, sino a otro. Un tal impulso se llama amor. El amor consiste en la unificación originaria de la naturaleza y de la razón”[299]. De modo que el sexo femenino no puede jamás proponerse como fin la satisfacción de su propio impulso sexual, pues un fin semejante contradice la racionalidad.
Pero es la naturaleza misma la que establece el impulso sexual femenino y su satisfacción. La mujer encuentra en sí misma tanto la racionalidad como el impulso sexual; éste es en ella algo natural, algo enteramente dado, originario e inexplicable desde cualquier acto anterior de su libertad. Por tanto, “es necesario que este impulso aparezca en la mujer bajo una forma distinta [300] y que, para poder subsistir al lado de la racionalidad, él mismo aparezca como una impulso a la actividad, y más precisamente como un característico impulso natural a una actividad que sólo pertenezca a este sexo”[301].
Observa, pues, Fichte dos principios opuestos de los que deduce una proposición conciliadora. Primero, el principio de la razón es la actividad, no la pasividad. Segundo, en la mujer debe haber un impulso meramente pasivo. Conclusión: o la mujer no es una criatura racional, o resuelve espontáneamente esta contradicción a través de un tercer elemento, de una “pasividad activa” que se encuentra justo en el amor, el cual es la síntesis más propia de razón y naturaleza: “una síntesis que, fundada precisamente en la naturaleza, es única en su género y aparece como la más bella de toda la naturaleza. La mujer se da al varón no por placer sexual, pues esto sería contrario a la razón, sino por amor; por amor se ofrece al varón y su existencia se pierde en la de éste”[302].
En esta tesitura, la mujer se despliega entre dos riesgos, entre Scila y Caribdis. De un lado, puede caer por debajo de su naturaleza, en lo irracional, si permite que el impulso sexual aparezca ante la conciencia bajo su verdadera forma y se proponga el fin de satisfacerlo directamente. De otro lado, puede instrumentalizar ese impulso, proponiéndose como fin satisfacerlo no bajo forma bestial ni bajo forma sublimada, sino como un medio para conseguir otro fin libremente propuesto. El fin de su impulso sexual quedaría mediatizado, por ejemplo, a obtener por un buen casamiento una “consideración social”, en cuyo caso transformaría su personalidad en simple medio de un goce. Se propondría tener hijos con un hombre sólo para ganarse la estima de su estamento. Aunque su fin mediatizado, tener hijos, sería el de la naturaleza misma, ella podría lograr este fin con cualquier hombre, no precisamente con este hombre; “lo cual no testimonia, por su parte, un gran respeto por su propia persona”[303].
Fichte no duda de que varón y hembra son iguales como seres morales. Mas piensa que el sexo femenino se sitúa naturalmente en otra “longitud de onda” sexual, en un grado mucho más bajo (tiefer) que el masculino, pues es objeto de una fuerza que el varón despliega. El impulso sexual se manifiesta en la mujer de forma sublimada; mientras que en el varón aparece bajo su forma verdadera[304].
El varón, según Fichte, no pierde originariamente su dignidad cuando íntimamente confiesa (sich gestehen) el impulso sexual y sólo busca la satisfacción de éste con la mujer. Pero la mujer no puede aprobar íntimamente en ella este impulso. El hombre puede cortejar e insinuarse (kann freien); la mujer no lo puede hacer sin rebajarse a sí misma en grado extremo. “Cuando el varón recibe de la mujer una respuesta negativa, ello sólo significa que ella no quiere someterse a él –y esto se puede tolerar–. Pero cuando la mujer recibe del varón una respuesta negativa, significa que el éste no quiere aceptar la sumisión que ella ya ha efectuado –lo que sin duda es intolerable”[305]. Es ocioso en este punto, dice Fichte, introducir la cuña de los “derechos humanos”, argumentando que las mujeres deben tener el mismo derecho que los hombres para ir al matrimonio. Fichte no niega, a finales del siglo XVIII, ese derecho. Sólo observa que alguna razón habrá para que la mujer no haya hecho uso de este derecho antes. “Es como si quisiéramos saber si el hombre no tiene el mismo derecho a volar que el pájaro. Más vale orillar la cuestión del derecho hasta que alguien vuele efectivamente”[306]. Claro es que este argumento se vuelve, a finales del siglo XX, contra Fichte, pues en parte hace depender su validez “de jure” de un “hecho”. Y si hoy, “de facto”, la mujer se insinúa al hombre –entre otras iniciativas– porque cree tener derecho a hacerlo, la teoría de la metamorfosis erótica de la mujer recibe un rudo golpe.
Fichte hace depender de tal disparidad las restantes diferencias entre los dos sexos. De esta ley de la naturaleza femenina procede el pudor de la mujer, pudor que, a juicio de Fichte, no pertenece del mismo modo al sexo masculino. “Los varones incultos se jactan de entregarse al placer sexual; mientras que […] la prostituta prefiere confesar que ejerce su vergonzoso oficio más por dinero que por placer”[307].
El fin último de la mujer es la dignidad de la razón: no puede admitir íntimamente que se abandona al placer sexual para satisfacer su propio instinto; ella misma no puede ser su propio fin, porque entonces renunciaría a la dignidad racional. Luego en el matrimonio, como hemos visto, la única salida sexual posible para la mujer es que ella se convierta en medio para el fin de otro: su impulso no será el de satisfacerse a sí misma, sino el de satisfacer al hombre. “Ella afirma su dignidad convirtiéndose libremente en medio, en virtud de un noble impulso de su naturaleza, el del amor”[308].
El amor es, pues, para Fichte, una metamorfosis, “la forma bajo la cual se manifiesta el impulso sexual en la mujer”[309]. El amor es una especie de “quiero y no puedo o no debo”. Está presidido por el sacrificio de sí. No es amor el simple e inmediato impulso sexual. “Hay amor cuando uno se sacrifica por otro, movido no por un concepto, sino por un impulso natural”. Esta teoría afirma consecuentemente que en el varón no hay de modo primario amor, sino impulso sexual. El amor no es en el varón “un impulso originario, sino sólo participado, derivado, impulso que se despliega al contacto con una mujer amante, y tiene en él una forma muy distinta”[310]. El amor es originario e innato solamente en la mujer, a cuyo través adviene el amor a la humanidad “En la mujer adquiere el impulso sexual una forma moral, porque en su forma natural habría suprimido la moralidad femenina. Amor es el más íntimo punto de unión entre la naturaleza y la razón; es el único elemento donde la naturaleza se inserta en la razón. Es, pues, el elemento más perfecto de todo lo que es natural. La ley moral exige que uno se olvide en beneficio del otro; el amor se da a sí mismo por el otro”[311]. En la mujer corrompida sólo se expresa el impulso sexual. Sólo en la mujer que ha logrado la síntesis de lo racional y lo natural, habita el amor, el impulso natural que la mujer tiene de satisfacer a un hombre.
¿Se podría decir entonces que amar es un deber de la mujer? Fichte piensa que no, porque en el amor se mezcla un impulso natural que no depende de la libertad. Siendo el amor algo natural, no puede ser un deber, pues “lo que no es objeto de la libertad no puede ser mandado por una ley moral”[312]. No obstante sostiene que como la mujer posee disposición a la moralidad, no puede aparecer en ella el impulso natural de otra manera que bajo la forma de amor. “El impulso sexual de la mujer, en su elementalidad (Rohheit), es lo más bajo y repugnante que existe en la naturaleza y esto muestra al mismo tiempo la absoluta ausencia de toda moralidad. La lascivia del corazón femenino, que consiste precisamente en el hecho de que en ella el impulso sexual se manifiesta inmediatamente, aunque por otros motivos el impulso no se traduzca en acciones, es la base de todos los vicios”[313]. La pureza femenina no estriba en la falta de impulso sexual, sino en el hecho de que ese impulso se manifiesta en la forma del amor: “En esto estriba toda su moralidad, lo mismo que en la permanencia de esta intención durante el matrimonio, o sea, en la castidad del corazón. La castidad del corazón es inseparable del amor, y en el matrimonio es posible sólo por el amor”[314].
Pero, ¿qué tipo de satisfacción reclama este impulso? No es la satisfacción sensible de la mujer, sino la del hombre. La satisfacción femenina es psíquica: “Para la mujer, es una satisfacción del corazón. Su necesidad no es otra que la de amar y ser amada. Únicamente así, el impulso de abandonarse adquiere el carácter de libertad y de actividad que necesitaba tener para subsistir al lado de la razón”[315]. No se pueden invertir las cosas, dice Fichte, y atribuir al varón un impulso a satisfacer una necesidad de la mujer; el varón no puede ni debe suponer en ella semejante necesidad, porque en ese caso él se pensaría a sí mismo como instrumento y se avergonzaría íntimamente.
Tampoco quiere decir Fichte que en la unión sexual la mujer sea simple medio para el fin del hombre; más bien, subraya que ella es un medio para su propio fin, el fin de satisfacer su corazón; “y sólo en la medida en que se habla de satisfacción sensible, ella es medio para el fin del varón”[316].
Siguiendo sus disposiciones naturales el varón se orienta directamente a satisfacer el impulso sexual. Pero su simple instinto natural se va ennobleciendo mediante la instrucción y el trato con personas honorables del sexo femenino que, como su madre, aman y se entregan por amor. A partir de esta experiencia, el varón no desea simplemente gozar, quiere ser amado. La mujer que se ofrece sin amor hace del hombre un instrumento de su sensualidad y obtiene un placer degradante[317].
A pesar de que Fichte enseña que el amor es una metamorfosis –por originaria que esta sea–, sale al paso de los que puedan tachar la actitud femenina de ilusión engañosa, como si el impulso sexual fuese el que en definitiva la mueve subrepticiamente. “La mujer –sentencia Fichte– no ve más allá del amor y su naturaleza tampoco va más allá: y sólo en esta medida ella es. El varón no tiene la inocencia femenina, ni ha de tenerla, y puede permitírselo todo; por eso analiza este impulso, asunto que no concierne a la mujer. Para ella, esta tendencia es simple, porque la mujer no es un varón”[318].
Fichte plantea la determinación del amor femenino teniendo presente el imperativo moral kantiano de no hacer de una persona una cosa, o de un fin en sí un simple medio[319]. Lo cierto es que la mujer se hace medio para la satisfacción del varón, pues le da a éste su personalidad. Mas en tal donación tiene lugar una secreta alquimia ética, por cuya virtud la mujer recupera su personalidad y su dignidad si “se entrega por el amor que profesa a este único individuo”[320].
Pero el amor o es “eterno” o no es amor. El “amor donativo” es un estado de ánimo, un sentimiento (Stimmung) que la mujer vive inmediatamente; y si ella se representara siquiera la posibilidad de que este sentimiento hubiera de acabar, y no viera en su marido al ser más digno de ser amado siempre, entonces, por este simple pensamiento, se convertiría ante sí misma en un ser despreciable. Porque si su marido no fuese para ella el hombre más digno de amor, ¿no estaría deshonrosamente admitiendo que busca su propia satisfacción con el primero que se le ha cruzado en el camino? El supuesto de una entrega con dignidad es que el sentimiento de amor “no tenga jamás fin, y que sea tan eterno como ella misma. La mujer que se da una vez (einmal) se da para siempre (auf immer)”[321].
Dos son las notas que reviste la entrega amorosa en el matrimonio: totalidad personal (ganz, dice Fichte) e incondicionalidad temporal (einmal, auf immer, auf ewig, son las expresiones tajantes de Fichte) “Al entregarse al hombre, ella se da enteramente (ganz), con todas sus facultades, sus fuerzas, su voluntad, brevemente, con todo su yo empírico; y ella se da por la eternidad (auf ewig). En primer lugar, se da enteramente: ella da la propia personalidad; si sustrajera alguna cosa a la propia sumisión, la cosa excluida debería tener para ella un valor más alto que la propia persona, lo cual acarrearía el extremo desprecio y el envilecimiento de la persona misma, no pudiendo coexistir absolutamente con una actitud moral. En segundo lugar, ella se da para la eternidad, siguiendo el mismo presupuesto. Sólo suponiendo que sin reservas ella se ha perdido a sí misma, con su vida misma y voluntad propia, en el amado, y suponiendo que ella no puede hacer otra cosa que ser suya, su donación acontece por amor y no va contra la moralidad. Mas si en el momento del abandono ella pudiese pensar que algún día no será suya, entonces no sentiría una perentoria exigencia interna, cosa que contradice los presupuestos y anula la moralidad”[322]. O con otra formulación brillante: “La mujer se da por la eternidad (auf ewig). Pues sólo la idea de que el objeto al que se ofrece no fuera eternamente digno de su amor, tendría que convencerla de que se casa por placer sexual”[323].
¿Qué es lo que entrega la mujer eternamente? Lo que ella cree ser y lo que tiene. Entrega su ser personal, como hemos visto. Pero con la donación de su personalidad le entrega también al amado todo lo que ella tiene, tanto bienes de fortuna como derechos. Una donación ilimitada, sin contención, no se reserva la más pequeña cosa; lo que la mujer retuviera tendría para ella un valor mucho más grande que su propia persona. Una donación femenina refrenada constituye para Fichte un profundo envilecimiento de la persona. “Su dignidad propia reposa sobre el hecho de que ella pertenece toda entera, en su vivir y existir, al hombre amado y que se ha perdido sin reserva en él y para él. De aquí resulta como mínimo que ella le transfiera sus bienes y todos sus derechos, y que se vaya a vivir con él. Solamente unida a él, solamente bajo su mirada y dentro de sus asuntos tiene ella todavía vida y actividad. Ha dejado de llevar vida de individuo; su vida se ha hecho parte de la vida del ser amado”[324].
Pero estas delicadas determinaciones de la donación amorosa tienen el sentido de la relación asimétrica, que no es de ida y vuelta: quien ama, amante, es propiamente la mujer, no el varón: “El amor surge de la sumisión de la mujer y la sumisión es la expresión persistente de este amor”[325].
Tanto el varón como la mujer poseen una respectiva disposición moral (sittliche Anlage). En la mujer, la disposición moral se manifiesta como amor (Liebe); mas en el varón, se manifiesta como magnanimidad (Grossmuth). Ello es debido a que el varón encuentra en sí mismo la plenitud de la humanidad[326] , y puede confesar todas sus dimensiones, cosa que no ocurre con la mujer. La mujer es para él un ser libre que se le somete incondicionalmente de modo voluntario, que pone a su entera disposición no sólo todo su destino exterior, sino también la paz interior de su alma y su carácter moral, aunque no su ser (Wesen) mismo. En efecto, la mujer no le entrega su ser, “sino lo que ella cree ser, porque la creencia de la mujer en sí misma, en su inocencia y en su virtud depende del hecho de que ella no debe jamás dejar de respetar y de amar a su marido más que a todos los seres de su sexo”[327].
De modo que todo el carácter moral de la mujer se funda en la totalidad e incondicionalidad de su sacrificio y entrega. ¿Ha de aceptar el varón fríamente ese sacrificio? Fichte ve aquí un problema en el varón. Porque ningún ser humano puede exigir el sacrificio de un carácter humano. “El varón sólo puede aceptar la donación de una mujer si están presentes aquellas condiciones que permiten por sí mismas a la mujer cumplir esta donación; en caso diverso, él no la trataría como un ser moral, sino como una simple cosa”[328]. Mas para que esas condiciones se cumplan el varón tiene que propiciarlas y mantenerlas: se tiene que presentar como garante de ellas: al abandono incondicionado de la mujer ha de responder el varón con la magnanimidad más profunda: “El hombre no siente originariamente amor por la mujer. Sólo la idea de que una criatura se le ha entregado tan completamente tiene que provocar su magnanimidad. El varón, pues, que comprende toda la relación, viene al encuentro de la mujer con magnanimidad, o sea, le mostrará una ternura ilimitada”[329].
La magnanimidad significa aquí lo siguiente: aunque el varón quiere ser primeramente el señor, se despoja de todo su poder frente a la mujer que se le abandona confiadamente. “Es falta de virilidad ser fuerte con el sometido, el cual carece de fuerza contra lo que se le resiste”[330]. La magnanimidad obliga al varón a ser digno de respeto ante su esposa, pues “toda la paz que ella tenga depende de que pueda respetarlo por encima de todo”. El peor daño, incluso mortal, que se le puede infligir al amor femenino es el envilecimiento y el deshonor del varón. “De ahí que en general la mujer lo perdona todo al marido, salvo la pusilanimidad y la debilidad de carácter. No por la intención egoísta de beneficiarse ella de su protección; sino tan sólo por su sentimiento de que es imposible someterse a tal hombre como lo requiere su destino femenino”[331]. El varón que pretenda dominar a la mujer elimina las condiciones por las que ella se le ha entregado: el respeto por su marido, sin rebajarse a sí misma”[332].
Esta unión de amor (abandono incondicionado) y magnanimidad (generosidad) se llama matrimonio. Sólo bajo el presupuesto del matrimonio es moral la satisfacción de la sexualidad. Y se trata, para Fichte, “de un perfecto e inquebrantable matrimonio[333], en el que la unión sexual, que lleva en sí la impronta de la brutalidad animal, adquiere un carácter completamente diverso, digno del ser racional. Se convierte en una función completa de dos individuos racionales en uno solo”[334]. En el matrimonio mantiene su pureza la mujer; y el impulso sexual masculino asume otra forma, convirtiéndose en amor correspondido.
Cuando en un matrimonio surgen desavenencias, piensa Fichte que “la mayor culpabilidad la tiene ciertamente el varón; pues o bien no debiera haber tomado a una mujer que no le ama, o bien tenía que haber ido al matrimonio con más magnanimidad y ternura”[335].
El varón se abre al amor solamente al contacto con el amor de una mujer, amor que se da sin trastienda y se pierde en su objeto. La mujer encuentra su felicidad y su paz sometiéndose completamente a su esposo, no teniendo otra voluntad que la de éste. El amor femenino pone su orgullo (Stolz) en entregarse.
La auténtica relación conyugal se pierde si la mujer no se abandona al varón sin reservas; de seguir cohabitando con él, perdería la dignidad ante sus propios ojos femeninos y habría de creer que sólo se entrega por impulso sexual, dado que el amor no ha podido ser. Y si el varón no corresponde con generosidad a todo lo que la mujer le ha dado, dejará de ser digno de estima, “porque de su conducta depende no solamente el destino temporal de la mujer, sino incluso la confianza que ella ha puesto en su propio carácter femenino”[336].
La dignidad moral del varón está en su magnanimidad, la cual hace todo lo posible para que la mujer encuentre fácil su donación. Pero esa magnanimidad se evapora y se convierte en pusilanimidad tan pronto como él se deja dominar por su esposa: los hombres que se someten al dominio femenino se hacen despreciables a sus mujeres y matan la felicidad conyugal. Un rasgo importante de la magnanimidad masculina es la perspicacia en el trato: el varón no sólo debe conocer los deseos de su mujer, sino poner las condiciones para que ella, sin darse cuenta, los satisfaga como si fuesen del marido. No se trata de que él satisfaga sin más los caprichos de ella, sino de hacer que ella ame siempre a su esposo por encima de todo[337]. Y como la esposa no quedará satisfecha con una obediencia no sacrificada, intentará a su vez escudriñar los deseos de su marido y cumplirlos al precio de sacrificios. “De aquí procede la ternura (Zärtlichkeit) conyugal –finura de sentimientos y de conducta–. Cada uno quiere ofrendar su personalidad a fin de que solamente reine la del otro”[338]. Como contrapartida, en la unión conyugal aprende la mujer la magnanimidad, el sacrificio consciente.
En el matrimonio, pues, confluyen todas las dimensiones del ser humano y se potencian mutuamente: el hombre entero realiza ahí la virtud (Tugend). De un lado, la magnanimidad ennoblece al varón, “porque el destino de un ser libre –como es la mujer–, que se ha dado a él con plena confianza, depende de esto”. De otro lado, el pudor ennoblece a la mujer, pues por él ama a su marido, y no “se sirve de él como de un medio para satisfacer su instinto sexual”. Si el hombre se convierte en pusilánime y la mujer se hace impúdica aparecen todos los vicios[339]
Una última aclaración, referente al tiempo adecuado en que debe iniciarse el noviazgo que culmine en casamiento. Fichte no es partidario de que los jóvenes se prometan en matrimonio cuando las posibilidades sociales y económicas de casarse son muy remotas. En una carta a J.J. Wagner (3-X-1797), llena de sentido común y buen humor, escribe Fichte: “No es bueno que muchachos y muchachas muy jóvenes se prometan en matrimonio tempranamente y se amarguen por ello la vida. No es la naturaleza la que ha introducido esta falta, sino los modelos de algunas novelas perniciosas, para las cuales son virtudes los amoríos y no hay jovencito que sintiéndose hombre no tenga su chica. En mi opinión, ningún joven debiera pedir a una moza relaciones de amor, si no incluye también la fecha de la boda (Hochzeitstag)”[340].
Sólo dentro del matrimonio se da el amor de la mujer y la magnanimidad del varón; y en ambos sentimientos reside la disposición natural a la moralidad, que es lo más bello que, según Fichte, proviene de la naturaleza, aunque la moralidad misma no es naturaleza. Dicho de otro modo, no hay verdadera moralización o cultura moral, antes de que aparezca la relación matrimonial en el mundo[341].
Fichte sostiene la tesis –de estricta raigambre luterana– de que el destino absoluto[342] del varón y de la mujer es casarse.
El ser humano, lo que en sentido general se llama “hombre” (Mensch), puede ser considerado tanto desde el punto de vista físico (conjunto de tendencias biológicas y facultades psíquicas), como desde el punto de vista moral (conjunto de actitudes firmes que desarrolla en su propio ser y en el cuerpo social). Pues bien, para Fichte, el uno y el otro, el “hombre” físico y el moral, no es ni varón (Mann) ni mujer (Frau), sino ambas cosas. El hombre se desarrolla en plenitud si se mantienen unidas sus dos dimensiones. Los más nobles aspectos del carácter humano, según Fichte, sólo pueden desplegarse en el matrimonio; y enumera los siguientes: “el amor entregado de la mujer; la magnanimidad oferente del varón que lo sacrifica todo por la propia compañera; la necesidad de ser una persona digna, no por sí misma, sino por el amor del cónyuge; la verdadera amistad (pues la amistad sólo es posible en el matrimonio, en el cual es además un fenómeno necesario), sensibilidad paterna y materna, etc.”[343].
Refuerza esta argumentación señalando un “egoísmo originario” en el ser humano; egoísmo que, según Fichte, se dulcifica espontáneamente dentro del matrimonio. “La tendencia originaria del hombre es egoísta (egoistisch); en el matrimonio, la naturaleza misma lo guía a olvidarse en otro ser; y partiendo de la naturaleza, el lazo matrimonial de ambos sexos es la única vía de ennoblecer al hombre”[344].
Considera que estos argumentos son suficientes como para concluir rotundamente que “la persona no casada es un hombre a medias”[345]..
Fichte se da cuenta de que, según su propia teoría, el amor no depende completamente de la libertad; por lo tanto, no se puede decir a ninguna mujer “tú debes amar”, ni a ningún varón “tu debes corresponder al amor”. ¿Es entonces un deber casarse? Para Fichte, el deber de contraer matrimonio es indemostrable, al menos como deber incondicionado. Está de por medio la condición del amor: “si una mujer ama, entonces tiene el deber absoluto de casarse; pues el amor no depende de la libertad”[346]. Esto significa que el matrimonio no puede ser mandado por leyes morales como deber incondicionado. “Sólo si las condiciones aparecen, puede el matrimonio convertirse en deber, pues en general es deber seguir las leyes de la naturaleza”[347]. De aquí toma Fichte pie para juzgar el celibato. Y se conforma con establecer el siguiente mandamiento absoluto: “no debe depender de nosotros, con clara conciencia, permanecer solteros”[348]. Quien hiciere el propósito claramente pensado de no casarse jamás estaría realizando algo absolutamente contrario al deber[349].
Es una desgracia, dice Fichte, permanecer soltero sin que uno sea causa de ello; pero es “una gran culpa[350] quedarse soltero porque uno quiere: no es permitido sacrificar este fin a otros fines, por ejemplo, para servir a la Iglesia, para obedecer a exigencias estatales o familiares, para dedicarse a la quietud de la vida especulativa o cosas semejantes; porque el fin de ser un hombre completo es más elevado que cualquier otro fin”[351].
La índole eterna del amor da pie para pensar que de suyo no es posible que el matrimonio se rompa. Sin embargo, Fichte defiende que “el divorcio, en sí y por sí (an und für sich), no es contrario al deber, pero es un deber de todos el permitirlo en cuanto aparece”[352].
Veremos que el planteamiento de Hegel sobre el alcance y duración del amor coincide esencialmente con el de Fichte. Para éste, la sustancia del amor es de suyo una posibilidad de eternidad; pero su realidad es contingente o quebradiza. A pesar de la retórica moral y psicológica, el amor es para Fichte un “quiero y no puedo” a la vez.
De un lado, la dignidad de la mujer, dice Fichte, depende de que ella pertenezca a un sólo hombre, y viceversa. La sociedad que acepta la poliginia supone que las mujeres no son seres racionales, sino simples instrumentos, sin voluntad ni derechos, al servicio del varón[353]. Por lo tanto, la unión conyugal es, por naturaleza, indisoluble y eterna[354]. La mujer que piense por un sólo instante que dejará alguna vez de amar a su marido, renuncia a su dignidad de mujer. Y lo mismo le ocurre al hombre: si éste supone que dejará de amar a su esposa, renuncia a su magnanimidad masculina. “Ambos se dan el uno al otro para siempre, porque se dan el uno al otro enteramente (ganz)”[355]. La totalidad del don exige la incondicionalidad: la condición del tiempo “a plazos”, cortos o largos, distorsionaría el sentido sustancial del amor. El lazo que une al hombre y a la mujer es íntimo y penetra corazones y voluntades. Ni siquiera la sociedad tiene derecho a pensar que entre ellos pueda surgir un litigio. La relación recíproca entre los esposos es originariamente de carácter natural y moral, por lo que el Estado no tiene que enunciar jurídicamente ninguna ley sobre esa relación que expresa una sola alma. Y al igual que no podría separarse de sí mismo un individuo que acudiera ante el juez para abrirse un proceso contra sí mismo, tampoco los esposos se separan (entzweien) el uno del otro, ni acuden a un juez para separarse[356].
Pero, de otro lado, al acabar esta argumentación, Fichte realiza un notable efugio: trae como testigo la experiencia cotidiana, observando cómo la sociedad soporta diariamente litigios jurídicos entre cónyuges, causas de separación. Y comenta: “Tan pronto como surge un litigio, ya ha ocurrido la separación y puede seguirse el divorcio jurídico”[357]. Ahora bien, ¿por qué causa ocurre la separación, si tan íntimo y profundo es el lazo que une a los dos esposos? ¿Y por qué razón no se aplica la legislación civil a proteger ese lazo moral, de vocación eterna, procurando precisamente que no se rompa? ¿Tan irreal es su totalidad e incondicionalidad? ¿Qué clase de eternidad esfumable es ésa?
Fichte no se detiene a analizar estas preguntas y afronta secamente el hecho de las separaciones. La esencia del matrimonio es el amor ilimitado por parte de la mujer, y la magnanimidad ilimitada por parte del varón. Pero puede romperse la relación que debería existir entre esposos: rota la relación, se suprime el matrimonio[358]. Y si continúan juntos en esta situación de ruptura, su convivencia se convierte en concubinato.
La infidelidad conyugal es la contraimagen del amor. A través del análisis de la infidelidad queda mejor dibujado el alcance de la donación amorosa. Pero la infidelidad femenina es de diverso signo que la masculina.
Para determinar la infidelidad femenina Fichte recuerda que el amor reside originariamente en la mujer: ella se abandona por amor, ennobleciendo con eso el simple instinto natural, incluido el del varón. Si ella es infiel y, no obstante, se sigue ofreciendo sin amor a su marido, degrada a éste, utilizándolo como medio o instrumento de su sensualidad[359]. La infidelidad femenina, que anula el vínculo conyugal en su integridad, puede ser de dos especies. En la primera, la mujer se da con auténtico amor a otro hombre. Y como por naturaleza el amor no tolera en absoluto ser repartido, ha de concluirse que ella ha dejado de amar a su esposo, quedando anulada toda su relación con él. La entrega que todavía hiciera de sí a su marido sería vil y deshonrosa: haría de su personalidad femenina un medio para un fin inferior y convertiría asimismo a su marido en un medio[360]. En la segunda, la mujer se entrega al hombre extraño solamente por placer sensual. En este caso tampoco ama ya a su marido, sino que se sirve de él para satisfacer su instinto[361]. El hombre que tolera en casa la indignidad de su mujer es despreciado por la sociedad y se le aplica un remoquete muy particular, signo evidente de que falta al honor y muestra un espíritu despreciable[362]
Sobre el carácter inmoral de la infidelidad masculina Fichte no es menos drástico. Puede ocurrir que el varón cometa adulterio con una mujer que sólo se le entrega por mero placer, en cuyo caso él se instrumentaliza innoblemente. Pero también puede ocurrir que la mujer con la que se comete adulterio se da a él por amor, en cuyo caso él le causa una grave injusticia. Pues recibir el amor de una mujer confiada equivale a comprometerse con ella a una magnanimidad ilimitada, a una solicitud inmensa, “compromisos que él no puede cumplir”[363]. Ahora bien –y esta es la matización “excepcional” que usa Fichte siempre para el varón–, cuando los sexos intentan únicamente satisfacer su instinto se envilece el carácter moral del varón, pero se mata el carácter moral de la mujer[364]. “La mujer puede perdonar, y la que es digna y noble lo hará ciertamente. Pero el que ella tenga algo que perdonar es penoso para el hombre, y más penoso aún para la mujer. […] La relación entre los dos se encuentra casi invertida. La mujer es la que muestra magnanimidad, y el hombre no puede hacer otra cosa que aparecer sometido”[365].
Dado que la fidelidad se funda en el lazo de los corazones, no puede ser objeto de un derecho de coacción. Si el lazo interior cesa, es “jurídicamente imposible y contrario al derecho coaccionar para que se cumpla una fidelidad exterior”[366]. Por lo mismo, el Estado no puede dar leyes contra el adulterio (Ehebruch), pues a juicio de Fichte este comportamiento no lesiona derecho alguno, ni el del marido de la adúltera, ni el de la mujer del adúltero.
Fichte está convencido de que cuando no hay amor entre los esposos debe seguirse la separación, pues su convivencia sólo sería un concubinato, unión indigna que tiene su fin no en sí misma, sino fuera de ella, por ejemplo, en el puro placer sexual o en el beneficio económico. La disolución del matrimonio acontece una vez que se pierde su fundamento, el amor; y con ella desaparecen sus consecuencias jurídicas Por su parte, el Estado no puede exigir que convivan por más tiempo aquellos cuyo corazón está separado, siempre que quienes reconocieron la unión declaren también la separación ocurrida[367].
Puede haber ante el Estado dos casos de divorcio (Ehescheidung):
a).En primer lugar, el divorcio por consentimiento mútuo (sin causa jurídicamente conocida). En este caso las dos partes se ponen previamente de acuerdo para separarse, acordando sin litigar la repartición de bienes; sólo tienen, pues, que declarar su separación al Estado. Las partes regulan el asunto sobre un objeto sometido a su natural arbitrio. “El consentimiento de las dos partes rompe jurídicamente el matrimonio sin que haya necesidad de una investigación más profunda”. El Estado, como “asociación jurídica”, “no tiene que hacer ni una sola pregunta sobre las razones de su separación” (nach den Gründen ihrer Trennung)[368]. En cambio sí la puede hacer la “sociedad moral” de la Iglesia, porque el matrimonio es antes que nada una unión moral. Pero, aunque los eclesiásticos deben dar consejos, no disponen de derecho coercitivo para que las partes “confiesen las razones de la separación o sigan sus consejos”.
- b) En segundo lugar, el divorcio sin consentimiento de una parte. Entonces el anuncio que se hace al Estado no es una simple declaración, sino al mismo tiempo una llamada a la protección, y es en este caso cuando el Estado tiene que conocer jurídicamente del asunto. El Estado sigue una regla general, basada en la falta de potencia pública de la mujer: el varón no puede ser expulsado de la casa, pues pertenece a él, como representante de la familia. Si es el varón el que se querella para obtener la separación contra la voluntad de su mujer, pide que el Estado eche de su casa a la mujer. Pero si es la mujer la querellante contra la voluntad del varón, entonces sólo puede pedir que el Estado obligue al varón a procurarle otro alojamiento[369].
El cónyuge que pide la separación alega fundamentalmente la falta de amor en el otro. Un caso típico de esta alegación se basa en el adulterio de uno de los cónyuges.
Si el marido exige el divorcio por causa del adulterio de la mujer, hay que comprender que él no puede vivir honorablemente por más tiempo con ella, porque su relación es propiamente concubinato. La mujer no tiene ya derecho a vivir en casa de su marido, ya que no se puede presumir en ella amor, sino otros fines, en función de los cuales el marido es tratado como instrumento. El Estado no debe investigar sobre el adulterio de la mujer sin recibir antes la querella del varón. Pero lo curioso de este planteamiento del adulterio es que Fichte, de un lado, lo minimiza jurídicamente, pues “no es en modo alguno un objeto relevante de la legislación civil”, y, de otro lado, lo maximaliza moralmente, exigiendo que ni siquiera la Iglesia exhorte al marido a que perdone a su mujer infiel: “porque la Iglesia no puede aconsejar nada que sea deshonroso e inmoral, como sería manifiestamente en este caso el proseguir con la vida en común”[370].
En cambio, si es la mujer la que demanda el divorcio por causa del adulterio del marido, es para ella posible y honroso perdonar al cónyuge. La mujer, dice Fichte, no conoce a veces su propio corazón, y a la larga es más amorosa de lo que ella cree; mas si persiste en su deseo, es preciso suponer que se ha extinguido su amor y, por lo tanto, se le ha de conceder la separación[371]. Y aunque ella “no pueda probar nada contra su marido, su simple petición prueba la carencia de su amor, y sin amor no debe ser forzada a someterse”[372].
La mera celebración que precede a la consumación no constituye matrimonio, sino previo reconocimiento jurídico del matrimonio que habrá de contraerse más tarde. El matrimonio se considera consumado cuando hay cohabitación, en la que la mujer somete su personalidad al hombre y le muestra su amor; y de aquí procede toda la relación entre esposos. Si no hay cohabitación, la relación entre ambos sexos no puede considerarse matrimonial. Esto excluye del matrimonio estricto la simple petición de mano o promesa matrimonial, pública o privada[373].
Podría darse el caso de que hombre y mujer convivieran ya sexualmente fuera del estado civil de matrimonio. Si en esta situación la mujer se somete al hombre libremente, sin que ella declare expresamente que no se entrega por amor, el Estado debe suponer que lo hace por amor, pues jamás ha de admitir que ella se da por voluptuosidad, cosa contraria a la naturaleza femenina. Dado que “la sumisión por amor[374] funda el matrimonio, entre estas dos personas se ha realizado efectivamente un matrimonio”[375]. Lo que todavía falta es el reconocimiento público, la celebración, de la cual es responsable el Estado que protege el honor femenino, elemento de su personalidad. El varón puede ser obligado coactivamente a celebrar el matrimonio. ”No se le obliga al matrimonio mismo, porque éste ya ha sido realizado efectivamente, sino simplemente a declararlo públicamente”[376].
En la donación amorosa la mujer entrega el ser (la personalidad) y el tener (los bienes). Como en la personalidad se conjuntan todos los derechos, el primer deber del Estado es proteger ese derecho fundamental de la personalidad en sus ciudadanos y vigilar que los matrimonios se contraigan con libertad; por tanto, debe reconocer y legalizar todos los matrimonios que así se realizan. El Estado ha de cuidar que el derecho humano de la mujer no sea lesionado y conocer que ella se entrega con voluntad libre, por amor, sin ser violentada. Porque la mujer pierde su personalidad y toda su dignidad cuando es forzada a someterse sin amor al placer sexual de un hombre.
Sin embargo, no cabe pensar que en principio el varón pueda ser constreñido a contraer matrimonio. Las presión psicológica que se realizara sobre él para persuadirle a casarse tendría muy poca importancia moral y jurídica, porque en el varón “el amor propiamente dicho no precede al matrimonio, sino que es producido por éste”[377]. Ahora bien, el interés del varón reside en que la mujer le ofrezca su amor; de la pureza de este amor depende el nacimiento de su amor masculino, y él no puede tolerar que ella sea forzada a casarse, quitándole con ello la perspectiva de una unión feliz. “El matrimonio debe ser contraido con absoluta libertad; el Estado, en virtud de su deber de proteger a las personas particulares, y muy especialmente al sexo femenino, tiene el deber y el derecho de velar sobre esta libertad de las uniones conyugales”[378].
El Estado debe exigir que el varón pruebe que la mujer va al matrimonio sólo por amor, no coaccionada; y si él no lo puede probar, se ha de suponer que ha ejercido violencia sobre ella. El varón aporta esta prueba únicamente permitiendo que la mujer declare ante un tribunal su libre consentimiento, en la celebración del matrimonio. El “sí” de la novia sólo significa públicamente que ella no sufre violencia[379]. El deber que el Estado tiene de proteger a la mujer contra esta violencia no se funda en un pacto arbitrario, sino en la naturaleza de las cosas.
¿Qué violencia podría sufrir la mujer? Puede ser de dos tipos: la inmediata y la mediata.
- a) La violencia inmediata es la violación (Nothzucht), la cual es una agresión brutal a la personalidad de la mujer y, por tanto, a sus derechos fundamentales[380]. El Estado tiene el deber, policial y judicial, de proteger a la mujer contra esta violencia .La sociedad no puede tolerar en su seno a quien no tiene el dominio de sí mismo y se comporta como un animal. Para Fichte, la violación equivale al homicidio desde el punto de vista del desprecio a los derechos del hombre, aunque, a diferencia del homicidio estricto, “no es imposible que los hombres coexistan con tales criminales”[381]. La pena de cárcel es lo mínimo que se les debe imponer. Además, Fichte no encuentra forma alguna de reparar la violación, pues no se puede restituir a la mujer la conciencia de entregarse intacta al hombre que ame. No obstante, como reparación sustitutoria, Fichte indica –cándidamente por cierto– que la mujer podría recibir todos los bienes del violador. Pero, ¿quién presentaría la querella ante los funcionarios? Como la mujer soltera se encuentra sometida al poder de sus padres y la mujer casada al de su marido, los primeros o el segundo habrían de ser los querellantes. “En el primer caso, si los padres no quisieran querellarse, ella tendría la posibilidad de presentar la querella; pero no en el segundo caso: porque a sus padres está ella sometida solamente de manera condicional, mientras que a su marido lo está de manera completamente incondicional”[382].
- b) Violencia mediata es la presión física, psicológica y moral que los padres o parientes ejercen sobre la mujer para decidirla a casarse sin verdadera inclinación de su parte. La presión física son los malos tratos infligidos para lograr tal fin; y ello es palmariamente delito. La presión psicológica es la persuasión, la cual constituye delito en el caso del matrimonio, pues “la muchacha, ignorante e inocente, ni sabe del amor, ni conoce el lazo que se le propone; por tanto, hablando propiamente, se abusa de ella y se la utiliza como medio para realizar el fin de sus padres y familia”[383]. A la mujer se le miente “sobre el más noble sentimiento, el del amor, y sobre su verdadera dignidad femenina, sobre la totalidad de su carácter; ella queda rebajada completamente y para siempre al rango de instrumento”[384]. Cuando el Estado detectara este tipo de violencia tendría que retirar de los padres a la muchacha, con los bienes que le correspondieren, para ponerla bajo la tutela directa de sus propias instituciones, hasta que ella se casara[385].
Del varón, en cambio, no se supone jurídicamente que pueda estar violentado a casarse: porque él es precisamente el que conduce a la mujer a la ceremonia.
Pero si no hay violencia en la satisfacción extramatrimonial del instinto sexual, deben tenerse en cuenta algunas razones de estricto derecho externo y jurídico –no interno y moral– que esclarecen el comportamiento del Estado con sus ciudadanos en esta materia. De un lado, el Estado debe proteger la personalidad de sus súbditos, incluida esa dimensión importante de la personalidad que, en la mujer especialmente, es el honor (Ehre). Pero, de otro lado, cada individuo tiene también, desde el punto de vista externo y jurídico, el derecho de sacrificar su personalidad: “dispone de un derecho ilimitado sobre su propia vida, y el Estado no puede hacer ninguna ley contra el suicidio; por lo mismo, la mujer, en particular, tiene un derecho externo ilimitado sobre su honor […] Si la mujer quiere darse por simple placer o por otros fines, y si encuentra a un hombre que renuncia al amor, el Estado no tiene ningún derecho a impedirlo”[386].
Ahora bien, el Estado no puede proteger un honor inexistente, como es el caso de la mujer prostituida, que se da a un hombre por cierto precio. Es más, Fichte exige que el Estado no tolere dentro de sus fronteras a las mujeres dedicadas exclusivamente a la prostitución. Esta exigencia no es moral, sino jurídica: el Estado no expulsa a un individuo por encontrarlo licencioso, sino porque lo halla sin oficio: “Debe saber de qué vive cada persona y debe asegurarle el derecho a ejercer su oficio. La persona que no puede dar esta indicación carece de derechos civiles”[387]. Si una mujer manifestara que la prostitución es su medio de subsistencia, “el Estado no habría de creerla, pues una regla justa de derecho indica que “propriam turpitudinem confitenti non creditur”; es como si ella no hubiera indicado oficio alguno”[388]. Pero si estas mujeres tienen, aparte de su vergonzosa dedicación, un oficio conocido, el Estado debe ignorar sus costumbres licenciosas. Tampoco ha de vigilar la salud de las prostitutas, pues “quien quiere ser licencioso puede muy bien soportar también las consecuencias naturales de su torpe vida”[389].
El Estado, como articulación jurídica, ha de suponer siempre que en el matrimonio la mujer se somete ilimitadamente a la voluntad del marido por un motivo moral y no meramente jurídico: por amor de su propia dignidad. En virtud de esta sumisión, la mujer ya no se pertenece a sí misma, sino a su marido. Al casarse la mujer abandona su personalidad y transmite a su marido la propiedad de todos sus bienes y los derechos que le corresponden en exclusividad dentro el Estado. En el matrimonio, la mujer expresa libremente su voluntad de ser anulada ante el Estado por amor al marido.
Luego cuando el Estado reconoce el matrimonio como relación que no está fundada por él, sino por algo superior a él, renuncia a considerar en adelante a la mujer como una persona jurídica. “El marido toma enteramente su puesto; ella es, por el hecho de su matrimonio, totalmente anulada (vernichtet) por el Estado, y ello en virtud de su propia voluntad que es necesaria para esto y que el Estado ha garantizado. El marido se hace entonces garante de ella ante el Estado; él se convierte en su tutor legítimo; él vive, en todos los aspectos, la vida pública (öffentliches Leben) de su mujer, y ella conserva exclusivamente una vida privada (häusliches Leben)”[390].
El “sí” que el varón manifiesta públicamente a la mujer en la celebración del matrimonio significa, para el Estado, que él sale garante de la mujer. Y así, con el reconocimiento del matrimonio, el Estado garantiza al mismo tiempo al marido la propiedad de los bienes de su mujer. Pero esta garantía que el Estado da al varón no es un garantía frente a la mujer, porque contra esta, completamente sometida, no es posible ningún litigio jurídico, sino frente a los demás ciudadanos. “El marido se convierte, por relación al Estado, en el único propietario tanto de los bienes que ya eran suyos como de los que su mujer aporta. La adquisición es ilimitada, y él queda como la única persona jurídica “[391].
La mujer casada carece de consideración pública. Su vida transcurre en el ámbito privado, en la casa.
¿Qué es la casa y en qué relación se encuentra con el Estado?
El Estado es responsable de proteger la propiedad de los ciudadanos. Pero se encuentra con dos limitaciones importantes. De un lado, la propiedad de las cosas que el hombre tiene, como el dinero, no puede ser determinada en modo alguno por relación a personas concretas; por ejemplo, un billete o una moneda son, en este respecto, indeterminados personalmente: su destino es cambiar de poseedor sin otra formalidad. De otro lado, el Estado no debe enterarse de cómo cada uno posee una cantidad de dinero; en este aspecto el ciudadano está fuera del control del Estado. ¿De qué manera debe entonces proteger el Estado lo que no conoce y lo que, según su naturaleza, es completamente indeterminado? Ha de protegerlo indeterminadamente, o sea, en general. Para esto la propiedad tendría que ligarse inseparablemente a algo determinado, algo que viene a ser como el conjunto (Inbegriff) de toda propiedad absoluta, sustraído completamente al control del Estado. Este algo determinado al que se liga lo indeterminado es, originariamente el cuerpo humano y, subrogadamente, la casa que se habita..
Lo que el hombre posee originariamente viene determinado por el ámbito de su corporalidad. Mediante el uso es enlazado algo con el cuerpo. La propiedad del hombre es lo que por el uso se liga a su corporalidad. “Ahora bien, mi propiedad absoluta no es sólo lo que yo inmediatamente uso, sino también lo que determino para el uso futuro. Pero no se me puede exigir que yo lleve siempre sobre el cuerpo todo esto. Tiene que haber un subrogado del cuerpo[392], mediante el cual aquello que está unido a él quede designado como mi propiedad. Este algo llámase la casa”[393].
Lo que el Estado protege, frente a todo tipo de irrupción violenta, es mi casa en general; pero no sabe ni debe saber lo que en ella hay. “En mi casa, los objetos particulares como tales están por tanto bajo mi propia protección y bajo mi dominio absoluto, al igual que todo lo que hago en ella. El control del Estado llega hasta la cerradura (zum Schlosse), y a partir de esta comienza el mío. La cerradura es el límite que separa el dominio privado del dominio estatal”[394]. Fichte recuerda que los castillos (Schlosser) eran los límites que, cerrando una comarca o región, servían para defenderse. Las cerraduras, como los castillos, están para hacer posible la autodefensa. “En mi casa estoy incluso salvo del Estado e inviolado. El Estado no tiene que exigir allí inspección, no tiene derecho a exigir cuentas. No ha de introducir en ella asuntos civiles, sino que debe esperar a que yo me encuentre en terreno público”[395]. En la puerta de la casa encontramos el límite que separa lo privado de lo público.
En el matrimonio el Estado reconoce como algo común, perteneciente a una sola persona, la vivienda, el trabajo brevemente, la vida que los dos seres humanos hacen juntos y se condensa en la casa. “Para el Estado, los dos esposos aparecen como formando una sola persona; lo que uno de los dos hace en la propiedad común representa siempre lo mismo que el otro podía haber hecho al mismo tiempo. Pero sólo el varón se cuida de todos los actos jurídicos públicos”[396].
Fichte considera ridículo preguntar si la mujer tiene los mismos derechos que el varón, porque ambos poseen la razón y la libertad, fundamento de toda capacidad jurídica[397]. Aunque reconoce que históricamente el sexo femenino ha sido postergado en el ejercicio de sus derechos. No considera suficiente alegar, en favor de este hecho opresivo, que la mujer tiene menos fuerzas espirituales y corporales. Sería fácil responder que ella ha sido alejada de las fuentes de la cultura; e incluso que, en asunto de energías espirituales, hay mujeres que no tienen nada que envidiar a los hombres, entre los cuales –por cierto– también se percibe una gran diferencia de fuerzas espirituales y corporales, sin que ello autorice a establecer una consecuencia jurídica opresiva en su relación recíproca.
Mas Fichte suscita la cuestión de saber si el sexo femenino puede querer simplemente ejercer todos sus derechos. Para responder a esto, examina las posibles situaciones de la mujer[398].
Aclaremos previamente que Fichte reconoce a las mujeres no casadas y no sometidas al dominio paterno los mismos derechos que al varón emancipado. Al no estar sometidas a ningún hombre, no encuentra razón para que no deban ejercer por sí mismas los mismos derechos civiles que los varones. “Ellas tienen el derecho de votar en la república, el derecho de comparecer personalmente ante un tribunal y de llevar sus asuntos. Si ellas quieren por pudor natural y por timidez elegir un tutor, hay que permitírselo”[399]. Pero mientras la joven soltera vive en la casa familiar se encuentra bajo el dominio paterno exactamente igual que el joven soltero. Los dos se liberan de los padres cuando se casan[400].
El problema que nos interesa es el de la mujer casada, cuya dignidad depende, según Fichte, de que esté sometida a su marido; no se trata de que el hombre tenga sobre ella un derecho coactivo, sino de que esté sometida por su propio deseo, el cual condiciona su moralidad. Esto significa que ella podría retomar su libertad si quisiera; mas Fichte subraya que la mujer no puede razonablemente querer esto, ni en el aspecto público, ni en el privado. Desde el punto de vista público, “ella debe querer aparecer ante todos los que la conocen como completamente sometida al hombre, como totalmente fundida en él”[401]. Porque ella quiere, el hombre es administrador de todos sus derechos. “El es su representante natural en el Estado y en toda la sociedad. Tal es su situación por relación a la sociedad, su situación pública. Ejercer sus derechos directamente por sí misma, es una idea que de ningún modo se le puede ocurrir”. Desde el punto de vista privado, concerniente a la situación doméstica e interna, Fichte está convencido de que “la ternura del marido devuelve necesariamente a la mujer todo e incluso más de lo que ella ha entregado”. El marido toma y defiende los derechos públicos de su mujer como derechos propios. Las mujeres tienen incluso el derecho de voto en los asuntos públicos; aunque, a juicio de Fichte, no han de votar inmediatamente por sí mismas, “porque no pueden tener esta voluntad sin renunciar a su dignidad femenina, sino por intermedio de la influencia legítima que ellas tienen sobre su marido, fundada en la naturaleza del lazo conyugal”. Y así, cuando él sea convocado a un asunto público, no dará su voto sin haberlo consultado antes con su esposa. “Aportaría ante el pueblo sólo el resultado de una voluntad común”. Si el hombre no pudiera o no quisiera aparecer públicamente, su mujer podría presentarse en su lugar y exponer el sentir de los dos, “pero siempre como si fuese la voz de su marido”[402], porque si ella la expusiera como propia, se separaría así de su marido.
Como resultado de este análisis, y frente a las reivindicaciones históricas del feminismo, Fichte concluye que el sexo femenino tiene ya en el matrimonio las mismas cosas esenciales que pudiera solicitar, y las tiene incluso de un modo más perfecto. Lo que las feministas exigen es algo no esencial, la apariencia externa[403]. “Ellas no quieren solamente que se realice lo que desean, sino que sepamos que son ellas, precisamente ellas, las que lo han llevado a término. Buscan la celebridad en el curso de su vida y, después de la muerte, en la historia”[404]. Pero la mujer que eleva semejantes demandas ha renunciado ya, según Fichte, a su dignidad femenina y, por lo tanto, no hay que hacerle caso: ha sacrificado “el pudor de su sexo, al cual nada puede ser más opuesto que el darse en espectáculo”. La sed de celebridad destruye el pudor y el amor confesados a su marido, sobre los cuales reposa toda su dignidad. “Solamente de su marido y de sus hijos puede estar orgullosa una mujer razonable y virtuosa, y no de sí misma, porque se olvida en ellos”[405]. La mujer no puede buscar significarse históricamente. Fichte no considera reprobable, sino natural, que una mujer soltera, que quiera necesariamente el amor de un hombre, pretenda atraer sobre sí la atención del varón para suscitar su amor. Pero reprueba que la mujer, casada o soltera, busque la celebridad, la significación histórica, simples armas supletorias que “la mujer añade a los atractivos de su sexo para encandilar el corazón del varón”[406].
Fichte señala que la mujer puede poseer bienes, no sólo propiedades de dinero o cosas valiosas, sino de derechos civiles y privilegios. También puede ejercer oficios, pero sólo los que tienen carácter privado, como la agricultura y el comercio[407]. Así, la mujer no puede ejercer los oficios públicos Porque un funcionario público, con autoridad originaria o transferida, es responsable de una manera directa y completa ante el Estado. Para responsabilizarse de su función es preciso que dependa siempre de su propia decisión. ¿Puede asumir la mujer esta responsabilidad? Fichte estima que no, porque la mujer sólo depende de sí misma durante el tiempo en que no está casada. Si una funcionaria contrajera matrimonio, podrían ocurrir dos casos. Primero, que ella no se sometiera al marido en lo que concierne a su función, permaneciendo libre en tal aspecto; pero esto, dice Fichte, va contra la dignidad de la mujer, la cual no puede decir entonces que se ha dado enteramente a su marido. Segundo, que se sometiera también a su marido en lo que concierne a su función, en cuyo caso el marido sería el empleado y el responsable. Lógicamente esta situación no puede aceptarla un Estado que busca en sus funcionarios competencia y habilidad, no amantes solícitos[408]. El Estado podría confiar un empleo a la mujer que prometiera no casarse jamás. Pero, según Fichte, tal promesa no puede razonablemente darla ninguna mujer. ¿Por qué?. “Porque ella está destinada a amar y el amor le viene de suyo y no depende de su libre voluntad. Pero si ella ama, entonces debe casarse, y el Estado no tiene el derecho de impedir el cumplimiento de su deber”[409].
Por último, las mujeres pueden y deben adquirir cultura, tener acceso a las fuentes de las luces[410], pero no a formarse como sabios de profesión, como “intelectuales” diríamos hoy, dedicados a escudriñar la forma en que el saber se despliega en el espíritu. Lo que el ser humano necesita de la cultura del espíritu es sólo el resultado, el cual puede ser adquirido fácilmente por la mujer en la sociedad. Fichte está convencido de que en cada estamento social está depositado el resultado de toda la cultura de ese estamento. Y con tono paternalista concluye que a las mujeres se les ahorra el esfuerzo penoso de transitar por la ciencia –tránsito y esfuerzo que, según él, no son otra cosa que una forma superficial e inesencial–, gracias al estamento en que se insertan y al trato de los varones con ellas, los cuales “les dan inmediatamente lo esencial”[411].
Fichte no está dispuesto a conceder que la mujer sea inferior al varón en talentos del espíritu. Pero admite que el espíritu de una y de otro tienen un carácter natural completamente diferente. Acepta aquí la extendida tesis de que el varón transforma en conceptos claros todo lo que intenta y lo desarrolla mediante razonamientos. En cambio la mujer tiene un natural sentimiento distintivo[412] para lo verdadero y lo bueno. Matiza Fichte que esto no le es dado a ella por simple sentimiento, sino que lo recibe del exterior y lo juzga luego por el simple sentimiento, sin que lo afirme como bueno o verdadero con una visión clara de las razones de su juicio. Para Fichte, el hombre debe primeramente hacerse racional; mas la mujer es ya racional por naturaleza[413]. “El impulso fundamental de la mujer se mezcla desde el origen con la razón, porque sin este enlace anularía a la razón: se hace un impulso racional; por eso todo el sistema femenino de sentimientos es racional y está calculado en vistas de la razón. Al contrario, el hombre debe inicialmente, por el esfuerzo y la actividad, someter todo los impulsos a la razón”[414].
De ahí se sigue que el carácter femenino no sea especulativo, sino ante todo práctico. “Las mujeres no pueden hacer descubrimientos”[415]. Las cosas que están más allá de los límites de su sentimiento son impenetrables para ella. El sexo femenino puede brillar en las disciplinas que por ejemplo exigen memoria (como las lenguas y las matemáticas) o imaginación (como la poesía sentimental, la novela y la historia). Pero “mujeres filósofas o mujeres que hayan inventado nuevas teorías matemáticas no las hemos tenido”[416]. En cualquier caso, la mujer debe escribir únicamente para aportar ayuda a alguna necesidad de su sexo: “ella escribe para su sexo, pero de ningún modo para el nuestro por sed de celebridad y por vanidad”[417].
- Maternidad y paternidad. La compasión orgánica
La relación entre padres e hijos, al igual que la existente entre esposos, no está determinada a su vez por el derecho, sino por la naturaleza y la moralidad. Fichte parte también en este tema de principios situados por encima del concepto de derecho, los cuales ofrecen a éste un objeto de aplicación. Se opone, pues, a los que pretenden que la totalidad de la relación paterno-filial tenga un carácter exclusivamente jurídico[418]. Y es notable el esfuerzo que realiza por explicar esa relación como un fenómeno antropológico y natural. Lo hace en dos pasos: primero, en lo que concierne a la maternidad; segundo, en lo que respecta a la paternidad.
- a) En lo referente a la maternidad, Fichte destaca que hay un vínculo natural, conscientemente afirmado, entre madre e hijo. Por la ley natural de la gestación, “el embrión se forma en el cuerpo de la madre como una parte que a ella pertenece”[419]. Tanto en la especie animal como en la humana, la salud personal y la conservación de la madre durante la gestación están ligadas a la conservación del embrión, pero con una diferencia abismal: en el reino animal sólo existe el hecho de esa relación; en el ámbito humano, la madre sabe que existe este ligamen necesario. “No es, pues, de una manera necesaria y mecánica cómo la mujer engendra el embrión a partir de sí misma y lo forma en su cuerpo, sino que también se impone a su conciencia el cuidado reflexivo y deliberado de garantizar su conservación”[420]. La mujer tiene conciencia de que el embrión se genera en su seno y de que a su propia conservación está ligada la conservación del hijo. “La madre sabe a qué objeto ofrece ese cuidado solícito y renovado y, de este modo, se acostumbra a considerar la vida de la criatura como una parte de su misma vida”[421]. Fichte llama “organische Band”, enlace orgánico, a la relación que existe entre elementos que –como la madre y el hijo– tienen una tendencia recíproca a satisfacerse las necesidades que por sí mismos no pueden colmar[422]. Y aunque los cuerpos de la madre y del hijo sean distintos, incluso después del nacimiento del hijo, “en la madre se sigue preparando el alimento y ella experimenta la necesidad de darla al hijo, como éste experimenta la necesidad de recibirla”[423].
La gestación del hijo en la madre responde inicialmente a la ley natural de un enlace orgánico, el cual se despliega luego como ley natural de compasión (Mitleid) para conservar al hijo como ser humano.
Esta segunda ley natural que Fichte invoca, la compasión, es la forma normal que en el ser humano adquiere el “enlace orgánico”. En el reino vegetal y animal, los seres se encuentran internamente necesitados o forzados a obrar para formar un cuerpo exterior a ellos. Pero en el ser humano, entre el impulso natural y la acción interviene la conciencia. “La inteligencia es consciente de la tendencia natural como de una sensación. Esta sensación es producto necesario del impulso natural y resulta inmediatamente de él; o, mejor dicho, ella es el impulso natural mismo en la inteligencia. Pero la acción no se sigue necesaria e inmediatamente, pues está condicionada por el ejercicio de la libertad”[424]. El impulso natural que en la madre se dirige a acoger un cuerpo ajeno como si fuese el suyo propio se expresa como sentimiento o “sensación de la necesidad de un otro, experimentada como si fuese la suya propia. Tal sensación se llama compasión, forma que toma en la espacie humana el instinto natural de la madre hacia el hijo”[425]. La conservación física del hijo es el fin de la compasión en la madre. La compasión orgánica puede considerarse como la confluencia de dos instancias, “un mecanismo de la naturaleza y otro de la razón, de cuya unión resulta necesariamente la conservación del hijo”[426].
De un lado, Fichte está convencido de que es contrario a la dignidad de un ser racional dejarse arrastrar por un mero impulso natural que, por su raíz biológica, provoca entre madre e hijo una unión animal[427]. De otro lado, comprueba que este instinto no puede ser extirpado. Por lo tanto ha de aparecer bajo otra forma unido a la razón y a la libertad. ¿Cuál podría ser esta forma? La respuesta a esta pregunta tiene en cuenta dos datos insoslayables: primero, la necesidad del hijo es por naturaleza al mismo tiempo una necesidad física de la madre; segundo, la madre es un ser con conciencia y libertad. Luego en ella “el mero impulso natural se transforma en sentimiento y afecto y, en lugar de la necesidad física, aparece la necesidad psíquica[428] de hacer suya libremente la conservación del hijo. Este afecto es el de la compasión y de la misericordia”[429].
En la mujer, pues, ni el amor conyugal ni la compasión materna son primitivamente un deber, pues se producen sólo por la unificación originaria del impulso natural con la razón. Pero sin compasión no hay moralidad. Después de la compasión aparece explícitamente la libertad y, con ella, un mandamiento del deber. “Se debe exigir de la madre que se abandone a este sentimiento, que lo refuerce en sí misma y que reprima todo lo que pueda obstaculizarlo”[430].
La compasión orgánica es una ley de la naturaleza ligada a la razón; y como tal no es un deber jurídico ni moral: es prejurídica y premoral. Prejurídica, en primer lugar, porque “no se puede decir que el hijo tuviera un derecho a exigir de la madre esta conservación física, como tampoco se puede decir que la rama tenga un derecho a desarrollarse en el árbol. Y tampoco se puede decir que la madre tuviera el deber, sometido a coacción, de conservar la vida del hijo, como no se puede decir que el árbol tenga el deber, sometido a coacción, de portar la rama”[431]. Premoral, en segundo lugar, porque “no es originariamente un deber moral, como particular deber, el asegurar la subsistencia precisamente de este hijo. Pero después, una vez que la madre ha sentido esta tendencia, se hace un deber moral alimentarlo y fortalecerlo”[432]
- b) La paternidad es determinada por Fichte en función de la relación que establece entre amor femenino y magnanimidad masculina. El varón participa de la tendencia general que hay en la naturaleza a socorrer a la criatura inerme, como en este caso es el hijo. Pero surge aquí un problema debido a que esa tendencia universal, movida por la percepción de un desvalimiento, se expresa respecto de toda criatura, no habiendo razón alguna para que el padre tenga una predilección concreta por su Fichte indica que como la relación natural de la que se habla es física, la predilección del padre ha de tener su fundamento en algo físico[433]. Y aquí reside el núcleo del problema, porque entre el padre y su hijo no existe, según Fichte, ningún lazo físico, de modo que “inmediatamente el padre no tiene ningún amor particular por su hijo. De la única relación natural, el acto de procreación, nada puede resultar, porque este acto no accede a la conciencia como tal, como procreación de este individuo determinado”[434]. Entre el padre y el hijo no existe un vínculo natural libre y conscientemente afirmado. Del acto de generación, que acontece sin libertad y sin conciencia, no surge ningún conocimiento del ser engendrado[435]. ¿De dónde puede proceder entonces el amor particular del padre por su hijo? Pues procede originariamente de su ternura por la madre. “Esta ternura hace que todos los deseos y todos los fines de la madre se hagan los suyos propios, y le estimula a cuidar de la conservación del hijo”[436]. Al padre se le transfiere el cuidado de conservar al hijo sólo por la unión que mantiene con su esposa, a la cual compete primitivamente dicho quehacer natural, “porque ambos forman un solo sujeto y su voluntad no es más que una”[437].
El carácter “mediado” del amor del padre por el hijo no se debe a efectos disgregadores de nuestras instituciones civiles sobre la intimidad humana. Se trata de una “doble” mediación “natural”: el padre ama al hijo porque ama a su esposa; y este amor esponsalicio tampoco es primitivo en él. “La ternura conyugal hace nacer en el marido el gozo y el deber de compartir los sentimientos de su esposa; y así surge en él mismo el amor por el propio hijo y el cuidado de mantenerlo[438].
En virtud de que Fichte considera el engendramiento como un acto natural ciego, la madre carece jurídicamente de un derecho primitivo de coerción sobre el padre para que éste alimente al hijo. “La madre no puede decir al padre: tú eres la causa de que yo tenga un hijo; por tanto, libérame de la carga de su mantenimiento. A lo que el padre tiene el derecho de replicar: ni yo ni tú hemos tenido este proyecto (das beabsichtigt); es a ti a quien la naturaleza ha dado el hijo, no a mí; soporta las consecuencias de tu naturaleza, al igual que yo soportaría las consecuencias de la mía”[439].
Como resumen de todo lo dicho sobre la relación entre amor y matrimonio, podemos establecer las siguientes proposiciones:
1ª. El matrimonio es “una unión perfecta que reposa sobre el impulso sexual, entre dos personas de sexo diferente, unión que es en sí misma el propio fin de ambas”[440].
2ª. Aunque en los dos sexos tal unión se funda en el impulso sexual, la mujer no puede reconocer nunca este fundamento sin degradarse, pues “no ha de reconocer sino el amor”[441]. La virtud matrimonial de la mujer se hace a expensas de una metamorfosis antropológica.
3ª. El matrimonio no tiene ningún fin fuera de sí mismo: él es su propio fin.
4ª. Dentro de esta relación se desplieguen todas las más notables disposiciones del ser humano, convirtiéndose el casarse en una exigencia moral: “La relación conyugal es el tipo de existencia más apropiado, exigido por la naturaleza, para los seres humanos adultos de ambos sexos. Únicamente dentro de esta relación se desarrollan todas las disposiciones del ser humano; fuera de ella, quedan estériles muchos aspectos de la humanidad, precisamente los más notables”[442].
5ª. La duración del matrimonio no está condicionada por la satisfacción del impulso sexual; porque “este fin puede desaparecer totalmente y, sin embargo, la relación conyugal puede continuar en toda su intimidad”[443].
6ª. En el matrimonio, la mujer pone el amor, el hombre la magnanimidad. El amor no es en el varón “un impulso originario, sino sólo participado, derivado, pues se despliega al contacto con una mujer amante, y tiene en él una forma muy distinta”[444]. En la mujer, la disposición moral se manifiesta como amor o magnanimidad.
7ª. El único valor público del matrimonio está en el varón. “El marido se hace garante de la mujer ante el Estado; se convierte en su tutor legítimo; él vive, en todos los aspectos, la vida pública de su mujer; y ella conserva únicamente una vida privada”[445].
8ª Es inmoral reivindicar a la mujer para la cosa pública. Dentro del matrimonio, la mujer lo tiene ya todo de modo perfecto. Las llamadas “campañas” de reivindicación de los derechos de la mujer no se refieren al “ser” de lo femenino, sino a su “aparecer”. En esas campañas, las mujeres “sólo desean la apariencia externa: no quieren solamente obrar, sino que sepamos también que obran […] Buscan la celebridad en el curso de su vida y, después de la muerte, en la historia”[446].
9ª. Aunque la esencia del matrimonio es el amor ilimitado por parte de la mujer, y la magnanimidad ilimitada por parte del varón, puede romperse la relación que debería existir entre esposos: rota la relación, se suprime el matrimonio[447]. Y si continúan juntos en esta situación de ruptura, su convivencia se convierte en concubinato. “Tan pronto como surge un litigio, ya ha ocurrido la separación y puede seguirse el divorcio jurídico”[448].
En Fichte la normatividad moral-real del amor está demasiado alejada de la esfera jurídica y social, en un limbo de exigencia ideal, que no realiza prácticamente su vocación, ni se introduce en el tejido antropológico –a la vez biológico y social– del amor, poniendo en claro peligro de ostracismo operativo la estructura personal del matrimonio.
Mientras los cónyuges viven el matrimonio, éste es idealmente indisoluble, pero fácticamente disoluble: basta que se manifieste entre ellos incompatibilidad de caracteres para que el lazo deba ser disuelto: hay que suponer entonces que de hecho nunca ha existido, siendo injusto e hipócrita mantener este vínculo; por lo tanto, debe disolverse aun en su forma exterior, porque en este caso la continuación de las relaciones sexuales es tan inmoral como el ayuntamiento meramente carnal.
En este punto es Hegel continuador del planteamiento fichteano: constreñir coercitivamente con la indisolubilidad exterior un matrimonio interiormente disuelto es hundirlo en la mentira, en un concepto exterior del matrimonio que desconoce su esencia moral.
CAPÍTULO V
LA MUJER, SIEMPRE ANTÍGONA: HEGEL
Se enfrenta Hegel explícitamente tanto a la Ilustración como al Romanticismo. La primera habría construido la familia de modo jurídico, bajo el esquema de un “contrato” entre individuos: la solidez patriarcal de las relaciones familiares tradicionales encontraba su base racional en el matrimonio de conveniencia (psicológica o económica). El segundo reivindicaría los “derechos del corazón”, el “sentimiento”, de modo que la base de la familia venía a ser el matrimonio de amor sin lazos jurídicos vinculantes[449]. Para Hegel, ambas corrientes se basan en elementos insuficientes y no aciertan con el verdadero aspecto ético del amor conyugal.
Hegel –y antes Kant y Fichte– toma de la Ilustración la “severidad” del enlace matrimonial, aunque inyecta densidad ética a su carácter jurídico externo. Y toma del Romanticismo la profundidad psicológica del amor, aunque limita su arbitrariedad. Pero, a diferencia de Kant, ni en una ni en otra tarea llegó –tampoco Fichte– a una altura tal de exigencia que pudiera determinar sin vacilación las exigencias perdurables del amor. Hegel se eleva sobre la Ilustración y el Romanticismo, sin llegar a superar todas sus limitaciones.
- a) Según Hegel, la Ilustración considera al matrimonio de una manera puramente legal; y esto es insuficiente: el matrimonio no es solamente un contrato Si así fuera, se rebajaría “a la forma de un uso recíproco según un contrato”. El matrimonio es unidad de naturaleza y espíritu. El lado de la naturaleza está representado por el amor, como sentimiento contingente basado en un instinto natural y destinado a extinguirse en cuanto se satisface. El lado del espíritu es representado por un lazo que es en sí indisoluble. El fundamento esencial del matrimonio no es una relación contractual, la cual tiene su origen interno en el arbitrio de las partes y su objeto en una cosa exterior e individual. El verdadero matrimonio se sale del punto de vista del contrato, del punto de vista de la personalidad independiente en su individualidad, para superarlo en una especie de personalidad supraindividual. En él acontece “una identificación de las personalidades, mediante la cual la familia es una persona y sus miembros accidentes”[450].
Si el matrimonio se considera como un mero “contrato”, nada tiene de extraño que su punto de partida pueda ser la interesada organización de unos padres bienintencionados que, bajo planteamientos económicos o sociales, destinan a unirse, sin consulta previa, a dos jóvenes. El matrimonio se convierte entonces en un medio para otro fin. Hegel estima que la teoría kantiana del matrimonio no sale de la órbita contractualista, según vimos. Comparada con este punto de partida, la simple inclinación amorosa entre personas, el sentimiento, es un comienzo más ético[451], aunque esté muy lejos de la verdadera sustancia ética.
Sin embargo, el matrimonio no es esencialmente un “contrato”, cuyo origen fuera el arbitrio de las partes, establecido sólo por las partes, y cuyo objeto fuera una cosa exterior individual, susceptible de ser enajenada[452].
A este respecto, encuentra Hegel más profundidad de ideas en los románticos, los cuales proponían el amor como base del matrimonio. Si Fichte había señalado algunas limitaciones del planteamiento kantiano sobre el matrimonio y exige un amor que no sea originariamente natural, sino unidad sublimada de dos personas, Hegel formula con rotundidad que el amor es “conciencia de la unidad con otro” y encierra dos momentos: primero, el individuo no quiere ser una persona sustantiva para sí, porque se siente deficitario e incompleto; segundo, se gana en la otra persona[453]. Aunque también el amor mismo, según Hegel, debe ser elevado al plano ético para conformar relaciones personales. En el acto de amar, consigo mi autoconciencia abandonando el aislamiento de mi ser y sabiendo que formo unidad con el otro. Ahora bien, “el amor es sentimiento (Empfindung), es decir, la eticidad en la forma de lo natural (Sittlichkeit in Form des Natürlichen)”[454]: el amor es una plenitud sólo esbozada, trenzada con la ganga contingente y quebradiza de la naturaleza. El amor se sublima y plenifica en la forma del matrimonio.
- b) Hegel ve en el matrimonio un requerimiento más elevado que el del “contrato”. Una exigencia más alta que, para distinguirla de la jurídica, la llama “ética”. Y esto con objeto de rechazar el extremo opuesto a la Ilustración, el Romanticismo, que, poniendo el matrimonio en el mero amor (in die Liebe), subraya que “el estar enamorado” es lo único importante. El amor no es para Hegel un acto de voluntad libre, sino un simple sentimiento, una conciencia seminatural, sometida siempre a “la contingencia en cualquier aspecto (Zufälligkeit in jeder Rücksicht)”; y tampoco esta contingencia es “una figura que lo ético puede adoptar”[455]. Para que el matrimonio sea “ético” es preciso que, además del amor, acoja la comunidad total de dos vidas.
Porque el Romanticismo sostiene que la realización o conclusión (Schliessen) del matrimonio –con la solemnidad que expresa la elevación ética de la unión por encima del carácter contingente de los sentimientos o de las inclinaciones particulares– es a lo sumo un simple precepto civil con carácter edificante, una legalización arbitraria que debe tomarse como mera formalidad externa. El precepto legal sería contrario y extraño a la intimidad de la unión y profanaría la disposición interior del amor. Muchos de los escritores que se dejaron llevar por el principio de la subjetividad moderna sostenían que “la ceremonia del matrimonio es superflua y una formalidad que podría ser eliminada, porque lo sustancial es el amor que puede incluso perder valor por esta solemnidad”. Hegel advierte que la entrega sensible es exigida por los románticos “para demostrar la libertad e intimidad del amor, argumentación que no resultará extraña a los seductores (Verführern)”[456]. Y está pensando en Schlegel.
A juicio de Hegel, el punto de partida subjetivo del matrimonio puede ser la inclinación particular, el “eros” ciego de las dos personas limitadas espacio-temporalmente, particularizadas, que entran en relación. Pero si el matrimonio no es un “mero contrato”, el punto de partida objetivo ha de ser el libre consentimiento (Einwilligung) de las personas para constituir una persona –la familia como personal moral– y abandonar en esa unidad su personalidad natural e individual. Este consentimiento es aparentemente una autolimitación en forma de contrato, pero en realidad es una elevación sustancial o ética de la persona. Para Hegel, la verdadera determinación ética no conserva la contingencia y el arbitrio de la inclinación sensible, ni extrae de este arbitrio la unión. Por eso Hegel critica a quienes van al matrimonio con el puro amor, o sea, con la peculiaridad infinitamente particular (unendlich besondere Eigetümlichkeit ), que es el principio subjetivo del mundo moderno. “En los modernos dramas y otras representaciones artísticas en los que el amor carnal constituye el interés principal, se lleva el elemento más frío al ardor de la pasión por medio de todas las contingencias relacionadas con él; se considera que la totalidad del interés reside en esas contingencias, lo cual puede ser de infinita importancia para las contingencias mismas, pero no en sí”[457].
En resumen, considera entonces que la norma que ha de regir el proceso amoroso en el tiempo no puede encontrarse en el lado “natural” humano del amor, sino en un ámbito suprasocial, lo ético-estatal, cuya calidad ontológica se debe no a un elemento natural más o menos estable del espíritu humano, subjetiva o individualmente considerado, sino a la historia misma objetiva de ese espíritu, sedimentada en usos y costumbres, estudiados por vez primera en la Política de Aristóteles.
La Política de Aristóteles establece tres niveles de adecuación del hombre a sus distintas necesidades: el plano de la procreación, el de la conservación y el del régimen político. Para lo primero, se exigía el matrimonio (comunidad conyugal); para lo segundo, era preciso la riqueza propia (comunidad económica); para lo segundo, la organización de mando y obediencia entre iguales (comunidad política). La oikiva abarcaba la comunidad conyugal y la comunidad económica; la povliß, sólo la comunidad política.
El conjunto de los tres contenidos que Aristóteles trata en su Política es designado por Hegel como “eticidad” (Sittlichkeit); mientras que reserva el término “moralidad” (Moralität) para designar el contenido de lo que el Estagirita trata en su Ética Nicomaquea (conciencia, actos y virtudes).
Los tres planos de “comunidades objetivadas” son situados por Hegel en el vértice de la plena libertad, pero les da un contenido preciso, aquél que se deriva del hecho de haber identificado la Religión con la Ética. Una Religión que tuviera normas propias de conducta humana, frente a las normas sociales objetivadas, incurriría en una “abstracción”, en una “separación” de lo universal respecto de lo particular: lo infinito no estaría ya en unidad con lo finito. Esta separación o abstracción es cometida, según Hegel, por el cristianismo, en su sentido católico. Pues este cristianismo habría determinado un orden de valores que se enfrentaría respectivamente a cada una de las tres esferas de “comunidad objetivada”. Así, frente a la comunidad conyugal, el valor más alto estaría en la “castidad”: el primer precepto de perfección cristiana se resumiría en el “voto de castidad”. Frente a la comunidad económica, el primer precepto sería el de la pobreza: de ahí el “voto de pobreza”. Y frente a la comunidad política estaría el precepto de la obediencia ciega: de ahí el “voto de obediencia”.
El tema de los “votos de perfección” se nos convierte en piedra de toque imprescindible para comprender lo que, por contraposición, Hegel designa por “eticidad”.
Pero antes de interpretar el alcance filosófico que para el idealista tienen los “votos” de perfección –para nuestro caso, sólo interesa el de castidad– mantenidos por el cristianismo católico, es preciso examinar la crítica que Hegel hace al realismo ético de los clásicos.
Si se pudiera de una manera sumaria indicar la intención capital de la filosofía hegeliana, me atrevería a decir que se propone “superar la relación de exterioridad”.
Lo chocante de este proyecto es la exigencia de que tal relación haya de ser superada. Todo lo que el realismo clásico consideraba como realidad externa a la conciencia humana, sea realidad sensible o suprasensible, relativa o absoluta, es reconducido por Hegel a los límites del principio de estructura: lo infinito en su unidad con lo finito, lo real en su unidad con lo ideal, lo externo en su unidad con lo interno. En la existencia efectiva no cabe un principio simple, por ejemplo, un infinito en sí y por sí allende lo finito, un ser al margen de la conciencia, etc. Este proyecto hegeliano podría considerarse como una domesticación de la transcendencia.
A juicio de Hegel, cuando Dios es situado en un allende infinito, y se establece una oposición de la finitud y la infinitud, la elevación del espíritu subjetivo a Dios es imposible, o si se quiere, es un postulado, un mero deber-ser: la conciencia finita, en una tarea interminable, tendería a lo infinito asintóticamente, sin alcanzarlo jamás.
Trasladado este planteamiento al plano ético-objetivo, ámbito de la moral social y política, síguese que las relaciones morales objetivas, las instituciones sociales y las esferas de acción jurídica han de llevar en su entraña el sentido de la absoluta unidad entre lo finito y lo infinito. La unión absoluta del deber-ser y del ser, de lo individual y lo universal de la libertad es llamada por Hegel “sustancia ética”, cuya superior expresión es el Estado.
Pero ocurre que, según Hegel, en la tradición histórica del realismo clásico se dio una escisión entre el Estado y la Religión, teniendo ambos leyes diferentes: el campo de lo religioso se referiría a lo eterno, quedando separado del campo de lo ético, que se referiría a lo temporal. Como los preceptos de la religión se dirigen al sujeto, prescribiéndole reglas que se extienden a diversas esferas de su actividad, tales prescripciones religiosas podían diferir de los principios de la eticidad admitidos en el Estado. Esta oposición, supuestamente establecida por el realismo clásico, se enunciaría así: “el objeto de la Religión es la santidad (Heiligkeit), y el del Estado es el derecho y la eticidad (Sittlichkeit). De un lado está la eternidad (Ewigkeit), del otro la temporalidad (Zeitlichkeit) y el bien (Wohl) temporal que debería ser sacrificado a la salvación eterna. Se establece así un ideal religioso, un cielo sobre la tierra, es decir, una abstracción del espíritu frente a lo substancial de la realidad. La renuncia a la realidad (Entsagung der Wirklichkeit) es la determinación fundamental que se aparece aquí, y con ella la lucha y la huida. Al principio sustancial, a lo verdadero se opone otro principio distinto, un principio que debe ser más elevado (das höher seyn soll)”[458]. Este principio tan elevado es, para Hegel, una abstracción horripilante, algo separado de la realidad verdadera.
A juicio de Hegel, el realismo clásico realizaba una separación entre finito e infinito, entre realidad externa y conciencia subjetiva, estableciendo en el campo ético la “relación de servidumbre” y haciendo imposible una verdadera mediación entre una y otra. El realismo objetivo clásico, pues, sostendría que una cosa no es la otra y llamaría cosa santa al contenido moral. Frente a esto Hegel exige que el espíritu divino quede introducido en la realidad, que la realidad quede liberada en el espíritu divino, y “lo que en el mundo debe ser santidad sea sustituido por la eticidad”[459]. El concepto de “santidad” arrastra la relación de servidumbre; el de “eticidad”, la de liberación.
Pues bien, la “mediación superadora” entre lo real y lo ideal, entre lo finito y lo finito, entre el hombre y Dios, ha sido iniciada históricamente por la Reforma y configurada por la Ilustración.
Un año antes de morir, pronunció Hegel ante el claustro académico de la Universidad de Berlín un encendido discurso latino con motivo de la fiesta jubilar de la “Confesión de Augsburgo”, y en él declara convencido que el movimiento espiritual moderno que acabó con el dualismo entre Ética y Religión fue la Reforma luterana. El dualismo era, a su juicio, origen de “superstitionum, errorum, mendaciorum, omnis denique generis injuriarum et flagitiorum mole”[460]; y al ser eliminado surgió la verdadera libertad. Su discurso trataba “de hac ipsa libertate”[461]. La libertad cristiana carece de mediaciones externas, de obediencia a personas individuales (como el Papa), de instituciones objetivas. La separación lleva a la servidumbre: “Hi cancelli, inter Deum et animum ejus accedendi desiderio flagrantem interjecti, fons et origo servitutis fuerunt”[462]. Cada uno es digno de ponerse inmediatamente en relación con Dios: “ut unus quisque dignus declaratus sit, qui ad Deum accedat eum cognoscendo, precando, colendo”[463]. La misma potestad civil quedó reconciliada con la iglesia: “potestas principum reconciliata est cum ecclesia”. Lo reformado en el movimiento del “Lutherus noster” alcanzaba tres ámbitos: el familiar, el social y el estatal: “primum, quae ad familiam pertinent, mutuus conyugum, parentium et liberorum amor; deinde justitia, aequitas, et benevolentia erga alios homines, diligentia et probitas in re familiari administranda; denique patriae et principum amor, qui illis tuendis vel vitam profundi jubet”[464]. Hegel recalca –y es muy importante retenerlo– que la “eticidad” comprende las virtudes de lo justo y las leyes de lo honesto (“his virtutibus justique et honesti legibus”), opuestas a la “santidad”: “ecclesia Romana aliam vitae rationem, sanctitatem scilicet, opposuit et praetulit”[465].
La Ilustración “ha traído consigo la conciencia de que lo temporal es capaz de contener en sí la verdad; mientras que anteriormente lo temporal era considerado como algo malo, incapaz del bien; y el bien, por tanto, se convertía en un más allá”[466]. La reconciliación de lo temporal y lo eterno traduce la reconciliación entre la Religión y la Ética. Lo divino deja de ser la representación fija de un más allá y penetra en el mundo. “Lo ético y lo justo, en el Estado, son también algo divino, mandatos de Dios, y no hay nada más alto ni más santo por su contenido”[467].
Hegel no niega la distinción entre lo espiritual y lo temporal. Pero lo divino, lo absoluto ha de estar en el espíritu y en la existencia temporal: lo divino en el tiempo es la eticidad, cuya materia es la existencia temporal. Hegel establece una ciencia que comprende en una sola idea el reino divino y el mundo ético. Pero la tradición teológica del realismo clásico –que mantiene la oposición de lo infinito y lo finito– estaría alejada, para Hegel, de esta realización de lo divino.
El realismo clásico presentaría lo ético (así definido) como algo nulo; nulo en varios puntos capitales, en especial el que hace referencia a los votos de perfección.
El primer fracaso del realismo, en lo concerniente a la relación entre lo eterno y lo temporal, entre Religión y Estado, entre santidad (Heiligkeit) y eticidad (Sittlichkeit), acontecería en el modo de interpretar el puesto del matrimonio en la Ética.
A juicio de Hegel, la Iglesia católica interpretaría que una “carencia” es más importante que una plenitud: el estado de virginidad sería una “carencia de cónyuge y de amor intersexual”: “voluit itaque ecclesia, carere conjugum et liberorum caritate atque pietate sanctius esse matrimonio”[468] .
Si en las relaciones humanas el aspecto divino o sustancial se separa de su existencia fáctica (Dasein) entonces “queda el momento de la vitalidad natural determinado como lo simplemente negativo”[469], algo de lo que se puede prescindir. Pero esta separación es, a juicio de Hegel, nefasta y errónea. El espíritu humano es consciente de su libertad gracias a la mediación que tiene lugar entre el hombre y Dios. Cuando el espíritu pasa por este proceso de mediación y reconciliación en las distintas formas de lo profano, toma conciencia de que lo temporal es apto para tener en sí lo verdadero. Hegel acusa al realismo clásico de haber puesto el bien en lo trascendente y de considerar lo profano como malo e incapaz de bien. En cambio, la Edad Moderna, para Hegel, sabe que lo moral del Estado es lo divino, es mandamiento de Dios, contenido santo. Por tanto, el celibato no es algo superior al matrimonio.
Frente a la pretendida tesis católica, Hegel subraya que “el primer momento de la eticidad en la realidad sustancial es el matrimonio”. Lo divino, como nexo de lo finito, es el amor, el cual se traduce primero en la realidad efectiva como amor conyugal. “Este amor tiene un lado natural, pero constituye también un deber ético (sittliche Pflicht). A este deber se opone el celibato (die Entsagung, die Ehelosigkeit) como estado de santidad”[470]. Por tanto, en lugar del voto de castidad, “sólo el matrimonio vale como ético”; y la familia es lo que hay más alto en este aspecto del hombre[471]. La Reforma primero y la Ilustración después consolidaron este punto de vista: el matrimonio ya no está por debajo del celibato. Se degrada al matrimonio cuando se dice que lo más santo es el no estar casado. Por la relación matrimonial y la familia el hombre entra en la comunidad, “en la relación recíproca de la dependencia social, y este vínculo es ético”[472].
Así queda elevado por Hegel a “primer principio” de la eticidad el matrimonio, la eticidad natural, basada en el amor y el sentimiento, pero espiritualizada por el hecho de que un sexo no se ve realizado sino sólo en el otro. También la tradición católica sostiene que es ético vivir en el matrimonio, el cual es considerado como un sacramento; y además afirma que no vivir en el matrimonio no es contrario a lo ético.
Pero, según Hegel, únicamente cuando se considera que en el matrimonio hay dos principios separables, el espiritual y el natural, y además no se ve en la unión matrimonial misma la mediación de lo divino y lo humano, de lo infinito y lo finito –unión que es la esencia de lo ético–, entonces se puede decir que no es contrario a lo ético no vivir en el matrimonio. Este error es el que habría cometido la tradición católica. “Por eso la Iglesia proclamó el celibato superior y más santo y lo magnificó. El matrimonio fue, pues, degradado, cuando en realidad es lo más excelente, lo propiamente ético y , por tanto, más religioso que el celibato. No puede decirse que el celibato sea contrario a la naturaleza; pero sí que es contrario a la eticidad”[473]. El celibato no va contra la naturaleza, sino contra la eticidad objetiva.
Aspecto revelador de esta conclusión sobre la castidad, es la referencia que Hegel hace a la Virgen María. Reconoce que ella es la imagen del amor puro; mas por el concepto que Hegel tiene del amor, como algo apegado a lo naturalmente sensible, considera que esa imagen de la Virgen refleja sólo un amor material, alejado de lo verdaderamente espiritual. En virtud de que el espíritu es superior, concluye Hegel que la imagen de la Virgen María hace perder la adoración de Dios en espíritu y en verdad.
Para Hegel el matrimonio es el elemento ético sustancial, o sea, esencialmente monopolizador del primer nivel ético, frente a la conducta infraética del celibato y de la castidad. Esta es una tesis decisiva que de hecho tiene vigencia entre los “movimientos feministas” actuales. El matrimonio debe determinarse como “el amor auténticamente ético (rechtlich sittliche Liebe), en el cual desaparece lo que tiene de pasajero, caprichoso y meramente subjetivo (Vergängliche, Launenhafte und bloss Subjective)”[474]. Pero, ¿qué sentido tiene aquí lo “ético” que ha de sobrevenir para que el “amor natural” se acredite plenamente en el matrimonio?
No es posible ocultar el hecho de que Hegel sigue una línea de argumentación paralela a la que la tradición realista utiliza para justificar la densidad moral del matrimonio. Este aspecto no puede clarificarse sin una obligada alusión a lo teológico; y así lo hace el mismo Hegel, aunque sea de manera negativa.
Para la interpretación del realismo teológico clásico, el ideal evangélico de la virginidad no desemboca en un simple estado de soltería o celibato. Pues la virginidad, lejos de ser un simple “no”, una mera negación (Entsagung) o huida (Fliehen), como dice Hegel, constituye un “sí” radical en forma de entrega total e indivisa de la persona humana a Jesucristo personal. Pero el problema de Hegel es el de la real y objetiva presencia de Jesucristo. Porque sólo a un ser real divino puede hacerse una entrega tan cabal. Si no hay ser divino extra-mental, tampoco cabe una entrega total a él.
Hegel impugna la realidad extra-mental, extra-consciente de lo divino. Es, por ejemplo, patética su oposición a la presencia real de Jesucristo en la Hostia consagrada. (Esta referencia teológica es también del propio Hegel, quien la considera como el núcleo de todo el error del realismo teológico clásico). Según el realismo teológico clásico, Cristo en la Hostia posee una realidad actual y presente que, para la conciencia humana, es extramental. La Hostia consagrada es el ejemplo realista por excelencia, donde Dios es presentado a la adoración religiosa como externo a la conciencia subjetiva.
Hegel contrapone este “realismo objetivo” a la vivencia subjetiva del protestantismo, pues “en la iglesia luterana, la Hostia como tal es consagrada y elevada al Dios presente sólo en la fruición, es decir, en la anulación de su exterioridad y en la fe, esto es, en el espíritu libre y a la vez cierto de sí”[475]. Para Lutero, Cristo es algo presente sólo en el acto subjetivo de la fe (fe fiducial) y en el interior del espíritu. La doctrina luterana elimina la exterioridad divina, sentando el principio de que se recibe a Cristo sólo en la fe que se tiene en El. “En cambio, el católico se prosterna ante la Hostia, convirtiendo de esta manera lo exterior en santo”[476].
Así, pues, si se acepta la “relación de exterioridad”, se puede admitir más fácilmente que en la Hostia sea adorado Dios. Mas para Hegel, “de esta primera y suma relación de la exterioridad, derívanse todas las demás externas, y, por consiguiente, no libres, no espirituales y supersticiosas”[477]. Supersticiosa y no libre sería, para Hegel, la virginidad.
Para Hegel, la familia, como tema filosófico, se inserta en la relación que el “individuo” mantiene con el “Estado”. Se ha dicho que el Estado hegeliano es totalitario, o que absorbe al individuo. Y hay razones de peso para aceptar, en su generalidad, esta tesis. Pero también es cierto que en el propio sistema hegeliano hay elementos que permiten asignar al individuo una posición peculiar frente al Estado, justo en el momento ético de la familia[478].
Siguiendo el orden que Hegel establece, la sustancia ética pasa por un momento de inmediatez y por otro de mediación. Pues bien, como espíritu inmediato y natural, la sustancia ética es la familia. El momento de mediación de esa sustancia ética es la sociedad civil y el Estado.
El matrimonio contiene la vida natural en su totalidad como realidad y proceso de la especie. Pero además, la unidad interior de los sexos, que es sólo exterior en su existencia, “se transforma, en la autoconciencia, en una unidad espiritual, en amor autoconsciente”[479].
El pensamiento de Hegel sobre el tema que nos ocupa coincide con el de los movimientos anti-ilustrados y puede resumirse en dos series paralelas que fueron puestas de manifiesto en la antigua tragedia de Antígona, concretamente en la tensión entre Creonte y Antígona
La tensión entre lo privado y lo público es puesta de manifiesto por Hegel en los comentarios que vierte sobre la tragedia de Antígona, magistralmente concebida por Sófocles en Atenas 441 años a. C., la cual es por él interpretada como el más alto presentimiento que el mundo antiguo tuvo sobre el sentido ético de la mujer en la familia, reino de lo privado. Densas páginas de la Fenomenología del Espíritu (concretamente los dos títulos completos del primer apartado del capítulo VI) están dedicadas a desentrañar ese sentido.
Antígona, fruto de la unión incestuosa de Edipo y Yocasta, se considera víctima inocente de una maldición originada por la culpa que ella no cometió[480]. Contempla angustiada en Tebas el destino de su familia y de su patria: sufre al ver cómo su padre se aleja ciego al destierro, cómo se suicida su madre Yocasta, cómo surge un nuevo rey usurpador de Tebas, Creonte, enemigo de los suyos, y cómo sus hermanos de sangre, Etéocles y Polínice, combaten y mueren en guerra fratricida, el primero al lado de Creonte, y el segundo alzado en armas contra éste.
La tragedia de Sófocles comienza en el momento en que Creonte manda honrar pomposamente el cadáver de Etéocles y prohibe enterrar el cadáver de Polínice, condenado a ser pasto de animales carroñeros[481].
Antígona es el paradigma de la “piedad” (Eὐσέβεια)[482], del culto a la unidad de la familia. Siente la necesidad imperiosa de dar sepultura a ese hermano sublevado contra la “patria”, pues el acto de enterramiento es el modo de devolver el muerto a los ancestros, al ámbito de su familia. Por la noche, aprovechando un descuido de la guardia, cubre de tierra el cadáver; pero es sorprendida y llevada ante el rey.
La única razón que Antígona aduce en su favor para defenderse es la inviolabilidad de las leyes divinas, las cuales cimientan el sentido del individuo en comunidad; la validez de tales leyes es universal, se extiende desde el ámbito de los dioses olímpicos (con Zeus a la cabeza) hasta la oscura región del Hades. No hay sitio en el universo entero en donde pueda darse una excepción a tales “leyes no escritas”: «No era Zeus quien me imponía tales órdenes; ni tales leyes han sido dictadas a los hombres por la Justicia que tiene su trono con los dioses de allá abajo, ni creí que tus bandos habían de tener tanta fuerza que habías tú, mortal, de prevalecer por encima de las leyes no escritas e inquebrantables de los dioses. Que no son de hoy ni de ayer, viven siempre y nadie sabe cuándo aparecieron. No iba yo a incurrir en la ira de los dioses violando esas leyes por temor a caprichos de hombre alguno»[483]. La “ley no escrita” es una regla universal del obrar moral, impresa inmediatamente por la naturaleza en la conciencia humana.
Antígona es, desde luego, la figura de la gran individualidad moral, apasionada, leal a las leyes “no escritas”, “divinas”, grabadas en el corazón humano. Los grandes autores griegos creyeron siempre en estas leyes no dadas por los hombres. Sófocles insiste sobre ellas en Edipo Rey[484] y en Ayante[485]. También se encuentran expresadas como a[grafoi por Tucídides en boca de Pericles[486] y por Aristóteles[487], entre otros.
Creonte dicta la pena de muerte contra Antígona, a pesar de que su hijo Hemón, enamorado de la audaz joven, le recomienda prudencia y moderación. Pero aquél no cede. En fin, ella misma se da la muerte para librarse de un amor que iba a ser imposible a partir de este momento, el del apuesto e intrépido Hemón, hijo de Creonte. Las consecuencias de la muerte de Antígona son funestas incluso para la familia de Creonte. Pues el enamorado Hemón se mata, creyendo muerta a Antígona; y a continuación, llena de terror, se da muerte Eurídice, madre de Hemón y esposa de Creonte.
Sófocles traza magistralmente un combate de ideas entre las “leyes divinas”, que son santas e inviolables, y las “leyes civiles”, que son útiles y oportunas. Las primeras son obedecidas por Antígona, quien paga con la propia vida su fe. Las segundas son establecidas por hombres que, como Creonte, las imponen autoritariamente, aunque lleven la ruina moral a su propia casa.
¿Quién vence? ¿Antígona piadosa o Creonte poderoso? Físicamente ninguno de los dos. Mas espiritualmente es derrotado Creonte: en la tragedia no quedan exaltadas las leyes humanas que se desconectan de las leyes divinas; triunfa, en cambio, Antígona, la piedad, y sobre todo el sentido de lo divino, que da significado estructurante al universo entero y, por ende, a la familia. La vida de familia tiene un sentido que viene de más allá de la muerte.
El juicio de Hegel sobre Antígona es extremadamente laudatorio. Y al explicarlo traza las líneas maestras de su concepto de familia: “Antígona –dice Hegel– es la obra de arte más sublime y más acertada de todos los tiempos. Todo es consecuente en esta tragedia. La ley pública del Estado, de un lado, y el íntimo amor familiar, así como el deber para con el hermano, de otro, se enfrentan entre sí conflictivamente: el interés de familia es el pathos de la mujer, Antígona. El bienestar de la comunidad es el pathos de Creonte, el hombre”[488]
En la Phänomenologie des Geistes afirma Hegel que, como Antígona, una hermana es el supremo presentimiento de la esencia ética. No faltan intérpretes que ven detrás de estas palabras el profundo afecto que Hegel sintiera por su hermana Christiane. “El hermano es para la hermana el ser sereno por excelencia”, dice Hegel. Y es oportuno recordar que Christiane se suicidó pocas semanas después de la muerte de Hegel, haciendo cierto el juicio del filósofo sobre Antígona: “la pérdida del hermano es irreparable para la hermana”.
- b) Hombre y mujer como tensiones ontológicas
Los elementos éticos de lo humano se reparten, según Hegel, en binomios que, subrayados también por Kant y Fichte, se han hecho típicos en el pensamiento occidental: varón-mujer, ciudad-casa, poder-piedad, Ley humana-Ley divina, fuerza-ternura, claridad-misterio, ciencia-intuición, animal-planta, mediación-inmediatez, trabajo-sosiego, universal-individual, pensar-vivir, razonar-representar.
- Es el mismo espíritu ético inmediato el que se presenta en “totalidades naturales”, el varón y la hembra. Pero la simple y natural distinción de sexos toma en el matrimonio un significado espiritual, un sentido que se incrusta en lo físico. Este sentido introducido en la naturaleza hace que la naturaleza misma sea superada. Ambos sexos se reparten entonces entre sí las diferencias de la misma sustancia ética. “El varón es lo espiritual que vive en el desdoblamiento (sich Entzweiende): de un lado, afirmando su autonomía personal y propia, mas, de otro lado, conociendo y queriendo la libre universalidad (frei Allgemeinheit) en la forma de pensamiento conceptual autoconsciente y de voluntad que quiere el fin último. La mujer es lo espiritual que vive en la unidad (Einigkeit): es lo espiritual que se mantiene a sí mismo en unidad, conociendo y queriendo lo sustancial en la forma de la concreta individualidad (Einzelheit) y del sentimiento (Empfindung). Por referencia a lo exterior, el varón es lo poderoso y activo, la mujer es lo pasivo y subjetivo”[489].
- La mujer está próxima a lo natural, a la tierra, al fondo de las cosas, a lo particular y concreto; de ahí su ineptitud para la cosa pública y para la empresa política. Esta concepción tiene una gran trascendencia social, científica y política: “Las mujeres pueden muy bien ser cultas, pero no están hechas para las Ciencias más elevadas, para la Filosofía y para ciertas producciones del Arte que exigen un universal. Pueden tener ocurrencias, gusto y gracia, pero no poseen lo ideal. La diferencia entre el hombre y la mujer es la que hay entre el animal y la planta; el animal corresponde más al carácter del hombre, la planta más al de la mujer, que está más cercana al tranquilo desarrollo que tiene como principio la unidad indeterminada de la sensación. El Estado correría peligro si hubiera mujeres a la cabeza del gobierno, porque no actúan según las exigencias de la universalidad (nicht nach den Anforderungen der Allgemeinheit) sino siguiendo inclinaciones (Neigung) y opiniones (Meinung) contingentes. La educación de las mujeres acontece, sin que sepamos cómo, precisamente a través de la atmósfera de la representación (Vorstellung), más por medio de la vida (Leben) que por la adquisición de conocimientos (Kennttnissen), mientras que el hombre sólo alcanza su posición por el progreso del pensamiento (Gedankens) y por medio de muchos esfuerzos técnicos (technische Bemühungen)”[490].
- Estas autoconciencias del varón y de la mujer, que difieren según la misma naturaleza, individualizan en sí mismas “dos esencias universales del mundo ético, es decir, la ley divina y la ley humana”[491]. En el caso de la tragedia de Sófocles, la naturaleza espiritualizada toma la forma femenina en Antígona y la masculina en Creonte. En su inmediatez, pues, la sustancia ética se constituye como “ley divina” y “ley humana”. a) La ley divina funciona como elemento de singularidad: se refiere a los penates propios, dioses lares o familiares. Es oculta, inconsciente. Tiene la forma de sustancia inmediata, de fondo, tierra o raíz. Si al espíritu ético se le quita la exterioridad y multiplicidad fenoménica que adquiere espacio-temporalmente en cada individuo concreto, puede ser representado como una figura propia que es honrada bajo la forma de los penates, constituyendo “aquello en que radica el carácter religioso del matrimonio y la familia: la piedad”[492]. b) En cambio la ley humana funciona como elemento de universalidad: contiene las leyes explícitas de la ciudad y de su vida política. Tiene la forma de brote, de operación. Es pública, exteriorizada como la voluntad de todos.
- Los dos elementos se complementan y constituyen el movimiento de la sustancia ética. El complemento del hombre es la mujer, y el de la mujer el hombre. “La ley humana procede en su movimiento vivo de la ley divina, la ley que rige sobre la tierra de la ley subterránea, lo consciente de lo inconsciente, la mediación de lo inmediato; y por eso mismo, vuelve al sitio de donde proviene”[493]. El espíritu como sustancia ética es la misma unión de hombre y mujer.
- La “determinación” de la mujer está exclusivamente en la casa familiar; pues cuando los hijos alcanzan su mayoría de edad como personas jurídicas, y quieren casarse, ocurre que los varones quedan destinados a ser “jefes” o “cabezas” (Haüpter) y las hijas a ser “esposas” (Frauen), en el sentido de “amas de casa”. Ser mujer y ser esposa se equivalen[494]. El destino completo y absorbente de la mujer es el matrimonio. No así el del varón. Dentro de las relaciones entre el hombre y la mujer Hegel destaca que la mujer ofrece su honor en la entrega sensible, cosa que no ocurre con el hombre, el cual hace su vida ética en otra esfera distinta de la familia. “En esencia la destinación de la mujer reside únicamente en la relación matrimonial; por lo tanto es necesario que el amor alcance la forma del matrimonio y que los diversos momentos contenidos en el amor logren entre sí su relación verdaderamente racional”[495].
- En la familia, el hombre tiene forma de mediación, de brote; la mujer, forma de inmediatez, de fondo. El hombre se eleva a la ley humana, positiva, y edifica la Ciudad. La mujer es la dueña de la Casa, la mantenedora de la ley divina, no escrita, inmediata. “El varón tiene su efectiva vida sustancial en el Estado, en la Ciencia, etc., y en general en la lucha y el trabajo con el mundo exterior y consigo mismo; y sólo a partir de su división puede conquistar su autónoma unidad consigo; pues en la familia tiene su intuición sosegada y su eticidad subjetiva y sentida. La mujer posee en la familia su determinación sustancial y en esta piedad tiene su íntima disposición ética. Por eso en una de sus exposiciones más sublimes –la Antígona de Sófocles– la piedad ha sido expuesta fundamentalmente como la ley de la mujer, como la ley de la sustancialidad subjetiva sensible, de la interioridad que aún no ha alcanzado su perfecta realización, como la ley de los antiguos dioses, de los dioses subterráneos, como ley eterna de la que nadie sabe cuándo apareció, y en ese sentido se opone a la ley manifiesta, a la ley del Estado. Esta oposición es la oposición ética suprema y por ello la más trágica, y en ella se individualizan la feminidad y la virilidad”[496].
- Pero tanto el varón como la mujer tienen aspectos de universalidad y de singularidad. 1º La universalidad de la mujer está fuera de ella (en los hijos y en el marido); mas carece de universalidad ética: su marido no es un marido en general, ni su hijo un hijo en general. Su singularidad está vinculada al amor natural, al placer y a la contingencia: “este” marido, “estos” hijos. 2º La universalidad del varón, en cambio, está en la ciudad, en su sacrificio por la totalidad; su singularidad, por contraste, está en la familia.
- Hegel no duda de que el amor conyugal sea el sentimiento más elevado dentro de la naturaleza; en él se da el reconocimiento natural de una autoconciencia por otra. Pero este reconocimiento no es plenamente espiritual: porque su efectividad no está en él mismo, sino en algo distinto del hombre y de la mujer: en el hijo. El amor conyugal no es relación espiritual plena. La reciprocidad, el reconocimiento mútuo está afectado de naturalidad, sufre el extrañamiento de la naturaleza. El amor entre hombre y mujer no es un retorno hacia dentro: se escapa hacia fuera, hacia el hijo. Desencadena una piedad que no es puramente espiritual, pues está vehiculada por la naturalidad.
- Asimismo, el amor paterno-filial, de padres e hijos, no tiene plena efectividad espiritual en sí mismo, porque el hijo es exterior y además crece a costa de la muerte de los padres. En el amor entre hijos y padres, el padre figura como la naturaleza inorgánica del hijo. Pues el hijo alcanza su propia autoconciencia en la separación de los padres, del origen.
- Queda, por último, el amor fraternal, el que Antígona profesa a Polínice. Hegel encuentra aquí una relación pura y sin mancha. El hermano y la hermana son ya individualidades libres, en el sentido en que Hegel utiliza la libertad: ser cabe sí, ser espiritual, re-tornado. La misma sangre está reposada, serenada en uno y en otro, re-vertida, reflexionada. En ese amor se da la relación libre de una autoconciencia con otra. Pero esta relación es todavía en Antígona un presentimiento: porque la mujer se presenta bajo ley de la noche; su saber no es explícito. Su elemento divino está sustraído a la efectividad.
Hegel cree, pues, que el sentido fundamental de la familia no es el eros conyugal, ni el afecto paterno-filial, sino el amor piadoso hacia el hermano. Se basa Hegel en un célebre pasaje de Antígona en el que heroína justifica ante el tirano su piadoso acto de enterrar al hermano: “Ni aunque fuera yo madre cercada de hijos, ni aunque fuera el cadáver de mi esposo el que se estuviese corrompiendo, me hubiera yo arriesgado a tal obra sin contar con los ciudadanos. ¿En qué leyes apoyo lo que digo? Si el marido muriera, no faltaría otro; si se perdiera un hijo, tendría otro de hombre. Pero sepultados ya en el Hades mi padre y mi madre, no puede nacerme ya hermano alguno. ¡Oh dulce hermano mío! Porque con tales principios te he preferido yo en mis obsequios, Creonte ahora entiende que he pecado y que he estado insolente en demasía”[497].
Este fragmento se ha hecho famoso por la ingenuidad del razonamiento de Antígona, la cual aduce un motivo en apariencia tan incongruente como atrevido: lo que no hubiera hecho por un marido o un hijo, lo haría por el hermano. Hegel pensó siempre que era un paso literario que contenía el sentido relacional de su propia filosofía. La relación pura y sin mezcla se halla, según Hegel, entre hermano y hermana. Ambos tienen la misma sangre, reposada y equilibrada, pues “no se desean mutuamente, ni se han dado ni recibido el uno del otro su ser para sí”: son libres individualidades en pura relación recíproca.
La relación entre hijos (Söhne) que son hermanos de sangre da la clave –en presentimiento– del relacionalismo universal de la dialéctica hegeliana: la reconciliación (Versöhnung) de los opuestos.
- La familia ofrece un doble aspecto, natural y espiritual: Es un fenómeno natural, anclado en el sentimiento amoroso, mediante el cual el hombre halla la carne de su carne en la mujer, y viceversa. Y es un fenómeno espiritual, porque la familia no tiene su fundamento en la determinación inmediata del sentimiento amoroso. Si lo ético es universal, entonces “la relación ética entre los miembros de la familia no es la del sentimiento ni la del contrato”[498]. La familia no se basa ni en el amor (que como sentimiento es perecedero), ni en el contrato (cuya relación jurídica puede ser rota y es por tanto contingente), ni en la producción y goce de los bienes (cuya institución sería utilitaria y, por tanto efímera), ni en la función educativa que pueda tener (la relación pedagógica, destinada a hacer del individuo un ciudadano, es aleatoria, de modo que cuando no se diera, se disolvería la familia). La familia, en conclusión, se basa en un fin espiritual. Y este fin es el individuo, pero no como naturaleza, sino como universal. El “individuo universal” parece una contradicción; pero en términos hegelianos no lo es. “Universal” no es aquí la “individualidad” del ser vivo, que es contingente, sino la individualidad que está fuera de los accidentes de la vida: la individualidad del muerto que ha culminado su carrera y es recogido (re-flexionado, espiritualizado) en el seno de la familia, individualizado como dios lar, penate a su vez en el censo familiar: el muerto es “uno” de los “nuestros”. “Esta acción no afecta ya al ser vivo, sino al muerto que, fuera de la larga sucesión de su existir disperso, se concentra en una única figura acabada, y, al margen de la inquietud de la vida contingente, se ha elevado a la paz de la universalidad simple”[499]. El hombre puede esperar que al morirse pase a ser individuo con carácter universal.
- La función ética de la familia estriba en cargar con la muerte. Hegel explica la muerte del individuo suponiendo una tensión entre la ciudad y la familia. 1º El ciudadano, el hombre en la ciudad, edifica la sociedad civil con leyes humanas y cumple así su misión en ella. Su muerte individual es para él el trabajo de su vida, la cual consiste en ir desapareciendo poco a poco como individuo para que reine la universalidad de la ley. Muere trabajando para la universalidad. Pero su muerte es contingente, porque el individuo es recambiable: muerto uno, otro seguirá su tarea. La muerte carece entonces de significación espiritual aparente: es como un hecho natural, contingente y falto de universalidad. 2º Pero el hombre en la familia está regido por la ley divina. En el seno de la familia su muerte ya no es un hecho natural, sino una operación del espíritu. De ahí que la función ética de la familia consista en cargar con el muerto.
- La familia es así una asociación no natural, sino espiritual, de índole religiosa, basada en la piedad. Ella rinde culto a los muertos y con ello desvela el sentido espiritual de la muerte, fundando una totalidad ética. 1º La muerte es una negación natural, mediante la cual la conciencia no vuelve a sí misma, ni se hace autoconciencia. El muerto se hace pura cosa con las cosas elementales (con la tierra, por ejemplo). Por eso Creonte, al castigar a Polínice muerto, lo trata como a mera cosa, dejándolo insepulto, abandonado a merced de los perros y de las aves de rapiña. Le niega la posibilidad de ser recuperado, espiritualizado con ese índice de universalidad (“universalidad simple”) que se consigue en la familia. En ésta se encuentra el primer elemento de la eticidad, la cual no es otra cosa que una relación espiritual, un retorno hacia sí misma (reflexión). 2º La familia devuelve a la muerte su sentido espiritual y prueba que la muerte natural es un paso a la vida espiritual: “La muerte parece solamente el ser de la naturaleza que se ha hecho inmediato, no la operación de una conciencia; por consiguiente, el deber del miembro de familia es añadir también ese lado para que su ser último, este ser universal, no pertenezca sólo a la naturaleza ni se quede en algo irracional, sino que sea el hecho de una operación y se afirme en ella el derecho de la conciencia”[500]. ¿De qué manera acaece esta transformación? La familia hace de su miembro muerto un daimon, emparentado a los penates: un “éste” (singular) desaparecido, que continúa siendo como espíritu (universal). La familia da máximo honor al muerto cuando lo entierra, pues así lo hace espíritu universal. Y es lo que pretendía Antígona con su hermano.
Dicho esto, Hegel afronta una cuestión decisiva, referente a la perdurabilidad del amor en el matrimonio: ¿es disoluble el matrimonio?
Lo ético-sustancial del matrimonio se alcanza cuando, de un lado, se mantiene el eros instintivo como simple momento natural, destinado a extinguirse tan pronto como se satisface, y de otro lado, se establece de modo jurídico-ético el lazo espiritual; entonces se superan las contingencias de las pasiones y los gustos pasajeros. Entonces puede decirse que el matrimonio es “indisoluble”.
El matrimonio, como inmediatez ética, es una mezcla peculiar, con tres elementos esenciales[501]: la relación sustancial, la contingencia natural y el arbitrio interior (Vermischung von substantiellem Verhältnis, natürlicher Zufälligkeit und innerer Willkür). Estos dos últimos elementos condicionan el alcance de la indisolubilidad matrimonial.
Pero, ¿qué significa aquí “indisolubilidad”? Significa que el fin del matrimonio es lo “ético”, “que es tan elevado que todo lo demás aparece ante él como impotente y subordinado: el matrimonio no debe ser perturbado por la pasión, pues ésta ha de obedecerle”.
Ahora bien, esta indisolubilidad es sólo “en sí”, mas no “para sí”: es inmediata, pero no retornada, no conseguida por la mediación. Esto significa que cuando Hegel dice que el matrimonio es “en sí indisoluble”, en verdad está apuntando a lo contrario y sólo afirma que por contener el matrimonio el momento del “sentimiento natural”, “no es absoluto, sino precario y encierra en su interior la posibilidad de la disolución”[502].
La densidad ética del matrimonio es, a juicio de Hegel, “inmediata”, término que en su filosofía equivale a lo “inicial” y “precario”, urgido de complemento o mediación. La índole inmediata del matrimonio se expresa objetivamente en la subjetividad e intimidad de las disposiciones y tendencias instintivas que determinan el amor. Precisamente por ellas es contingente la existencia del matrimonio. De modo que cuando tales inclinaciones naturales surgen de modo hostil y contrario a la unión matrimonial, ya “no hay ningún lazo jurídico positivo que pueda mantener juntos a los sujetos”. El matrimonio puede disolverse, cosa que no ocurre con el Estado: “Dado que los matrimonios se basan sólo en el sentimiento subjetivo y contingente, pueden separarse. El Estado, en cambio, no está sometido a la separación, porque se basa en la ley (Gesetz). El matrimonio debe (soll) ser indisoluble, pero también ha de quedarse únicamente en este deber-ser (Sollen)”[503]: en una especie de “quiero y no puedo”, porque donde hay naturalidad no hay libertad plena.
Eso sí, para que esta disolución contenga eticidad y no sea espontáneamente realizada bajo los movimientos inmediatos de la subjetiva opinión (Meinung) o bajo la contingencia de los estados sentimentales temporales, Hegel propone que una “tercera” autoridad ética sostenga el derecho que el matrimonio tiene a la eticidad. Esta autoridad debe distinguir entre las situaciones en que los sujetos arbitrariamente desean la disolución y el “distanciamiento total, comprobando este último, para –sólo en este caso– poder separar el matrimonio”[504]. Hegel cita un ejemplo de distanciamiento total, el adulterio: “entonces también la autoridad religiosa debe permitir la separación matrimonial”[505].
Por último, también la familia está sometida a disolución. En virtud de que la familia muestra dos lados, el espiritual y el natural, Hegel habla en primer lugar de su disolución ética y, en segundo lugar, de su disolución natural.
El carácter contingente del componente natural de la familia condiciona su disolución ética, la cual acontece cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad como personas jurídicas, capaces de casarse y formar cada uno un nuevo hogar; entonces la familia de los padres desciende de categoría, pierde su principialidad ética y se convierte en simple humus sustancial para las nuevas familias[506].
Por último, la disolución natural de la familia tiene lugar por la muerte de los padres, “especialmente del marido”[507] –apostilla Hegel–.
Hay, en fin, dos cuestiones de hermenéutica que en este contexto no se pueden pasar por alto. Una se refiere al papel de los dos personajes principales de la tragedia, Antígona y Creonte. Otra concierne a la “relación fraternal” como culminación de lo ético en la familia.
Salvando el hecho incontrovertible de que la tragedia de Sófocles no es un libro dialéctico de moral, sino una obra dramática, puede decirse que con el contraste entre los dos personajes principales, Antígona y Creonte, Sófocles no intenta propiamente oponer dos derechos –el de la familia y el del Estado–, sino dos concepciones ontológicas del derecho. Como escribe Reinhardt: “No está aquí el derecho contra el derecho, la idea contra la idea, sino lo divino, como lo omniabarcante –con el que concuerda la joven–, contra lo humano, como lo limitado, ciego, autorreplegado, dislocado y falseado en sí mismo”[508]
Hegel y su escuela pensaban que la tragedia pretende oponer el “derecho de la ciudad” al “derecho de la familia”. De esta suerte, Creonte y Antígona llevarían razón en parte; y en parte se equivocarían, al no ver que ambos derechos se complementan y pueden ser conciliados en un nivel superior. Sin embargo, la tragedia sofoclea tiene más enjundia filosófica que la indicada por la interpretación hegeliana.[509]
El conflicto entre Antígona y Creonte no es propiamente una lucha entre dos fuertes personalidades (conflicto psicológico) o entre dos importantes ideas (conflicto moral), pues es tan universal como las mismas leyes no escritas. No es un combate entre dos caracteres, el cordial y el racional: el análisis psicológico es insuficiente para comprender que estos caracteres, tan vivos e independientes, están en escena “para algo que es más grande que ellos mismos”[510]. Tampoco es un pugilato entre dos ideas morales, por ejemplo, entre dos deberes, el patrio y el familiar: el análisis jurídico-moral es también insuficiente. El conflicto es metafísico y se retrotrae a lo fundamental mismo, a dos concepciones sobre el orden del mundo: un orden divino o un orden humano y terreno. Se trata de concepciones tan ontológicamente incompatibles que al chocar producen una catástrofe cósmica, cuyo reflejo es el drama narrado por Sófocles. Esto no impide que bajo este conflicto universal aniden otros conflictos menores, como el que alinea a un lado la mujer, la familia y la religión, y a otro lado el hombre, la ciudad y el poder. “El error fundamental de Hegel, a pesar de su penetrante interpretación de Antígona, consiste en que admite una unidad superior en la que llegan a encontrarse los dos mundos, en vez de reconocer su absoluta incompatibilidad. Hegel hizo de Sófocles un hegeliano”[511].
Para Creonte las leyes divinas son idénticas a las que la razón humana encuentra justas y, por lo tanto, la justicia ha de absorber en su ámbito a la piedad: no comprende la piedad en los juicios humanos; consecuentemente, el que viola las leyes de la ciudad es culpable, pues no hay otra ley. Para Antígona, la piedad debe incluir en su ámbito a la justicia; por eso repudia las leyes humanas que se desmarcan de las leyes divinas; ella sabe que con su actitud contraviene las leyes del rey y de la ciudad, pero lo hace por respeto a otras leyes más altas y santas. Hay males mayores que el de perder la vida. Antígona estaría dispuesta a obedecer las leyes humanas, si éstas no se opusieran a las leyes divinas.
Creonte es el campeón de la socialidad legal, es el símbolo de la “ley política”, de lo “civil” abstracto; por eso afirma: “el que tiene en más a su amigo que a su patria, ése es nada en mi concepto”[512]. Juega su destino, en la tarea de gobernar la ciudad, de manera excesivamente fría y razonada; sacrifica a la cosa pública sus afectos y antepone el bien colectivo al de los amigos: el Estado es la medida del bien y del mal. Es lo que habían enseñado los Sofistas, plasmado en la frase: “el hombre es la medida de todas las cosas”. El hombre, en el caso de Creonte, es el hombre de Estado. Los individuos se salvan solamente en la ciudad: “No sabría tener por amigo al enemigo de mi patria, bien persuadido de que ella es la que nos salva a todos”[513].
Creonte ignora deliberadamente las leyes divinas y eternas que, viviendo en todos los tiempos, ordenan, por ejemplo, a los vivos honrar a los muertos. En el mensaje de Antígona se puede apreciar que tanto el kósmos en general como la pólis en particular están subordinados a estas leyes eternas y divinas; y el rey que no somete a ellas su política ejerce la pura tiranía. Expresan el orden de la physis proyectada en nómos. Este planteamiento difiere del expuesto por los Sofistas, quienes cavaron una sima insalvable entre la physis y el nomos, eliminando incluso el valor de regla moral que la physis tiene.
Creonte actúa como un sofista, estimando que el hombre puede establecer por sí mismo las leyes justas. Antígona, en cambio, cree que es necesario respetar las leyes no escritas; consecuentemente acepta, como Sócrates lo hiciera, morir por haber cumplido con un deber de piedad.
La ingenua defensa que Antígona hace ante Creonte, argumentando que un hermano lo es todo, conmueve de emoción el cimiento filosófico de Hegel, quien viene a generalizar la argumentación en una teoría filosófica del hermanamiento universal. Ahora bien, no puede chocarnos que un comentarista de Hegel afirme con cierta sorna: “Si tomamos estas generalizaciones literalmente, son estúpidas: no se pueden ordenar relaciones humanas de semejante forma, y carece de sentido estatuir de una vez para siempre como principio que una persona ha de encontrar el supremo presentimiento de lo ético en tales y cuales relaciones, y no en esotras (incidentalmente, la generalización de que el hermano y la hermana no se desean mutuamente es bastante autoritaria)”[514]. Como observaba Goethe, “podría pensarse que todavía sería más puro y asexual el amor de la hermana a la hermana. ¡Como si no supiéramos que se han dado casos incontables de que, consciente o inconscientemente, haya surgido la inclinación sexual entre hermana y hermano!”[515].
Un seguidor de Hegel, H. F. W. Hinrichs (†1861), escribió un libro sobre La esencia de la tragedia griega, y en él destaca, a propósito de este paso, que el afecto familiar se manifiesta más puro en en la hermana, y que sólo ésta puede amar con absoluta pureza al hermano. Pero Goethe, tras leer a Hinrichs, pensó que tal fragmento era una mácula en el conjunto de la obra de Sófocles; y prefería que fuese tenido por apócrifo e interpolado en el texto. El argumento, dice Goethe, “puesto en boca de una heroína que va a morir, destruye el ambiente trágico y a mí me parece, además, harto alambicado y de puro artificio dialéctico. Y le repito a usted que algo daría porque un buen filólogo me demostrase que era un paso apócrifo”[516]. De hecho, no hay un criterio unánime para valorar este fragmento. Para Jebb[517] no fue compuesto por Sófocles; y lo mismo piensan otros, como C. H. Whitman[518]. Para Kaibel[519] el pasaje constituye el núcleo de todo el drama; para E. Bruhn[520] es una simple concesión retórica a una idea similar de Herodoto (3,119), etc.
En la cuestión hermenéutica no podemos entrar a fondo. Baste apuntar que en este fragmento Antígona no expresa el amor por su hermano, sino los motivos que en ese instante tiene para preferirlo a un padre o a un hijo. ¿Cuáles son estos motivos? Hay que tener presente que Antígona habla confusamente, bajo la conmoción espiritual que sufre sabiendo que va a morir[521]. No dice, como quiere Hegel, que el hermano es preferido por estar unido a la hermana más que el hijo a la madre o la esposa al esposo. De una parte, se siente huérfana absoluta; de otra parte, habla como joven no desposada. Dice que ya no puede tener más hermanos: luego enterrar al que le queda es el único acto de piedad que podía hacer con un miembro de la familia. Si el hombre insepulto hubiera sido hijo suyo, quizás ella habría respetado las leyes de la ciudad, pensando que podía tener más hijos; si hubiera sido su esposo, quizás hubiera obedecido tales leyes, porque podía casarse con otro. Pero esta es una hipótesis, hecha además bajo la turbación, el abatimiento y el dolor, sin saber lo que se decía. Y en esto reside parte de su dramatismo. De hecho se encuentra en otra situación. Y es claro que Antígona, que daba su vida no tanto por la persona física del hermano cuanto por las leyes santas de los dioses, habría enterrado también piadosamente al padre y al esposo, de haber llegado el caso.
CAPÍTULO VI:
EPÍLOGO SOBRE PERSONA Y AMOR
La propuesta kantiana de centrar el tema de la sexualidad en la idea de persona tiene en sí misma un excepcional interés, tanto desde el punto de vista antropológico como moral, a pesar de la estrecha idea que el Regiomontano se formara de la sexualidad y del amor. Exige la integración del amor –y no sólo del amor– en la unidad de la persona, pues esta integración impide que la persona sea tratada como cosa.
Las tendencias cosificantes son permanentes en nuestra cultura, tanto en tiempos de Kant como ahora, especialmente en las formas individualistas y socializantes que subordinan la persona a alguno de sus aspectos relacionales.
Schlegel y Schleiermacher venían a decir que todos los hombres son libres e iguales por naturaleza, teniendo por ello derecho todos a la felicidad y, en particular, a esa forma de felicidad que se llama amor, buscado libremente. A esa tesis parece que nada podría objetarse, salvo que conlleva un mensaje subliminal –quizás no sopesado suficientemente por ellos mismos–, a saber, que las tendencias amorosas están en nosotros para que las sigamos, sin considerar sus consecuencias o sus repercusiones en el hijo, en el cónyuge, en la sociedad entera; en tal caso uno es moralmente virtuoso sólo cuando es sincero con esas propias tendencias y las deja ir de suyo. Según este mensaje, el amor se bastaría a sí mismo; sería incluso «inmoral» subordinarlo a algo: con buscar el bien propio quedaría satisfecho y realizado el amor. Lo que ocurre es que, a pesar de las idílicas invocaciones al altruismo y a la unidad amorosa expresadas por Schlegel y Schleiermacher, el propio instinto sexual acaba ordenándose sólo al placer individual. En el acto amoroso, cualquier vínculo de fidelidad, de obediencia o de asistencia entorpecería la naturalidad de la satisfacción y la autarquía del individuo. El amor sería autónomo incluso frente a toda ley moral, careciendo de una finalidad objetiva distinta del incremento de la individualidad. Sólo el individuo sería competente para juzgar el triunfo o la bancarrota del amor, el carácter permanente o efímero de su desarrollo. La libertad se concebiría no como la capacidad de realizar, por ejemplo, el matrimonio centrado en la dignidad de la persona, sino como una fuerza autónoma de autoafirmación, en orden al propio bienestar, a cuyo fin puede ser utilizado el otro.
Tampoco pueden conciliarse con el personalismo kantiano aquellas otras tendencias que subordinan la persona a una unidad pretendidamente superior, como la sociedad, entendida como algo real, definible en términos de totalidad real y absoluta. Los individuos aislados serían puras abstracciones, entes fingidos. En la sociedad sólo habría una cosa: el todo; los individuos nunca serían esencias plenas, como no lo son las partes de nuestro organismo: manos, pies, etc. Si la sociedad es el todo, el individuo queda convertido en simple función, en un mero componente dialéctico dentro de ese todo. El individuo sería menos real que la sociedad, pues sólo tendría derechos en la sociedad, por la sociedad y para la sociedad: sería un mero medio o instrumento de ésta. La persona sería algo subordinado, no un fin en sí. Todas las relaciones amorosas del hombre estarían proyectadas hacia la esfera del colectivo social, quedando incluso disponibles para tareas socialmente «más altas».
En todos estos casos, se desconoce el carácter inviolable de la persona, la cual se ve atacada en sus valores y en sus exigencias fundamentales. Por eso, la idea kantiana de persona es un elemento ontológico valioso, digno todavía de meditación. Afirma la radicalidad del individuo como persona, como ser en sí, pero también su profunda insuficiencia, por lo que, para cumplirse como hombre, la relación con el otro ha de penetrar en su interior.
Es cierto que Kant tiene una idea muy reducida de la consistencia psicológica y antropológica del amor entre seres de distinto sexo. Pero sus tesis no cierran la puerta a una consideración más profunda del fenómeno amoroso. Por ejemplo, su teoría personalista no quedaría mermada por la afirmación de que el fin del matrimonio y la familia es el marcado por la esencia del amor, entendido éste no sólo como un mirarse el uno al otro, sino como un mirar los dos juntos en una misma dirección: por amor realizan dos una misma obra, una idea, un proyecto de vida.
El amor, en cuanto es personal, no se dirige a una cosa, a unas cualidades o propiedades de un sujeto, sino al ser mismo de ese sujeto. En ello se distingue del simple enamoramiento, que permanece prendido en las cualidades del otro. Amamos también las cualidades del otro, pero a través de su persona. Deseamos que tenga cualidades, en el caso de que no las posea, y en la medida en que las puede tener. Porque amar es afirmar el valor absoluto de un sujeto. La afirmación personal del amor conyugal debe ser subrayada frente a la mentalidad que considera al ser humano no como persona, sino como cosa, como un objeto al servicio del interés egoísta y del sólo placer, cuya primera víctima es la mujer. En este caso, el otro queda cosificado, despersonalizado. Es entonces cuando el amor se hace intolerable, vacío y frustrante.
Por ser personal, el amor ha de ser libre. Solamente ama quien es dueño de sí mismo; quien no está, como sujeto, dominado por un objeto, ni siquiera por el ámbito objetivo de sus propios instintos. Sólo puede afirmar a un sujeto otro sujeto que se autoposea. Autoposeerse es condición de dar: sólo el que se posee libremente ama, porque es plenamente sujeto. El amor fracasa cuando no es libre, cuando por ejemplo, se deja vencer por el sexo. La «persona» es reducida a «cosa» cuando no se ve el significado de la sexualidad humana en su referencia a la persona. En el amor esponsalicio, el tono erótico es integrado en el centro personal.
Este nivel personal exige que el amor sea total e incondicional. No es un acceso cuantitativo a otro, no va al otro poco a poco, escalando por cada una de sus propiedades. Es un acceso cualitativo y ontológico a un tú, es afirmación absoluta del sujeto: es una entrada inmediata en el sujeto; o se da o no se da. Esto exige que el valor absoluto del otro sea respondido con el valor absoluto del propio ser personal. Absoluto, quiere decir, no repartido, exclusivo. Así lo exige el ser personal del amor: uno con una. El amor o es uno o no es amor. La poligamia, que reparte el amor con varias personas, trata al sujeto como objeto, lo cosifica, lo cuantifica, dando sólo una parte allí donde se reclama un todo, como muy bien dice Kant. El amor es, también, incondicional. Precisamente porque no se dirige a un objeto, a una cosa, sino a un sujeto, no puede estar sometido a condiciones cosificantes, como, por ejemplo, los límites temporales. Resulta estremecedor leer en Kant que las formas de relación sexual no centradas por la totalidad e incondicionalidad del amor personal son bestiales (tierisch).
Y sólo así se comprende que el amor ha de ser leal. Precisamente porque no brota de una cosa cuantitativa o de un objeto férreo, no perdura por simple inercia: hay estados espontáneos que lo pueden hacer peligrar, desde el punto de vista subjetivo, y condiciones externas que lo pueden asfixiar, desde el punto de vista objetivo y social. La voluntad debe conducirlo, ratificándolo públicamente, expresándolo en un contrato ––. De este modo, subjetivamente el amor se afianza en el vínculo del contrato y objetivamente la sociedad responde a ese amor con una voluntad de protección, ofreciendo las condiciones para que los esposos puedan volver reiteradamente al amor y fomentarlo. Una legislación social que no incluyera la protección y defensa del contrato matrimonial –o debilitara su eficacia, como ocurre en Fichte–, estaría hecha para seres todavía no humanizados. Para los hombres sería irracional.
Lo que Kant no acabó de ver claro es que el amor esponsalicio sea, originariamente y de suyo, creador. Punto que veremos a continuación.
- Debido a la escasa fuerza ontológica que la finalidad natural tiene en el sistema kantiano –dicha finalidad es propiamente un “como si”– el peso de la consideración ética de la sexualidad recae en el principio ético de la “persona” o de la “integridad personal”. El enfoque formal de la persona es necesario para fundamentar la humanización de la sexualidad. La finalidad o teleología propia de la naturaleza humana, según la cual se diría que dos personas de distinto sexo contraen matrimonio tanto para tener hijos como para amarse o incluso para obtener placer del uso mutuo de su sexualidad, ha de reabsorberse en la consideración formal de la persona. El finalismo, o la teleología, es para Kant una idea valiosa como principio simplemente metodológico o heurístico, pero no expresa un fin real (wirklich). De ahí que la “ley de la humanidad” sea la única instancia que debe determinar nuestros fines. Kant establece la ley del deber con independencia de los fines naturales. La desconexión real entre naturaleza y libertad repercute hondamente en el enfoque kantiano de la sexualidad. Queda entonces borroso si la ley de la humanidad debe ignorar por completo los fines naturales (como afirma Foucault) o si debe enfrentarse a ellos (como enseñaba Schopenhauer). No obstante, parece que Kant se inclina a pensar que la ley de la humanidad ha de ordenar o regular los fines naturales de la sexualidad, pues esa ley presupone la existencia de impulsos e inclinaciones como material sobre los que opera. Aunque en estricta línea kantiana “no se nos permite, en la fundamentación de la ley del deber, suponer siquiera que deban existir cualesquiera fines naturales: sólo la vida, sin más, es lo único que debe ser presupuesto; o mejor aún: sólo en el caso de la vida es absurdo preguntar si debe ser o no deber ser”[522].
Discutible es que no se supongan fines naturales en la fundamentación de la ley moral cuando, a pesar de todo, Kant cuenta con ellos. Razón por la cual deben entrar en el cómputo de fines que integran ese proyecto de vida que es el matrimonio. Éste no es arbitrario, sino que está fundado en la constitución humana, de la que también brota el amor. Nosotros no nos hemos hecho sexualmente complementarios; y por ser ya sexualmente complementarios, podemos libremente proyectar una comunidad conyugal de ayuda mutua. Mas si el matrimonio es una idea organizada por un amor libre y fundado en la constitución humana, tal constitución permite ver también que nosotros no nos hemos hecho físicamente aptos para procrear: por eso, el hombre ha de asumir el proyecto de fecundidad que la naturaleza le ha dibujado. Dicho de otro modo, el amor es creador. Creador no sólo porque colabora en el descubrimiento progresivo del otro, sino porque en la entrega esponsalicia existe la finalidad objetiva del hijo. Si bien el amor es esencialmente don que conduce a los esposos a hacerse una sola carne, no se agota dentro de la pareja, ya que los hace capaces de otorgar el don de la vida a una nueva persona humana. Los cónyuges se dan entre sí y, a la vez, dan más allá de sí mismos la realidad del hijo.
- Kant afirma que para la legitimidad de la unión conyugal no se exige que el hombre que se casa tenga que proponerse este fin de procrear, “porque, en caso contrario, cuando la procreación termina, el matrimonio se disolvería simultáneamente por sí mismo”[523]. La afirmación de que el matrimonio se disolvería cuando se agotara la facultad sexual se ha repetido después de manera abrumadora. Pero enigmáticamente Kant no se atrinchera aquí en la consecuencia lógica de que cuando la relación sexual no fuera posible se suprimiría el matrimonio, consecuencia que se sigue impecablemente de la definición kantiana del matrimonio como unión para la permanente posesión de las facultades sexuales. ¿Por qué no se hace firme Kant en esa conclusión lógica? Probablemente porque, debajo de esa definición –unión permanente que se hace con el fin originario de la posesión recíproca de las facultades sexuales–, corre paralela otra definición del matrimonio que ya no depende del concepto primitivo de comunidad sexual natural: no se trataría ya de la posesión permanente de las facultades sexuales, sino tan sólo de la unión permanente; y aquel fin, como dice Emge, “sería únicamente primero, pero no permanente… Una posesión natural de las facultades sexuales es imposible regularmente por motivos naturales. Kant corrige, pues, tácitamente, su definición primitiva. Pero incluso entonces queda vigente que el fin originario tiene que ser la relación sexual”[524]. Por eso, la impotencia inicial de un cónyuge impide fundar matrimonio, el cual no se deshace por la impotencia sobrevenida con la edad.
- La objetivación o cosificación de la persona mediante el uso de la sexualidad aislada plantea una cuestión filosófica grave, por cuanto su tenor es ético-ontológico y no meramente psicológico: mediante la inclinación sexual, dice Kant, el hombre es determinado por la naturaleza misma a convertir al otro en objeto de placer. ¿Cómo es posible, partiendo del principio de totalidad humana, presente en cada acto, que exista una tendencia natural tan rebelde al orden mismo de la totalidad personal? ¿Por qué es cosificante de suyo, per se, la sexualidad? Kant no acaba de determinar suficientemente la relación antropológica entre miembros y facultades –relación gobernada por el principio de totalidad–, y deja a la sexualidad desamparada ontológicamente de su principio antropológico. Más bien, habría que decir que si la sexualidad es cosificante no es porque de suyo, per se, se oriente a cosificar, sino porque el principio ontológico de totalización no cumple en el hombre automáticamente su función integradora: ésta es propuesta a la conciencia individual también por la naturaleza como una tarea ética, no sólo para la sexualidad, sino para todas las funciones transitivas e inmanentes del hombre. Lleva Kant razón cuando reconoce que si el hombre careciera de la inclinación sexual sería un ser imperfecto. Pero va descaminado cuando afirma que la inclinación sexual es cosificante de suyo.
Hay un tema que desarrollan Kant, Fichte y Hegel con cierto relieve y que es crucial para entender tanto la feminización del amor como la masculinización del matrimonio: es el de la “polaridad” psicológica entre los sexos, sobre la cual construyen una tipología tanto natural como espiritual del varón y la mujer. En un escritor contemporáneo como E. Brunner pueden encontrarse parecidas ideas tipológicas: “El varón engendra y dirige, la mujer concibe, da a luz y conserva; el varón debe crear novedad, la mujer debe simplemente apropiarse lo que existe. El varón debe ir fuera y someter la tierra, la mujer debe interiorizar y proteger la unidad escondida. El varón debe objetivar y generalizar, la mujer debe subjetivizar e individualizar; el varón debe construir y conquistar, la mujer está hecha para embellecer la vida y protegerla; le varón debe abarcar las cosas y la mujer debe darles un alma. El varón tiene por tarea trazar planes y dominar, la mujer está llamada a comprender y a crear lazos”[525]. No cabe duda de que las notas que determinan las series polares pertenecen a una larga tradición psicológica, depositada en mitologías y cosmogonías antiguas, por ejemplo, el Yang y el Ying (luz y oscuridad) en la China; la metamorfosis de la estrella Ischtar (masculina por la mañana, femenina por la noche ) en Egipto, etc. En la medida en que esos mitos o metáforas populares encierran, en gran medida, el sentido común de los pueblos, sería pueril arrebatarles todo contenido de verdad, porque expresan, a su modo, la experiencia milenaria de la humanidad acerca del comportamiento de los sexos. Sin embargo, sería también ingenuo elevar directamente a rango filosófico o científico la simple expresión popular de esos mitos.
En las construcciones tipológicas o conceptuales que Kant, Fichte y Hegel hacen de esa polaridad, con los deberes y tareas precisas asignadas a cada sexo, se advierte una ausencia de crítica antropológica; omisión lamentable tratándose de pensadores que han ejercido incluso la sátira intelectual en varios campos de la filosofía. Algunas contraposiciones polares –de la medicina y física antigua– señaladas por Hegel (como la de planta-animal = mujer-hombre) rozan la caricatura. Siempre tendremos el derecho de preguntar si la mujer se reconoce como sustancia de divinidades telúricas o el varón como tipo apolíneo celeste.
En el último Fichte, esta tipología reductiva aparece con tintes de epopeya –los mismos que encontramos en autores posteriores, como Carus o Bachofen–. La relación de la mujer al varón coincide con la relación de la naturaleza a la libertad. “La naturaleza da la materia en ambos sexos; la fuerza que unifica la materia es la libertad; por tanto, la naturaleza se relaciona con la libertad lo mismo que la mujer con el varón”[526]. Esta relación no es meramente estática, sino dinámica y explica incluso el sentido del curso histórico: la historia camina desde la naturaleza a la libertad, desde la mujer al varón, en mutua implicación de progreso. La historia consiste en la edificación progresiva de una naturaleza moral, obra de la libertad y de la razón. Como este progreso se opera a través de la humanidad, es preciso que ésta dure, para lo cual el ser humano ha de perpetuarse en la especie, haciendo aflorar paulatinamente el mundo moral. Para que haya progreso, se requiere, por tanto, una línea de reproducción física, cuyas condiciones de generación se encuentran en la existencia de una pareja, donde la mujer recibe del hombre el germen de la vida nueva: tal es la imagen de lo que sería la marcha misma de la civilización, de la generación espiritual, del progreso. En el viejo mito de la edad de oro se encierra la idea de que la inocencia del paraíso –la de la mujer–, gozada de una manera inconsciente, se pierde en un momento determinado, momento que coincide con el comienzo de la reflexión –el del varón– y la búsqueda de la ciencia. La relación entre la mujer y el hombre ejemplifica el paso histórico de la fe ingenua y ciega a la razón reflexiva, de la autoridad a la libertad[527]. En semejante proceso de estimulación racional y moral, el ser humano queda prácticamente identificado con el varón: “El rango propio del ser humano (Mensch), su honor y dignidad, especialmente del varón (Mannes) en su existencia naturalmente moral, consiste sin duda en la capacidad que tiene, como hacedor originario, de engendrar desde sí mismo nuevos seres humanos, nuevos ámbitos de la naturaleza: de poner dominadores (Herren) de la naturaleza, remontándose desde su existencia terrena hasta toda la eternidad. Y como fundamento inamovible de manifestaciones morales y sensibles, penetra en toda la eternidad y por encima de todos los límites de la existencia terrena; y esto lo hace eligiendo libremente una mujer que le ayude y participe en sus tareas (Gehülfin und Theilnemerin) […]. El varón (Mann) está en el principio: por eso, y bajo cualquier aspecto, es el primer sexo sobre la tierra. En la mujer (Weibe), dentro de esa constitución originaria, encontramos tan sólo necesidades y dependencia (Bedürftigkeit und Abhängigkeit)”[528]. Renovada tesis de los antiguos.
Y no es que sea imposible o disparatado montar conceptualmente una tipología de las funciones de los sexos en sus mutuas relaciones; todo lo contrario: es necesario y urgente hacerlo. Pero antes hay que valorar con cuidado lo que de esquemático, convencional y literario incluyen las construcciones legadas por la tradición occidental, cosa que ni Kant, ni Fichte, ni Hegel han realizado, elevándolas incluso a imperativos antropológicos. ¡Como si el varón hubiera de polarizarse, para ser varón y ser fiel a su sexo, en tratar racionalmente con las cosas (objetivando, fabricando, conquistando), y la mujer, también para realizarse, a tratar sentimentalmente con las personas (amando, embelleciendo, protegiendo)!
Lo único cierto que se extrae de esas tipologías es que la relación entre el varón y la mujer, en lo que tiene de específico, descansa sobre una diferenciación estructural y funcional, como muestra la neurociencia y la neurogenética. Esa diferenciación estructural y funcional existe, marcada en los órganos, en la piel, en el avance muscular, pero también en el modo de sentir y de pensar. Diferenciación que no pone en cuestión el hecho de que tanto uno como otro son seres humanos; pero expresa rotundamente que no existe un ser humano neutro o abstracto, considerado en sí y para sí. El ser humano, siempre y en todas partes, es masculino o femenino; y no puede emanciparse de la diferenciación para querer ser «simplemente humano», independientemente de su condición natural de varón o de mujer; como tampoco puede emanciparse de esa relación estructural y funcional, para querer ser el varón sin la mujer o la mujer sin el varón: con todo lo que los distingue, el varón y la mujer quedan siempre remitidos el uno al otro, polarizados el uno sobre el otro, destinados a encontrarse, a coexistir. Pero las tipologías culturales que, en cada época histórica, se han fabricado sobre esa diferenciación, necesitan ser revisadas.
Incluso nada podría objetarse seriamente al hecho de que exista un «orden» en esa relación intersexual basada en la diferenciación estructural y funcional, puesto que ese orden debe expresar tanto las diferencias (sin exclusión) como las relaciones recíprocas (sin confusión). Varón y mujer no son, en ese orden, como las dos mitades de una mesa (A+A), cualitativamente idénticas y fácilmente intercambiables. Aunque por su humanidad tienen los mismos derechos y la misma dignidad, el ser humano no existe en una neutralidad abstracta, sino como varón y mujer (A+B), cada uno con su parte, con su lugar y su diferencia humana. El orden interno entre varón y mujer exige ser respetado, pues está marcado por las tareas que prescribe la misma diferenciación genética, estructural y funcional.
Lo cierto es que las tipologías antedichas están recogidas por Kant, Fichte y Hegel sin suficiente espíritu crítico. Ya en su tiempo, la biología y la medicina apuntaban en otro sentido. Antes bien, su criterio de interpretación, más lírico que real, responde espontáneamente al talante post-ilustrado y romántico, tan influyente, por ejemplo, en la posterior caracterología de Klages. Esta contraposición polar está condicionada a veces sociológicamente por patrones de conducta vividos de modo espontáneo en civilizaciones que infravaloran el papel de la mujer o que consideran que la mujer es la “contra-imagen” del varón (un “varón disminuido”) y no propiamente una persona semejante a él. Durante largos siglos de pensamiento, los filósofos –quizás llevados por el pathos de la abstracción– han sido en buena medida los portavoces selectos de sociedades que, como la burguesa de los siglos XVIII y XIX, sostenían con Kant que “la mujer está menos dotada intelectualmente; moralmente las mujeres son inferiores, pues desean que el hombre se rinda a sus encantos”[529]. En ese torbellino de valoraciones, el malhumorado Schopenhauer no podía dejar pasar la ocasión para reiterar que las mujeres son “sexus sequior”, el segundo sexo, el inferior.
Como rechazo de esta injusta contraposición polar nacieron los movimientos de “liberación de la mujer”, muchas de cuyas reivindicaciones son justas, aunque otras conduzcan al dislate de hacer de la mujer un “varón completo”. Invertir los papeles no es más que un movimiento de huida, una renuncia a su propio sexo. La masculinización de la mujer fuera de casa, en el negocio, en la fábrica, en la política, etc., es un fenómeno actual no suficientemente denunciado. Urge reclamar que la mujer manifieste su original y específico comportamiento femenino frente al mundo, en el puesto, en la situación o en el quehacer que le satisfaga, incluido –a despecho de Hegel– el de la política. Por lo demás, la clasificación de notas polares puede tener todavía hoy cierta utilidad, siempre que se desenmascare su envoltura mítica o metafórica y sea reconducida a una fenomenología objetiva del comportamiento[530]. No se ha tenido suficientemente en cuenta que muchas de las diferencias que se subrayan entre los dos sexos no son otra cosa que consecuencia de una educación concreta dentro de unas condiciones sociales.
La tesis, mantenida por Fichte, Schleiermacher y Hegel, del carácter necesario que para el ser humano tiene el matrimonio, merece algunas puntualizaciones. Karl Barth ha difuminado esa tesis proponiendo que en el vasto dominio de las relaciones entre varón y mujer, el matrimonio constituye el centro, y el celibato la periferia.
Esta propuesta, que juega con la metáfora de la circunferencia que engloba las relaciones personales entre varón y mujer, es desde luego un paso importante para mantener otra idea capital, la libertad relativa del hombre respecto de su propia corporalidad. Pero sigue afirmando que es bueno lo que es conforme al matrimonio; y malo, lo que no es conforme con él. No obstante, para Barth esta regla es válida si se descentraliza, aunque sin suprimirla. Considera razonablemente que el ámbito de juego del varón y de la mujer es más amplio que el del matrimonio, pues engloba un vasto conjunto; pero añade que su centro ha de tomar la forma de la vida conyugal. La entrada en el estado del matrimonio es un acto particular y libre de cada ser humano, varón o mujer: cada uno es libre de tomar esta decisión, y muchos, por ciertas razones, prefieren no tomarla; pero incluso entonces el ser humano es varón o mujer[531]. Conclusión un poco ambigua.
La metáfora del centro y la periferia flexibiliza, pero no elimina la tesis capital de Schleiermacher, Fichte y Hegel: porque el centro sigue siendo un centro de perfección humana, mientras que la periferia siempre será un lugar de perfección periférica de la humanidad. Todo encuentro entre el hombre y la mujer apelaría siempre más o menos a un encuentro con posibilidad de matrimonio.
¿Qué inconveniente habría en afirmar que, en la totalidad de la circunferencia, la libertad que el hombre tiene frente a la sexualidad es también una libertad de no casarse? Porque el núcleo del problema no está tanto en el ámbito de la sexualidad que incumbe a la totalidad del varón y la mujer, sino en el ámbito de la libertad con la que definitivamente el hombre se enfrenta a su propia subjetividad corporal, no para negarla –pues entonces se negaría a sí mismo–, sino para orientarla al sentido de su vocación en el mundo, el cual ha de ser cumplido siendo el varón totalmente masculino, y la mujer totalmente femenina.
Por lo que al celibato se refiere, el hombre no se siente inclinado naturalmente a renunciar a su deseo de amor correspondido humanamente. Esto no quita que la psicología pueda iluminar la insatisfacción radical del hombre, mostrando que incluso la persona de un cónyuge es también pequeña para llenar plenamente el deseo del corazón del otro. El hombre puede “presentir” un amor más pleno, cuyas condiciones empero han de sernos dadas. Hay un orden que está más allá de nuestras facultades de comprensión y por el que se puede renunciar a la vida sexual.
De todos modos, la abstención ha de ser libre, no forzada. El que es incapaz biológica o psicológicamente de matrimonio es también incapaz de celibato, entendido como renuncia libre al amor físico. Esta renuncia a la relación sexual es un acto de libertad. Ninguno de estos dos órdenes –el del celibato y el del matrimonio– pueden ser derivados del instinto o de la sociedad humana: su “densidad espiritual” es superior, explicada por la teología clásica en términos de «gracia»[532].
Pero Hegel sustrae a la «gracia» su carácter «sobrenatural», sustituyéndola por la «fuerza» del ámbito social y político, llamado “ético”; éste suplanta lo que para el realismo clásico era un ámbito teológico potenciado por una fuerza “no natural” que ningún análisis filosófico podría encontrar. La “gracia” es para Hegel, de un lado, principio realista rechazable y, de otro lado, el a priori oculto de su ética, el paradigma explicativo de su teoría, aquello que la eleva por encima de la “naturaleza” y sin la cual lo jurídico y lo moral del amor y del matrimonio no podrían ser completados por lo ético.
- El carácter promotor del don amoroso
- Si el valor, la belleza integral e irradiante del amado enciende en nosotros el amor es porque el haz de relaciones de esa belleza total, su estructuración individual, se está realizando ya antes de nuestro amor. Pero en la afirmación del amante se contiene una co-realización personal de esa estructuración. El amor perfecto, como diría Max Scheler, “es el acto que trata de llevar a cada cosa hacia la perfección de valor que le es peculiar –y la lleva efectivamente, mientras no se interponga nada que lo impida”[533]. El amor no crea los valores, pero los promueve. Esa corealización se manifiesta como una entronización del amado, en su índole integral de persona, “independientemente de las faltas que pueda tener; en el amor es hallado él no sólo valioso como totalidad, sino que también es explicado como valioso”[534]. Explicado no principalmente en el orden teórico, sino en el de la acción práctica relacionada con el afecto: si la palabra latina “plica” da lugar al castellano “plegar”, el amor da lugar al despliegue de facultades y relaciones contenidas o implicadas en la riqueza personal del otro. El amante se introduce en todos los pliegues o entresijos del otro. No a través de un juicio teórico, sino de un acogimiento afectivo. Ahora bien, éste no hace que el trono en que el amado es puesto sea arbitrario, pues el valor o “la belleza integral de la otra persona ha de irradiar hacia mí para despertar en mí la respuesta del amor; y esta belleza no es tan sólo un valor expreso, sino también un valor específicamente deleitable, un valor que me arrebata. La otra persona sale de la esfera de la indiferencia no sólo en lo valioso y apreciado, en lo digno de respeto, sino en la esfera de lo arrebatador y gozoso”[535]. El amor se caracteriza esencialmente por el hecho de que la belleza integral de una individualidad es expresa y específicamente regalada, gozosa. La belleza integral conocida es “confirmada” por el amor: el otro queda en una relación personal conmigo que me afecta a mí y a mi vida íntima biográficamente.
- Esta afirmación amorosa es, de suyo, inadecuada. El amor, como “expresión” o “respuesta” personal al amado, encierra un contenido propio y novedoso que no se debe exclusivamente a la presencia participada del amado en el amante. A la realidad suprasensible del amado participada en el amante añade el sujeto una configuración categorialmente distinta: su peculiar despliegue hacia el amado, su propio florecer personal en el acto de “responder”. Tal específica aportación del sujeto en la respuesta surge de un nivel antropológico elevado: el de la “personalidad”, y se despliega como un “don” del amante.
En el “don” amoroso se implica la personalidad íntegra del amante, con sus elementos temperamentales, caracteriales, intelectuales y volitivos, haciendo unidad biográfica en la forma de la personalidad. El amor presupone no sólo la orientación a la persona amada, sino la profundidad biográfica del amante, cualidad que lo capacita tanto para ser afectado por esa persona y no por otra, como para responder a ella y no a otra. Supuestas la cualidad de la personalidad, la realidad del amado y la respuesta afirmativa del amante, puede apreciarse en el acto de amar la “inadecuación” de la respuesta amorosa. Esto no acontece en otras respuestas de índole personal. Por ejemplo, cuando alguien se entusiasma por algo que no merece objetivamente arrebato alguno, no sólo no responde auténticamente a un valor objetivo, sino que queda perjudicado el valor de la actitud propia, puesto que no ha sido realmente visto y acogido el bien en cuestión, su importancia y su valor objetivo. Pero el amor inadecuado no suprime necesariamente, o sea, por la inadecuación misma, el valor del amor y su autenticidad, aun en el caso de que puedan darse errores, engaños o equivocaciones con el amado. Cuando una persona ama profundamente a otra, aunque en muchos rasgos biográficos esta otra se halle por debajo de aquélla, puede decirse que el amado no se iguala a lo que vale este amor, aunque el amor mismo no pierde elevación por eso. Hay, es cierto, también casos en que la inadecuación del amor lesiona la cualidad del amor mismo, a saber, cuando ese amor se cosifica a sí mismo o cosifica a la persona del otro como en el orgullo, la amplificación del yo y la servidumbre o esclavizamiento. Pero el amor rebasa la mera respuesta fáctica o sucitada reactivamente y la aportación del amante supera la motivación objetiva: primero, entronizando al amado; segundo, otorgándole un crédito fiducial; tercero, interpretándolo al alza[536].
- Efectivamente, en el amor se expresa el crédito que el amante da al amado, por las cualidades que su ser tiene y que todavía no han sido vistas en su totalidad y potencialidades. El amor divisa, en primer lugar, la línea de la belleza y riqueza del ser individual en todos sus rasgos individuales observados; y vislumbra también la línea de aquellas cualidades que, estando en el reino de la virtualidad, no han podido todavía comprobarse como tales. “El amor cree también lo mejor del amado; y cuando oye contar algo negativo de él, de entrada no creerá inmediatamente que eso es verdad o por lo menos que sea interpretado adecuadamente. Es la fe en otro, la interpretación positiva y aceptación de que todo él es bueno, mientras no se constate inequívocamente una falta”[537]. De modo que el encadenamiento de factores relativos al amor es el siguiente: hay primero en el amado, y con anterioridad al amor mismo, un haz objetivo de valores constituyentes de la belleza de su individualidad, el cual es afirmado complacidamente por el amante; hay, en segundo lugar, por parte del amante, una confirmación subjetiva de ese orden relacional, la entronización, por la que el amor nota la línea de belleza actual. Y hay, en tercer lugar, el crédito que se da al amado, crédito que trasciende lo que pueda constatarse en él, dirigiéndose a lo virtual en todos sus pormenores y situaciones. “Por eso hay en todo amor un elemento de fe. Incluso lo que no se ha visto todavía en su belleza, es creído en virtud de la belleza que ya se conoce. No se trata aquí de la confianza en la otra persona, confianza que normalmente va unida al amor y que es muy característica en ciertas categorías de amor, como el amor de amistad y el amor del niño hacia sus padres. El elemento fiducial consiste, más bien, en trazar la línea de la íntegra belleza dada, trazarla en todos los estratos de la persona amada, los cuales no se conocen todavía”[538].
- El amor, asimismo, realiza una “interpretacion al alza” del amado: no sólo penetra en la existencia actual del otro confirmándola, no sólo entroniza al otro, no sólo le otorga un crédito como puro regalo de amor, sino que interpreta al alza y positivamente todo lo que hay en el amado: “todo, mientras no se muestre inequívocamente como negativo”[539], aunque sean actos o expresiones que en sí mismos no son claramente inmorales o buenos, feos o bellos, estúpidos o inteligentes, “porque sólo logran su sentido y su carácter pleno en el trasfondo de la persona individual y concreta. Mientras una nota típica de la envidia y del odio es vivir siempre con la intención puesta en sorprender los fallos del otro y de interpretar con luz negativa, a la baja, todas las cosas que le suceden, en cambio es un elemento fundamental del amor el hecho de que espera ver al otro caminar por la senda de la justicia, de la bondad y de la belleza, y tiene la disposición de interpretar bajo la mejor luz todo lo que pueda ser interpretado en otra dirección diversa”[540].
Que el amante otorgue al amado un crédito de fe, interpretándolo incluso al alza, nada tiene que ver con la actitud idealizante del hombre exaltado, del visionario que confunde con el amor la necesidad de experimentar el placer de encontrar gente maravillosa, entregándose a este goce a través de una idealización infundada y gustando el mismo delirio como tal, siendo la persona idealizada solamente una ocasión de poder delirar y no una realidad temática. En el amoroso crédito de fe se presupone siempre un bien real correspondiente, la persona efectiva del amado, la cual da sentido a todos los registros del amor. Si la realidad de la persona amada es vista en su integridad, entonces no puede por menos de ser reconocida su “fragilidad”, el riesgo que corre incluso en su nobleza. El crédito de fe “cuenta con la posibilidad de que allí donde se supone que todo es positivo, también puede haber un defecto; defecto que no cambia nada en el amor y que es mirado como algo inauténtico y pasajero…. La diferencia radical entre el crédito de fe y la ilusión delirante no disminuye por el hecho de que también en el caso del amor auténtico pueda alguien engañarse, y que incluso el crédito de fe pueda sufrir un desengaño en un punto. No es la posibilidad de engaño lo que caracteriza el gesto delirante propio de la idealización, sino la ausencia de amor auténtico, el dispendio energético de un impulso, la atmósfera tenue, irreal, inauténtica. Podemos decir: el amante puede caer en el engaño, pero el visionario se engaña a sí mismo”[541].
- Consecuencia del crédito fiducial es la invalidación psicológica –aunque no moral– de los defectos del amado. Sólo las cualidades valiosas son tratadas como lo auténtico. No son negados los defectos, pero sí considerados como deserción respecto al propio ser auténtico. Sólo el que no ama ve los defectos del otro en el mismo nivel de autenticidad que las buenas cualidades; es más, tales defectos le irritan y sublevan, porque son vistos aislados, fuera de su referencia a la belleza integral de la persona. Pero el amor enfoca lo negativo del amado como algo no característico, y el desvío como acto provisional; el amor no se irrita por los defectos del otro, aunque no le hagan feliz; y se expresa de la siguiente manera: “pero él no es así”, “no es esa su esencia”. El amor no es neutral. Toma siempre parte decisiva en la promoción positiva del amado, aunque vea con claridad todos sus defectos y ni siquiera intente disimularlos. No es ciego el amor, sino vidente. “Lo que nos hace ciegos es el orgullo que a veces se une con el amor. La madre que considera al hijo como su ego ampliado no cree que su hijo pueda tener defectos”[542]. Lo que el amor pretende es que el amado sea fiel a su auténtico ser, que lo despliegue en sus mejores valores y cualidades.
En esta objeción se encierra toda una antropología, una teoría del hombre, de su ser y de sus posibilidades[543]. Viene a decir que es una limitación humana no recuperar la libertad una vez que se ha entregado. Nadie podría proponerse un compromiso definitivo, que acabaría siendo coactivo. Todo hombre tiene derecho a recomenzar. De manera que, por ejemplo, la opción por sólo una mujer sería limitadora, ya que sobreviviría sacrificando las posibilidades excluidas: arrastraría un empobrecimiento, una pérdida de contactos.
- Coartada de la infidelidad
La actitud de mantener la fe que una persona debe a otra fue llamada por los latinos fidelĭtas. Cuando alguien cumple las exigencias de la fidelidad y las del honor decimos que es “leal”. ¿Qué significa mantener la fe en alguien, tenerle fidelidad? La más frecuente objeción contra la fidelidad estriba en afirmar que la “mutabilidad continua” del ser humano hace imposible una voluntad de no cambiar: el hombre, por su finitud, no puede hacer un propósito incondicional, ni es capaz internamente de mantener una actitud firme, de ser leal.
Y aunque tuviera una esencia perdurable, ésta no podría ser otra cosa que la libertad misma. El hombre no tiene una naturaleza fija, pues es libertad, capacidad de cambio: así se expresaron luego todas las doctrinas de inspiración existencialista.
En esta objeción se encierra toda una antropología, una teoría del hombre, de su ser y de sus posibilidades. Viene a decir que es una limitación humana no recuperar la libertad una vez que se ha entregado. Nadie podría proponerse un compromiso definitivo, que acabaría siendo coactivo. Todo hombre tiene derecho a recomenzar. De manera que, por ejemplo, la opción por sólo una mujer sería limitadora, ya que sobreviviría sacrificando las posibilidades excluidas: arrastraría un empobrecimiento, una pérdida de contactos[544].
- b) La fidelidad como expresión de libertad plena
Pero, ¿es así el ser humano: tan leve, tan evanescente, tan materialmente frágil? ¿Acaso no muestra, cuando quiere, actitudes incondicionales, definitivas? Si estas ocurren de hecho, es que son posibles realmente. Decía el dicho latino: “Del acto a la potencia hay correspondencia”, que significa: “se puede concluir que una cosa tiene posibilidad real cuando experimentamos la actualidad de ella, el hecho de su existir”.
Para no equivocarnos: ¿qué quiere decir incondicional y definitivo? Acerquémonos a un auténtico acto de amor. Decir “te quiero” es ya “elegir una persona entre otras”, comprometer la libertad por alguien. Pero es ésa una elección chocante.
Ciertamente a diario la vida nos impone una elección entre términos. Pero no todos los términos son de igual rango. Pues, de un lado, hay términos indiferentes, meras cosas, como cuando nos dan a elegir entre peras o manzanas: nos da lo mismo, y la relación del sujeto ante esos objetos indiferentes no excita las energías profundas del alma, ni compromete. Limitar la libertad a ese acto de elección es sencillamente no saber lo que es la libertad. Y, de otro lado, hay términos no-indiferentes, absolutos, que no son meras cosas, sino personas; en este caso, la elección recae sobre la más alta y digna entidad que solicitamos para nuestra realización: la persona; ella es la que tiene carácter absoluto, espiritual, incondicional. Sólo ante ese término absoluto la libertad es capaz de entrega total. En este punto reside lo más sustantivo de la libertad.
Y eso es lo que le ocurre al amor. Porque también amar es elegir, lo cual compromete la libertad. En primer lugar, toda elección es exclusiva, ya se trate de meras cosas o de personas: escoger una es dejar fuera otra que no se ha elegido. Pero, en segundo lugar, no toda elección exclusiva es definitiva: porque podemos cambiar de idea, u orientarnos en otra dirección. Pues bien, la elección del amor, además de exclusiva, es definitiva: es un compromiso irrevocable de mi libertad. No se elige una cosa, sino una persona. Amar es decir al otro “tú eres el único”, te escojo y, con ello, renuncio para siempre a lo demás. Aunque la palabra “renuncia” no es aquí exacta. Porque cuando se escoge lo mejor, la marginación de lo inferior no es una renuncia, sino una afirmación de la importancia de lo mejor. Escoger lo mejor no es una limitación, sino un ensanchamiento, la creación de un ámbito que sirve para mi realización y para la realización del otro. Dicho de otra manera, el amor o es exclusivo y definitivo o no es amor (a la persona). Y la actitud de mantener hacia el otro un amor exclusivo y definitivo se llama fidelidad.
El universo del amor tiene sólo dos polos incondicionados que son personas. Por eso, el ejercicio del amor tiene una suficiencia intrínseca, no impuesta ni por la sociedad ni por un legislador, sino por la esencia misma de las personas implicadas.
- c) Lo que no es fidelidad
En primer lugar, fidelidad no es la mera disposición natural, temperamental, que una persona tiene hacia otra: algo así como el comportamiento natural de un perro fiel. Muchos nacen con un carácter natural que se amolda al modo de ser de otras personas. Y eso podría ser positivo. Pero muchas veces es negativo, pues degenera en estrechez y terquedad.
La fidelidad no es mero temperamento natural, ni costumbre, ni resistencia atrincherada en hábitos sociales. He oído decir con ironía que la fidelidad de muchos hombres se basa en la pereza y la fidelidad de muchas mujeres en la costumbre: en ambos casos, eso no es fidelidad. La costumbre es la repetición de una conducta involuntaria; la fidelidad procede de una voluntad que se fija libremente en el otro para el futuro.
No es rígida, ni anula la libertad del otro: su carácter dinámico posibilita el crecimiento de ambos polos del amor.
Primero, la fidelidad no es mera disposición natural, sino la actuación original de un sujeto, que se traduce, por ejemplo, en la firmeza de decisión respecto a otra persona o respecto a una causa elegida. Así hablamos de las fidelidades que ocurren en las épocas “doradas”, donde se dan cita lo caballeresco y el honor. Pero, más allá de épocas históricas, que son rígidas a veces en las relaciones sociales, la fidelidad es siempre fidelidad a la “dignidad” del otro. La fidelidad es el esfuerzo de un alma noble para igualarse a otra tan grande como ella.
Segundo, esa actuación original no es evanescente, pues conlleva una constante actitud o fuerza creativa que supera el tiempo. Porque no es una mera exigencia de la vitalidad humana, sino de la personalidad entera. De ahí los dos aspectos de la fidelidad: uno, prospectivo, a saber, la fijación del hombre para el futuro; otro, retrospectivo, es decir, ligazón actual por algo que ocurrió en el pasado, la palabra dada. Ser fiel consiste en permanecer firme a pesar de los daños y peligros que pueden presentarse. Fidelidad es siempre “eterna” (fiel hasta la muerte). No es una formalidad social, ni una asiduidad en la repetición de gestos y formulismos sociales. Es cierto que a veces se dice del empleado y del funcionario que son fieles a su oficio. O de los amigos, que son fieles a sus relaciones. Pero sobre todo, se dice de los que se unen por el amor: porque sólo por el amor se vincula el hombre con el futuro, relacionándose con otra persona de manera incondicional e invariable. Incluso en todos los ámbitos sociales vale decir que sólo el que manda con amor es servido con fidelidad.
Tercero, esa actuación original se constituye como una obligación consigo mismo, una responsabilidad firme con la palabra dada. En el fondo, ser fiel a otra persona es también ser fiel a sí mismo, a su propia palabra, para crecer en su mismidad.
- d) La “totalidad” exterior e interior de la fidelidad
No cabe una fidelidad “a trozos” o “por partes”. Brota de la unidad de un ser humano y cala en la unidad de otro ser humano.
Así como una proposición falsa no responde a las exigencias de la verdad, tampoco la infidelidad responde a las exigencias del amor; es un afecto psicológica y ontológicamente defectuoso, imperfecto: no plenifica, ni al que lo da, ni al que lo recibe.
La fidelidad, por exigir totalidad, ha de ser tanto exterior como interior, de la misma manera que en la totalidad de la persona conviven cuerpo y alma. En realidad, el amor compromete cuerpo y alma. Por eso, la unidad del amor ha de ser interna y externa.
En el caso de novios y cónyuges, hay un error de apreciación al respecto, bajo la extendida idea de que se puede salvar la fidelidad interior practicando la infidelidad exterior (un modo de traicionar, por ejemplo, a la esposa). Se equivoca quien dice que su corazón “está intacto”, creyendo que en la aventura erótica sólo se compromete el cuerpo.
En realidad, la infidelidad es originariamente un error antropológico y ontológico, sostenido en su base por un dualismo (platónico o cartesiano) de alma y cuerpo: por un lado el cuerpo; por otro lado, el alma, sin integración posible. La infidelidad arriesga el sentido unitario del hombre (cuerpo y alma), dejando la sexualidad vacía de todo contenido humano, no pudiendo fluir como entrega, pues no se da algo de la carne sin dejar algo del alma. Una vez que la infidelidad rompe la comunidad existencial u ontológica de alma y cuerpo, rompe también la comunidad de vida y la comunidad de amor. La vida del hogar, la relación intersubjetiva, se basa entonces en una falacia: se está viviendo en desamor.
- e) Restañar la totalidad
Ahora bien, porque el ser humano es finito o limitado y no abarca de golpe todos sus objetivos, alguna vez podría restarle puntos a la fidelidad; y ello de dos maneras: o por debilidad, o por mala fe. La debilidad es un error accidental; y puede restablecerse la totalidad mediante el perdón; pero el perdón se otorga al otro por amor, no por justicia. La misma ley del amor rige la fidelidad. Mas cuando se es infiel por mala fe y uno se entrega a todas las libertades sexuales contando con el perdón del otro –la mala fe es el hábito decidido y continuo de la infidelidad–, entonces se quiebra el amor y toda posibilidad de recomposición. En el fondo la infidelidad es una traición, un modo de abandonar al otro, de no ayudarle cuando lo necesita, siendo así que tiene derecho a ello, por haber confiado en la palabra que se le ha dado.
En realidad la infidelidad es destructiva: dilapida el patrimonio del amor, que es la autenticidad. Impide que se miren cara a cara un “yo” y otro “yo”. Se miran entonces un “yo” y una “apariencia de yo”. Queda falseada así la relación intersubjetivo; y la persona infiel se mueve como un equilibrista en el filo de una doble vida. No me refiero solamente a la infidelidad externa o meramente erótica, sino a la infidelidad de la mente. A la infidelidad mental concurren la imaginación, la memoria y la inteligencia. A veces puede sentirse repugnancia por realizar la infidelidad externa y carnal, pero no la mental: maquinando aventuras que no se vivirán jamás, pero con las cuales se sueña mucho, dormido o despierto. Esta infidelidad rompe en el hombre la unidad ontológica (cuerpo-alma) y la unidad psicológica (corazón-espíritu); y provoca con ello un alto porcentaje de neurosis, constituidas por la mezcla imposible de fidelidad exterior y de infidelidad interior, además de la conflictualidad psicológica con el otro. Cuando a veces se grita “no me comprendes” es que ya se ha hecho imposible comprender: pues no se vive un comportamiento unívoco y claro. Se vive en dos mundos: uno visible para el amado, mas otro invisible. Gritar “no me comprendes” es un síntoma hiriente, cuando el otro ha puesto toda su aplicación e ilusión en comprender.
La infidelidad trae consigo el fracaso existencial, pues nadie puede duplicar en dos frentes su existencia única. Y ese fracaso, a su vez, provoca angustia constante, insatisfacción, autodesprecio, falta de paz interior y exterior (en la casa, en el trabajo, entre los amigos).
Por el contrario la fidelidad es constructiva: y aunque es una fuerza que supera el tiempo, no tiene la dureza de la roca, sino que es vivamente creadora, y permite atravesar la existencia sin vacilar, sin desfallecer, construyendo el futuro del amor. Las divergencias personales, las diferencias de carácter, lejos de ser un obstáculo o algo negativo, son estímulos positivos, verdaderas ocasiones para poner en marcha el ingenioso dinamismo de la fidelidad. Las personas crecen y muestran en su discurrir temporal aspectos que antes no afloraban. No es eso motivo para recelar, sino para recibir de nuevo al otro.
Por otra parte, y en el caso del matrimonio, romper la unidad del amor es romper el hogar, el espacio de amor en que los hijos tienen el derecho de crecer y educarse. El hogar es un ámbito espacial de amor, que presta seguridad y equilibrio personal. El amor al hijo y el amor al cónyuge forman unidad. Quien dice amar al hijo, mientras es infiel al cónyuge, tiene la doble condición de falaz y de expoliador: falaz, porque representa ante los hijos una comedia del amor; expoliador, porque sustrae, quita la paz de su hogar, de los hijos que tarde o temprano asistirán impotentes al drama de la infidelidad.
- f) La fidelidad como “arte de amar”
Para que la fidelidad sea auténtica y constructiva es necesario, de un lado, no entregar el corazón a otra persona distinta; y, de otro lado, se requiere que la entrega sea imaginativa, artística. Porque hay dos tipos de fidelidad: la esclerotizada y la dinámica.
La esclerotizada también podría llamarse momificada, anquilosada, atrofiada, raquítica. En ella, por ejemplo, el marido o la mujer dejan dormir su corazón y, consiguientemente, están ya muy próximos a la infidelidad. Para que el esposo llene las necesidades afectivas de la esposa, es preciso que sus manifestaciones de cariño no sean meramente circunstanciales (v. gr., en el solo momento de la unión); ni estereotipadas, con frases manidas, tales como “sí cariño”, “no cariño”; ni distraídas (“¿qué decías, cielo?”), ni obligadas, expresadas como una concesión, como un acto formal de deber. Por ejemplo, la esposa se sentirá ignorada, rechazada, inútil. Sin haber llenado su necesidad de ternura, la mujer intentará redescubrirse a sí misma como ser útil y foco de atención: se hallará entonces disponible, candidata a la infidelidad, a otra mirada que tome en serio su corazón.
La fidelidad dinámica, en cambio, es imaginativa, viva, diligente, enérgica. Ser fiel al amado significa, por supuesto, no traicionarlo (¡qué menos!), pero eso es insuficiente: además ha de llenar todo el corazón, ha de procurar amar al otro cada vez más, desplegando un “arte de amar”, un enamoramiento sostenido, que sea capaz de renovar el amor primero y vele por el amor logrado: para que no se apague el amor y pueda renacer a cada instante lo que nació una vez. Un arte simple, que hace brotar la ternura de manera espontanea, sin estereotipos: en la palabra, en el gesto, en la mirada. Una ternura que, en el curso del tiempo, aparece de modo gratuito, imprevisto, por sorpresa, cuando menos se lo espera. Este arte de enamorar, en el caso de los cónyuges, es una prolongación de aquel primer enamoramiento que fue directo e ingenuo y que ahora se mantiene como un arte delicado, en el que consiste también la fidelidad.
- g) Fidelidad y mismidad
La identidad personal toma su cariz psicológico en la forma de la mismidad, de un yo que crece con actitudes fundamentales.
Y así, cuando el hombre es fiel, y mantiene sus promesas, va llenando su personalidad, crece interiormente, corrobora su mismidad. Pero con la infidelidad, el hombre rompe o reblandece su mismidad. La infidelidad no es algo “pegado” a la mismidad, sino el “achicamiento” o la “supresión” de esa mismidad, pérdida de sustancia personal. Esto significa que no hay “fidelidad para lo malo”, para vaciar el anhelo natural del hombre hacia lo bueno.
En resumen, podemos indicar ya cuatro notas esenciales de la fidelidad, apuntadas por Bollnow, por Guardini y por Marcel:
Primera, la fidelidad es siempre una vinculación del hombre para el futuro, de forma que la obligación contraída en el pasado se mantiene a lo largo del tiempo, aunque cambien las circunstancias.
Segunda, la fidelidad es siempre una relación con otra persona concreta e incide en el más íntimo núcleo del ser humano. Sólo se puede ser fiel cuando se entra en esa relación con toda la personalidad.
Tercera, la fidelidad es siempre incondicional e invariable. Por esencia es “fidelidad eterna” y no hay otra especie de fidelidad: penetra en la vida futura como un propósito incondicional. La fidelidad puede expresarse además en un juramento especial, en un voto o en una promesa libremente hecha, de modo expreso o de modo tácito.
Cuarta, la fidelidad no se da por partes, no se puede ser más o menos fiel: o se es fiel del todo o no se es fiel. La fidelidad sólo puede ser mantenida o quebrantada; no existe término medio y de ahí procede la gravedad de la infidelidad.
[1] J.L. van Hemmen, & T.J. Sejnowski (ed), 23 Problems in Systems Neuroscience, Oxford University Press, 2006.
[2] Aunque es doctrina sabida, recuérdese que el cromosoma Y sólo se encuentra en varones y determina la masculinidad del individuo. Pero los varones heredan su cromosoma X de la madre. El rasgo ligado a X no es pasado de padre a hijo, pero sí los rasgos ligados a Y.
[3] El cuerpo humano se concebía mediante el esquema griego de los cuatro elementos y de la doble cualidad que cada uno de ellos posee, esquema que se prolongaría en la teoría hipocrática de los cuatro humores y en la fisiología galénica. Las cualidades primeras (lo cálido, lo frío, lo seco y lo húmedo) se presentaban en todos los planos de la física y la fisiología del cuerpo humano: cada elemento se correspondía con un humor y un temperamento. Los aspectos externos, del clima, la temperatura y el viento sólo se limitan a “favorecer” ‒no a “producir”‒ la concepción de un varón o de una mujer: «El viento septentrional favorece la generación masculina, y el austral la femenina»: Aristóteles, De generatione animalium, l. 4, c. 2 (Bk 766b33).
[4] La acción es lo que constituye a un ser en “agente”, el cual obra ejerciendo una causalidad eficiente que induce un efecto en el “paciente”. Porque el eficiente es tal porque produce algo que depende de él, efectúa algo. En verdad, no se llama “agente” al sujeto que, teniendo una acción, no consigue un efecto que dependa actualmente de él. Y algo es “paciente” al recibir un influjo del agente. Lo pasivo responde a lo activo. Y no es que el “hacer” y el “padecer” sean idénticos, sino que el “movimiento” que pertenece al uno y al otro es el mismo. Un movimiento que, en un sentido, es hacer, y en otro sentido es padecer. No es lo mismo ser un acto de aquello en que está, y ser un acto de aquello del que proviene. Ciertamente un solo movimiento es idénticamente acto del moviente y de lo movido, pero con vertientes distintas.
[5] Aristóteles, Categorías, caps. 4-7; Metaphysica, V, cap. 15; K. Oehler, Aristoteles. Kategorien, hrsg. H. Flashar, Wiss. Buchgesellschaft, Darmstadt 1984.
[6] Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1821, § 161.
* Algunos parágrafos del presente capítulo resumen el contenido de páginas centrales de mi libro El éxtasis de la intimidad, Rialp, Madrid, 1999 (pp. 80-140, 203-218).
[7] Thomas de Aquino, Summa Theologiae, I q. 38, a. 1.
[8] Thomas de Aquino, Summa Theologiae, I-II q. 26, a. 4.
[9] Thomas de Aquino, Summa Theologiae, I-II q. 26, a. 4, ad 1.
[10] Thomas de Aquino, Summa Theologiae, De Spe, a. 3.
[11] “Amor transformat amantem in amatum, facit amantem intrare ad interiora amati, et e contra, ut nihil amati amanti remaneat non unitum.., et ideo amans quodammodo penetrat in amatum…, et similiter amatum penetrar amantem, ad interiora eius perveniens”. Thomas de Aquino, In III Sent. d. 27. q. 1, a. 1 ad 4.
[12] “Quia nihil potest in alterum transformari, nisi secundum quod a sua forma quodammodo recedit”. Thomas de Aquino, In III Sent. d. 27, q. 1, a. 1 ad 4.
[13] STh I-II, q. 28, a. 1, ad 2. “La unión afectiva, por la que el amante es informado por el amado y se transforma afectivamente en él, y hasta se hace afectivamente una misma cosa con él, es efecto formal del amor, que es esencialmente el nexo mismo, el aglutinante, el lazo afectivo de ambos, y, por tanto, tal unión no difiere realmente del mismo amor; hay sólo distinción de razón. En este sentido se asemeja a la unión sustancial del amante consigo mismo amado, en cuanto que el amante toma al amado como otro yo o como algo suyo, que pertenece a su bienestar, y así se da al amado como a sí mismo o como a algo suyo”. Santiago Ramírez, La esencia de la caridad, 360.
[14] Thomas de Aquino, Summa Theologiae, I-II, q. 28, a. 1.
[15] “De ahí que esta unión real y física del amante y del amado sea, respecto de la unión afectiva, como el fin en la ejecución respecto del fin en la intención. Pues el fin en la intención, que es la misma causalidad de la causa final, mueve al agente a obtener y conseguir en la realidad el bien mismo o la perfección que, en cuanto estaba en la intención, lo movía a obrar y a moverse a obtenerlo en la realidad: y así el fin en la realidad o consecución real del fin es lo último en el género de la causa eficiente, por ser efecto del mismo agente. Y de modo parecido la unión real y física del amante y del amado, por la presencia real y posesión del mismo, es como la unión real o en la ejecución y es, por tanto, efecto del amor, o del amante mediante el amor, en el género de la causa eficiente. El amante se refiere al amado como el sujeto al objeto y como el agente al fin. Es claro que la unión efectiva y real está respecto de la unión meramente afectiva y cordial en la relación de lo perfecto y consumado a lo imperfecto e incoado”. Santiago Ramírez, La esencia de la caridad, 360-361.
[16] “La unión real sólo acontece cuando el amor es correspondido y el amado se apresura igualmente hacia mí como yo hacia él. Pero en cualquier caso es ya mi amor un factor esencial en la constitución de la unidad. El amor no sólo tiene unaintención unitiva, sino que es también una virtus unitiva. Aspira a la unión que solamente nos puede ser dada por la correspondencia al amor, pero en la medida en que está en su poder, el amor constituye ya algo de esa unión. Este doble aspecto del amor es de gran importancia” (D. von Hildebrand, La esencia del amor, 86).
[17] Juan de Santo Tomás, Cursus Theologicus, In II-II, “De caritate”, disp. 14, art. 1, n. 3 (Lugduni, 1663).
[18] Thomas de Aquino, In III Sent. d. 27, q. 3, a. 2.
[19] Thomas de Aquino, In III Sent. d. 29, q. I, a. 4.
[20] “Ex hoc enim quod amor transformat amantem in amatum facit amantem intraread interiora amati et e contra; ut nihil amati amanti remaneat non unitum; sicut forma pervenit ad intima formati, et e converso; et ideo amans quodammodo penetrat in amatum, et secundum hoc amor dicitur acutus, acuti enim est dividendo ad intima rei devenire; et similiter amatum penetrat amantem, ad interiora ejus perveniens”. III Sent. d. 27, q. 1, a. 1, ad 4.
[21] La benevolencia, que importa una disposición a socorrer o prestar ayuda, no tiene como referente la personalidad sociogénica, sino la índole general de persona que el otro tiene: quiere un bien para la persona sin pretender intimar con ella. En tal caso: 1º Puede referirse a personas que nos son desconocidas de vista, aunque sean conocidas confusamente y en universal; y no es necesario que ellas sean conscientes de nuestra benevolencia. 2º Suele surgir espontánea y repentinamente al encontrarnos con la personas que necesitan socorro o ayuda. 3º A veces se despierta como un afecto ligero y superficial. 4º Pero no es un afecto sensitivo: es una respuesta de la voluntad humana, aunque pueda redundar o repercutir en el apetito sensible. En cualquier caso, la dirección racional es en ella primaria y radical.
Desde este punto de vista, difiere del amor íntimo, el cual se halla tanto en el apetito como en la voluntad. a) La benevolencia es plácida y tranquila, a diferencia del amor del apetito, que supone la visión asidua y prolongada de la cosa amada, por lo que se expresa a veces de manera vehemente e impetuosa. b) El acto de amor de amistad, que es propio de la voluntad, exige desde el principio la unión afectiva con el amado, mientras que la benevolencia no requiere esta unión.
[22] D. von Hildebrand, La esencia del amor, 204.
[23] Santiago Ramírez, La esencia de la caridad, Madrid, p. 334.
[24] D. von Hildebrand, La esencia del amor, 205.
[25] Thomas de Aquino, In III Sent. d. 27, q. 3, a. 2.
[26] V. Frankl, La idea psicológica del hombre, Madrid, 1965, p. 107.
[27]. III Sent d5 q2 a1; STh, I q29 a1, q3 a4; q 30 a4; De pot. q9 a2-a6.
[28]. En el contexto aristotélico de esa definición, sustancia se divide en primera y segunda; la persona es equivalente a sustancia primera. La naturaleza que aquí se nombra es la sustancia segunda, el universal como unidad capaz de extenderse a una pluralidad. El universal, ontológicamente considerado, es mentado por la predicación objetiva y constituye la esencia de un ser, abstraída de las diferencias individuales; este universal es la naturaleza. Se le llama sustancia por ser un principio explicativo del cambio de las cosas. Pero no es sustancia primera, ya que ésta es individual y, por tanto, impenetrable por el entendimiento. Lo universal (sustancia segunda) sólo es real en lo individual (sustancia primera) que, a su vez, es tal porque realiza lo universal. La sustancia segunda es, en el intelecto, lo universal; y es, en el singular, la misma naturaleza concretada de la cosa. La naturaleza es, como sustancia primera, principio real que emite una operación real; y, como sustancia segunda, es principio por el que la operación intelectual aprehende lo inteligible de las cosas.
[29]. Lo individual, que se opone a lo universal –porque no es multiplicable, como éste, en varios sujetos–, significa, en el caso del hombre, que además la persona no es parte de un todo, sino un todo ella misma –un todo absolutamente separado de cualquier otro y cuyo ser no es compartido por otro–, por lo que, en su desarrollo, puede mantener no sólo independencia respecto del medio, sino control específico sobre él.
[30]. La naturaleza es así la esencia configurada por la forma. El término de la generación natural es la esencia de la especie que luego se expresa en la definición. La esencia es la que confiere a las cosas su propia naturaleza, haciéndolas también sujetos activos de movimiento. Cuando la esencia se expresa en la definición, entonces se dice que la naturaleza es la diferencia específica en la escala de los seres: el concepto expresado en la definición.
[31]. El sujeto concreto o individual es principio constituido; la naturaleza es principio constituyente. Las acciones no son de la naturaleza (como universal), sino del sujeto individual, que, si es de naturaleza inteligente, se llama persona.
[32]. La naturaleza es la estructura racional de la realidad, el núcleo inteligible y objetivo de las cosas. Está en las cosas y se adecua a la mente humana. Figura como la línea de intersección entre las cosas y el pensamiento: es la inteligibilidad que el entendimiento tiene que extraer de las cosas para comprenderlas. Las cosas son cognoscibles, poseen una cierta naturaleza inteligible que permite la adecuación objetiva que exige el conocimiento real.
[33]. De Ver q. 1 , a. 9.
[34]. STh I q29 a3.
[35]. “Una cosa subsiste cuando tiene en sí misma su existencia, con entera independencia de otro sujeto y con absoluta incomunicabilidad”. De pot., q. 9, a. 2 ad 6. Aunque la sustancia fuese definida por su oposición al modo de existir en otro, al accidente, no es esa determinación la que mejor y más profundamente la significa. La propiedad de existir en sí misma era entendida por los clásicos en la consideración absoluta de la cosa y sólo en orden a esta misma: entonces aparece la sustancia como lo subsistente, como lo que no tiene necesidad de sustentarse en otra cosa, sino que está en sí misma, tiene el ser en propio, es per se. Sólo cuando el existir en sí se entiende de modo relativo, por referencia a otra cosa, decían que sustenta en el ser, es in se: no sólo es subsistente (subsistens), sino sustentadora (substans). De suerte que, a propósito de la sustancia, el existir per se ha de ser tomado primaria y positivamente como la perfección entitativa que excluye dependencia de otra cosa; aunque secundaria y negativamente se tome por la misma negación de dependencia y de comunicación con otro. La sustancia se define mejor en el orden absoluto de existir per se (subsistere) que en el orden relativo de existir sustentando (substare).
[36]. “De ratione amicitiae est quod amicus sui gratia diligatur”. In III Sent., dist. 29, q. 1, a. 4.
[37]. A la calidad de «original» en las acciones puntuales o en las actitudes duraderas llamamos originalidad. Implica lo «original» la novedad, el fruto de la acción espontánea, oponiéndose no sólo a lo que es copia o imitación de otra cosa –subrayando así la idea de radicalidad y de nacimiento–, sino a lo común y general –por lo que destaca la idea de singularidad–.
[38]. Incluso en sentido teológico Santo Tomás explicaba que la gracia es un don personal; porque la naturaleza “caída” como tal no es reparada, puesto que se propaga todavía con el pecado original, y consiguientemente solamente las personas son restablecidas en la amistad de Dios; después, por mediación de la persona, participa en ello la naturaleza del individuo. Es fácil entender que la persona no tiene poder sobre la naturaleza como tal, pero puede indisponerla respecto a la determinación sobrenatural que viene de Dios: la persona, dotada de la libertad de elección, pudo volcar su voluntad hacia las criaturas, en lugar de mantenerla hacia el creador; y por esta indisposición, pudo privar a la naturaleza del don divino y situarla en un estado nuevo, opuesto al antiguo, que es precisamente el estado de la naturaleza caída.
[39]. Empleado por los modernos, el término «personalidad» es ya una categoría imprescindible en el acervo antropológico y merece ser situada en su justo sitio ontológico. Pero niego que la personalidad haya de ser tomada necesariamente como una “máscara”, como un fantasma de nosotros mismos. Es una realidad psicológica en la que pueden encontrarse tanto evidentes enmascaramientos y ocultaciones inconscientes como sinceras y lúcidas desvelaciones.
[40]. Aunque parezca ocioso recordarlo, aquí sólo se habla de la «persona física», no de la «persona moral». Esta última es en verdad impropiamente «persona», pues consiste en la unión intelectual y volitiva de las personas: así, la sociedad es una persona moral que, sólo por analogía con la persona física, puede llamarse sujeto de derechos.
[41]. Cfr. Juan Cruz Cruz, El éxtasis de la intimidad, Rialp. Madrid, 1999.
[42] Thomas de Aquino, Summa Theologiae, STh II-II q. 27, a. 2.
[43] Thomas de Aquino, Summa Theologiae, II-II q. 27, a. 2, ad 2.
[44] Thomas de Aquino, In IX Ethicorum, lec. 5, n. 1825.
[45] Thomas de Aquino, Summa Theologiae, II-II q. 27, a. 1, ad 3.
[46] III Sent. d. 27, q. 1, a. 1 ad 4.
[47] Dietrich von Hildebrand, La esencia del amor, 163.
[48] Dietrich von Hildebrand, La esencia del amor, 164.
[49] Dietrich von Hildebrand, La esencia del amor, 168.
[50] Dietrich von Hildebrand, La esencia del amor, 118.
[51] Dietrich von Hildebrand, La esencia del amor, 113.
[52] “Esta tematicidad de la persona como algo único, irrepetible, aparece de manera muy nítida cuando reflexionamos en lo siguiente. Supongamos que dos personas tuviesen valores muy parecidos, poseyesen la misma bondad y pureza. Comenzamos primero a conocer a una; y su bondad y pureza inflaman nuestro corazón. La amamos y le entregamos nuestro corazón. Después empezamos a conocer a la segunda persona y constatamos que es muy semejante a la amada y quedamos impresionados por su bondad y pureza. Pero sólo amamos a la primera con amor esponsalicio: amamos a ese individuo único, determinado, inintercambiable. No se nos ocurre pensar que pudiéramos amar igualmente a la otra porque se le asemeja mucho, o porque posee la misma bondad y pureza […] En el amor es temáticamente central, de modo completo y absoluto, la otra persona real como persona”. Dietrich von Hildebrand, La esencia del amor, 115.
[53] Karl Vorländer recoge esta confesión de Kant: “Da ich eine Frau brauchen konnte, konnt’ ich keine ernähren; da ich eine ernähren konnte, konnt’ ich keine mehr brauchen”. Immanuel Kant. Der Mann und das Werk, Hamburg, 1977, 194. [Si hubiera necesitado una esposa, no habría podido alimentarme. Sólo podía alimentar a uno, y otra cosa no me era necesaria].
[54] Bemerkungen zu den Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen, en Kant’s gesammelte Schriften, Preußische Akademie der Wissenschaften, Band XX, Berlin, 1942, 73.
En lo sucesivo haré referencia a las siguientes obras de Kant: Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen, 1764 (cit. Beobachtungen); Critik der reinen Vernunft, 1781 (cit. CrV); Grundlegung der Metaphysik der Sitten, 1785 (cit. Grundlegung); Critik der praktischen Vernunft, 1788 (cit. CpV); Metaphysik der Sitten, 1797, Erster Theil, Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre (cit. Rechtslehre), Zweiter Theil, Metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre (cit. Tugendlehre); Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, 1798 (cit. Anthropologie); Moralphilosophie 1784-1785 (Collings), tomo XXVII.1 de Werke, editadas por la Preußische Akademie der Wissenschaften (cit. Moraphilosophie).
[55] Tugendlehre, § 7.
[56] Tugendlehre, § 25, A 118.
[57] G. S. Mellin, “Liebe”, en Enzyklopädischer Wörterbuch der kritischen Philosophie, Jena, 1801-1802, Band IV, 3-6.
[58] Moralphilosophie, 417.
[59] Grundlegung, A 13-14.
[60] Tugendlehre, A 39. Y también en la Moralphilosophie, 412: “No podemos decir que estemos obligados a amar a los demás hombres y a hacerles el bien, ya que quien ama a otro le quiere bien, mas no está obligado a ello, sino que lo hace en base a sentimientos espontáneos (aus willigen Gesinnungen), gustosamente y por propio impulso. El amor consiste en querer bien por inclinación (Wohlwollen aus Neigung)”.
[61] CpV, A 147.
[62] Asimismo, en la Moralphilosophie reconoce Kant que, junto al amor como inclinación, puede darse una amorosidad (Gütigkeit) basada en principios: “Según esto, nuestro placer y complacencia en el hacer bien a los demás representa un placer o inmediato o mediato. El placer inmediato que se halla en ese hacer bien a los demás es el amor, mientras que el placer mediato –con el cual somos al mismo tiempo conscientes de haber cumplido con el deber– estriba en el hacer bien conforme a una obligación. El hacer bien por amor nace del corazón, en tanto que el hacer bien por obligación tiene su origen en principios del entendimiento. Uno puede por ejemplo, hacer bien a su mujer por amor, mas cuando desaparece la inclinación ello se hace por obligación. El amor es un hacer el bien por inclinación; y difícilmente podría imponérseme como deber algo que no descansa en mi voluntad, sino en una inclinación, dado que no amo cuando quiero, sino cuando me mueve un impulso a ello” (412).
[63] Tugendlehre, A 39.
[64] Tugendlehre, A 40.
[65] Tugendlehre, A 41. Lo cual no quita para que en la Moraphilosophie indique Kant una dirección antropológica del amor que va del deber a la inclinación: Para Kant no resulta difícil representarse la complacencia intelectual, pero sí el amor unido a la complacencia intelectual. ¿Qué complacencia intelectual engendra inclinación? La buena intención de la benevolencia. ¿Pero cómo engendra la benevolencia inclinación? Mediante un hábito: “Si hacemos bien a alguien por deber, nos acostumbramos después a hacer lo mismo también por amor e inclinación. Cuando hablamos bien de alguien sólo porque vemos que se lo merece, nos acostumbramos a hablar bien de él en lo sucesivo por inclinación. De este modo, el amor por inclinación también constituye una virtud moral, pudiendo prescribirse en cuanto tal para que uno se ejercite primero en hacer el bien por obligación con objeto de llegar a realizarlo posteriormente también por inclinación gracias a ese hábito” (417).
[66] “Wie man eine Citrone wegwirft, wenn man den Saft aus ihr gezogen hat”: Moralphilosophie, 384.
[67] Moralphilosophie, 384-385.
[68] Johannes Schwartländer, Der Mensch ist Person. Kants Lehre vom Menschen, Stuttgart-Berlin-Köln, 1968, 20 ss.
[69] “El hecho de que el hombre pueda tener el yo en su representación le realza infinitamente por encima de todos los demás seres que viven sobre la tierra. Gracias a ello es el hombre una persona, y por virtud de la unidad de la conciencia en medio de todos los cambios que pueden afectarle es una y la misma persona, esto es, un ser totalmente distinto, por su rango y dignidad, de las cosas, como son los animales irracionales, con los cuales se puede hacer y deshacer a capricho. Y es así, incluso cuando no es capaz todavía de expresar el yo, porque, sin embargo, lo piensa”. Anthropologie, § 1, A 3.
[70] G. S. Mellin, “Person” y “Personalität”, en Enzyklopädischer Wörterbuch der kritischen Philosophie, Jena, 1801-1802, Band IV, 520-527.
[71] Anthropologie, A 3.
[72] Rechtslehre, IV.
[73] CrV, A 365.
[74] CrV, A 383.
[75] CrV, A 365.
[76] CpV, A 155.
[77] Rechtslehre, A 22.
[78] Rechtslehre, A 23.
[79] Moralphilosophie, 385.
[80] Rechtslehre, Anhang, B 166.
[81] Carta fechada en Königsberg el 10 de julio de 1797, dirigida a Christian Gottfried Schütz (1747-1832), profesor de Retórica y Poética en la Universidad de Jena.
[82] Moralphilosophie, 385.
[83] Moralphilosophie, 391.
[84] Moralphilosophie, 390.
[85] Moralphilosophie, 391.
[86] Tugendlehre, A 76.
[87] Así lo resume en su Metaphysik der Sitten: “La comunidad sexual (commercium sexuale) es el uso recíproco que un hombre hace de los órganos y capacidades sexuales de otro (usus membrorum et facultatum sexualium alterius), y es un uso o bien natural (por el que puede engendrarse un semejante) o contranatural, y este, a su vez, o bien el uso de una persona del mismo sexo o bien el de un animal de una especie diferente a la humana; estas transgresiones de las leyes son vicios contra la naturaleza (crimina carnis contra naturam), que se califican también como innominables; en tanto que lesión a la humanidad en nuestra propia persona, no pueden librarse de una total reprobación por restricción ni excepción alguna”. Rechtslehre, § 24, A 106-107.
[88] Moralphilosophie, 386.
[89] Moralphilosophie, 386.
[90] Moralphilosophie, 387.
[91] Moralphilosophie, 386.
[92] Moralphilosophie, 386.
[93] Moralphilosophie, 387.
[94] Moralphilosophie, 390.
[95] Moralphilosophie, 387.
[96] Moralphilosophie, 388.
[97] Rechtslehre, § 26, A 109.
[98] G. S. Mellin, “Ehe”, en Enzyklopädischer Wörterbuch der kritischen Philosophie, Jena, 1801-1802, Band II, 187-198.
[99] Moralphilosophie, 388.
[100] C. August Emge, “Das Eherecht Immanuel Kants”, Kant-Studien, Bd. 29, 1924, 243-279.
[101] Moralphilosophie, 388.
[102] Rechtslehre, § 25, A 108
[103] Moralphilosophie, 389.
[104] Rechtslehre, § 26, A 109.
[105] Moralphilosophie, 388.
[106] Moralphilosophie, 390.
[107] Rechtslehre, § 24, A 107.
[108] Rechtslehre, § 27, A 110.
[109] C. August Emge, 249.
[110] Fórmula utilizada por Kant en su Opus Postumum, citada por Wolfgang Kersting, Wohlgeordnete Freiheit. Immanuel Kants Rechts, und Staatsphilosophie, Berlin/BNew York, 1984, 192.
[111] Joachim Kopper, “Von dem auf dingliche Art persönlichen Recht”, Kant-Studien, 52, 1960/61, 290.
[112] Rechtslehre, § 22, A 105.
[113] Rechtslehre, § 25, A 109.
[114] Rechtslehre, A 59.
[115] El “derecho de cosa (dingliche) es el “derecho de usar particularmente de una cosa, en cuya posesión (originaria o fundada en un contrato) me encuentro con todos los demás” (Rechtslehre, § 11, A 81). Ese derecho se funda en tres postulados: dos formales y uno material. Los dos formales son: primero, la posesión de todo por todos; segundo, la renuncia tácita de los otros a servirse de las cosas poseídas por uno solo. El postulado material es la ocupación o posesión física de la cosa por un individuo. Ahora bien, el derecho de cosa surge con ocasión de la ocupación, pero su fuerza está en la voluntad común que renuncia a servirse de las cosas que otro pretende utilizar.
[116] El “derecho personal” es “la posesión del arbitrio de otro, como facultad de determinarlo por medio de mi arbitrio y conforme a las leyes de mi libertad” (Rechtslehre, § 18, A 96). En esta definición se expresan cuatro propiedades de tal derecho. Primera, que no es originario, sino derivado, pues brota del acuerdo de dos voluntades, o sea, del contrato. Segunda, que en cuanto contrato “es el acto de la voluntad común de dos personas, por medio del cual lo suyo de uno pasa al otro”. Tercera, que en todo contrato hay dos actos jurídicos preliminares: la oferta y el consenso, los cuales miran al trato mismo. Cuarta, que la esencia del contrato reside en el encuentro simultáneo de dos voluntades que se unen en un objetivo común.
[117] Objeto de este derecho ha de ser una persona como tal, o sea, un sujeto jurídico y no, por ejemplo, un esclavo; además, esta persona ha de ser poseída como «suya», o sea, como cosa. La posesión posibilita el uso, consiguientemente, lo suyo no debe entenderse aquí en el sentido de la propiedad de un terreno o de un tesoro, sino en el sentido del usufructo de una cosa, establecido por el jus utendi et fruendi, que no rompe la personalidad como tal. El concepto de un “derecho personal con índole de cosa” es moralmente necesario y sin él no puede ser fundamentado el consentimiento de la cohabitación conyugal. C. August Emge, 271.
[118] Rechtslehre, § 22, A 106.
[119] El matrimonio se constituye por ley y obedece al criterio de posesión, implicando una relación recíproca: es una posesión recíproca. a) La posesión, en su aspecto material o de contenido no se funda en un factum, ni en un arbitrium o pactum, sino en un estado de seres libres. “La adquisicion de una esposa o un esposo no se produce, por tanto, facto (por cohabitación) sin contrato previo, tampoco pacto (por el simple contrato conyugal sin cohabitación subsiguiente), sino solo lege: es decir, como consecuencia jurídica de la obligación de no entrar en relación sexual sino mediante la posesión recíproca de las personas, que solo puede realizarse a través del uso recíproco igual de sus atributos sexuales” (Rechtslehre, § 27, A 106). b) La posesión, en su aspecto formal, es reciprocidad, lo cual impide que el matrimonio sea en sí mismo una relación degradante. Sólo cuando el cónyuge es poseido sin reciprocidad queda reducido a cosa, lo cual es contrario a la ley moral que manda tratar al otro como fin en sí, y no como mero medio. Los cónyuges se tratan como personas si se ofrecen el uno al otro en posesión. Pero el poseído se libera de su estado de cosa si, en el acto de posesión, posee simultáneamente al otro. No cabe duda de que el cónyuge aparece a la vez como cosa y como persona: como cosa, es poseído; como persona, es poseedor.
[120] Benno Erdmann, Reflexionen Kants zur Anthropologie, 194-197.
[121] Beobachtungen, A 49.
[122] Beobachtungen, A 50.
[123] Beobachtungen, A 51.
[124] Beobachtungen, A 54.
[125] Beobachtungen, A 55.
[126] Beobachtungen, A 56.
[127] Beobachtungen, A 57.
[128] Anthropologie, A 220.
[129] Anthropologie, A 285.
[130] Anthropologie, A 285.
[131] Anthropologie, A 285.
[132] Rechtslehre, § 26, A 110.
[133] Anthropologie, A 296.
[134] Anthropologie, A 286.
[135] Christian Wolff, Grundsätze des Natur- und Volkerrechts, 1722, § 856; Vernünftige Gedancken / Von dem Gesellschaftlichen Leben der Menschen / Und insonderheit / Dem gemeinen Wesen / Zu Beförderung der Glückseeligkeit des menschlichen Geschlechts / Den Liebhabern der Wahrheit mitgetheilet, 1721, § 16,9.
[136] Gottfried Achenwall, Prolegomena juris naturalis, 1767, § 42.
[137] Friedrich Höpfner, Naturrecht, 1783, § 152.
[138] Tugendlehre, A 20.
[139] Tugendlehre, A 79.
[140] Tugendlehre, § 7, A 76.
[141] Tugendlehre, § 7, A 76.
[142] Tugendlehre, § 7, A 78.
[143] Rechtslehre, § 24, A 107.
[144] Rechtslehre, § 28, A 112.
[145] Rechtslehre, § 28, A 112.
[146] Rechtslehre ,§ 24, A 107.
[147] Adam Horn, Immanuel Kants ethisch-rechtliche Eheauffassung, Epílogo de Hariolf Oberes, editado por Manfred Kleischneider, Würzburg, 1991.
[148] I. Kant, Rechtslehre, Anhang, B 165.
[149] Bruno Bauch, I. Kant, Berlin, 1917, 361.
[150] C.G.W. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1821, § 162.
[151] Grl. Philos. Rechts, § 75.
[152] C.L. Michelet, Naturrecht, 1866, I, 1/3, cap. 1, 271, 291.
[153] Jacobis Werke, V, Vorrede., XV-XVI.
[154] JaB, II, 177.
[155] VI, 198.
[156] El primer conato serio de reacción contra la Ilustración fue dado en Alemania por el movimiento que los historiadores del s. XIX llamaron Sturm und Drang, título de un melodrama de Klinger, publicado en 1776, el cual evocaba el violento dinamismo por el que la libertad se conquista o se emancipa. Tuvo su empuje más destacado en Renania; aunque los grandes inspiradores provenían de sitios muy alejados, como Herder (Riga), Hamann (Königsberg), Schiller (Suabia). Los hermanos Jacobi vivían en Düsseldorf. Todos ellos estaban dispuestos a decir directamente lo que sentían, sin trabas de formulismos tradicionales.
La Ilustración es una forma de entender la realidad bajo el prisma de la ciencia natural moderna, vinculada a la experiencia sensible y al entendimiento puro, especialmente el matematizado. La realidad del mundo se reduce entonces a lo que concibe nuestro entendimiento a través del filtro de la experiencia sensible. “El hombre normal –comenta Korff– es entonces el realista absoluto, el hombre de entendimiento, el cual tan sólo cree y reconoce lo que sus sentidos le muestran y su entendimiento puede concebir. Ilustración es la absolutización de la ciencia natural” (R, 198).
[157] G, 429.
[158] J, 11.
[159] V, 5.
[160] V, 9.
[161] V, 13.
[162] V, 29.
[163] V, 55.
[164] V, 59.
[165] V, 187.
[166] V, 86.
[167] V, 86.
[168] V, 87.
[169] V, 93.
[170] V, 94-95.
[171] V, 103-104.
[172] V, 105.
[173] V, 191.
[174] V, 191.
[175] V, 113-114.
[176] V, 76-77.
[177] V, 79.
[178] V, 80.
[179] V, 81-82.
[180] V, 108-109.
[181] V, 110.
[182] V, 113.
[183] V, 109-111.
[184] V, 129.
[185] V, 204.
[186] V, 115.
[187] V, 116.
[188] V, 188.
[189] V, 190.
[190] V, 107.
[191] V, 228.
[192] V, 229-230.
[193] V, 230.
[194] V, 232.
[195] V, 243.
[196] V, 247.
[197] V, 250.
[198] V, 271.
[199] V, 275.
[200] V, 282.
[201] V, 283.
[202] V, 292.
[203] V, 294.
[204] V, 297.
[205] V, 309.
[206] V, 377.
[207] V, 383.
[208] V, 378-379.
[209] V, 427-428.
[210] V, 378-380.
[211] V, 431.
[212] V, 431.
[213] V, 181-182.
[214] V, 444-446.
[215] V, 433.
[216] V, 434.
[217] V, 436-437.
[218] J, 54.
[219] V, 194.
[220] V, 444.
[221] V, 387-388.
[222] V, 388.
[223] V, 458.
[224] V, 464.
[225] VI, 73-74.
[226] III, 47.
[227] IV/1, 33-35.
[228] JaB, II, 244.
[229] V, 243, 309.
[230] V, 282.
[231] F, 178.
[232] V, 380.
[233] F, 179.
[234] JaB, II, 175.
[235] F, 184.
[236] F. 184.
[237] U, 294.
[238] U, 336.
[239] J, 23.
[240] HW, XII, 318-325.
[241] HW, XII, 326.
[242] HW, XII, 327.
[243] HW, XII, 328.
[244] HW, XII, 329.
[245] IV, 23.
[246] VI, 183.
[247] “Una cosa parece dividir a las mujeres en dos grandes clases, a saber: si respetan y honran a los sentidos, a la naturaleza, a sí mismas y a la masculinidad, o si han perdido esa verdadera inocencia interior y pagan todo goce con remordimiento (mit Reue) hasta llegar a una amarga falta de sentimientos, desaprobándola internamente”. Friedrich Schlegel, Lucinde. Ein Roman (1799), Goldmann Klassiker, München, 1985, 27.
[248] Athenäum, Heft I, 193, fragmento 34.
[249] Lucinde, 33.
[250] Lucinde, 81.
[251] Lucinde, 28.
[252] Lucinde, 15. Con este supremo anhelo romántico de identificación y divinización, expone Schlegel en el personaje de Lucinde sus propias relaciones amorosas con Dorothea Veit, su amante primero y su mujer después. Como diría Novalis, Schlegel eligió para cuarto nupcial la plaza pública; con parecido tono de repudio se manifestaron Goethe, Schiller y Heine.
[253] Lucinde, 74.
[254] Lucinde, 15.
[255] Lucinde, 69.
[256] Lucinde, 74.
[257] Juan Cruz Cruz, “El amor errático: Woldemar”, en Razones del corazón. Jacobi entre el Romanticismo y el Clasicismo, Eunsa, Pamplona, 1993, 127-169.
[258] Philosophische Ethik, § 260.
[259] Lucindebriefe, en Werke zur Philosophie, I, 495.
[260] Lucindebriefe, 483.
[261] Lucindebriefe, 447.
[262] Lucindebriefe, 482.
[263] Lucindebriefe, 431.
[264] Lucindebriefe, 487.
[265] Lucindebriefe, 492.
[266] Lucindebriefe, 488.
[267] Lucindebriefe, 489.
[268] A pesar de haber visto Schleiermacher correctamente algunos aspectos de la dialéctica que surge de la realidad de varón y mujer, que concierne al ser humano entero, exagera cuando erige en absoluta esta dialéctica, elevándola a metafísica que diviniza el ser humano. Por ese camino vació de sustancia su certera comprensión inicial, pues en el fondo suprime esa dialéctica, convirtiendo lo «dual» humano en un «singular» divino. Suprimidos todos los límites, se pierde también el ser humano real, en su condición de varón y mujer, haciéndose imposible el encuentro y el amor. Cuando una doctrina hace que tanto el eros como los hombres mismos sean dioses, quedan completamente irreconocibles el varón y la mujer verdaderos, con sus luces y sus sombras. ¿Quién podría verse reflejado en esa propuesta antropológica de Schleiermacher? Aplicó la imposible ley metafísica de que lo superior sale de lo inferior.
[269] Lucindebriefe, 173.
[270] Grl. Philos. Rechts. § 158.
[271] Anweisung zum seligen Leben , tomo V de Sämmtliche Werke, editadas por I.H. Fichte, Berlin, 1845-46. Otras obras se citan por esta edición.
[272] V, 402.
[273] V, 498.
[274] Grundlage des Naturrechts, tomo III de Sämmtliche Werke (cit. III).
[275] System der Sittenlehre, tomo IV de Sämmtliche Werke (cit. IV).
[276] System der Rechtslehre, tomo X de Sämmtliche Werke (cit. X).
[277] Vorlesungen über Logik und Metaphysik, ed. Jacob, Berlin, 1937, (cit. L).
[278] Vorlesungen über Platners Aphorismen, Gesamtausgabe, Bayerische Akademie der Wissenschaften, Nachlassband II, 4.(cit. Pl)
[279] Vorlesung über Moral, publicado en la Gesamtausgabe, Bayerische Akademie der Wissenschaften, Kollegnachschriften, vol. IV, 1 (cit. M).
[280] III, 359.
[281] III, 317.
[282] III, 304.
[283] III, 317.
[284] III, 318.
[285] III, 321.
[286] III, 305
[287] L, 275.
[288] Pl, 161.
[289] Gesamtausgabe, Bayerische Akademie der Wissenschaften, Briefeband III, 1, 332.
[290] Pl, 162.
[291] III, 306.
[292] III, 305.
[293] III, 305.
[294] IV, 328.
[295] IV, 328.
[296] M, 142.
[297] III, 306.
[298] IV, 329.
[299] IV, 329.
[300] “Unter einer anderen Gestalt”.
[301] III, 307.
[302] M, 142.
[303] III, 308.
[304] III, 309.
[305] III, 309.
[306] III, 309.
[307] III, 309.
[308] III, 310.
[309] III, 310.
[310] III, 310.
[311] III, 310-311.
[312] M, 142.
[313] IV, 330.
[314] M, 142.
[315] III, 311.
[316] III, 311.
[317] III, 328.
[318] III, 311.
[319] M, 142.
[320] III, 312.
[321] III, 312.
[322] IV, 330.
[323] M, 142.
[324] III, 312-313.
[325] “Die Liebe geht aus von dieser Unterwerfung der Frau, und diese Unterwerfung bleibt die fortdauernde Aeusserung der Liebe” (III, 339).
[326] “Fülle der Menschheit”.
[327] III, 313.
[328] IV, 331.
[329] M, 143.
[330] III, 313.
[331] III, 314.
[332] M, 143.
[333] “Vollkommenes und unzertrennlichen Ehe”.
[334] IV, 331.
[335] M, 143.
[336] IV, 332.
[337] III, 314.
[338] III, 314.
[339] III, 315.
[340] Gesamtausgabe, Bay. Akad. der Wissenschaften, Briefeband, III, 3, 84.
[341] M, 143.
[342] “Absolute Bestimmung”.
[343] IV, 332.
[344] IV, 332.
[345] “Die unverheirathete Person ist nur zur Hälfte ein Mensch” (IV, 332).
[346] M, 143.
[347] M, 143.
[348] IV, 332.
[349] “Absolut pflichtwidrig”.
[350] “Grosse Schuld”.
[351] IV, 333.
[352] M, 143.
[353] III, 316.
[354] “Ihrer Natur nach unzertrennlich und ewig”.
[355] III, 317.
[356] III, 325.
[357] III, 325.
[358] III, 336.
[359] III, 328.
[360] III, 328.
[361] III, 328.
[362] III, 329.
[363] III, 329.
[364] III, 329.
[365] III, 330.
[366] III, 335.
[367] III, 335.
[368] III, 337.
[369] III, 337.
[370] III, 338.
[371] III, 340.
[372] III, 340.
[373] III, 324.
[374] “Unterwefung aus Liebe”.
[375] III, 333.
[376] III, 333.
[377] III, 321.
[378] III, 321.
[379] III, 322.
[380] III, 318.
[381] III, 319.
[382] III, 319.
[383] III, 320.
[384] III, 320.
[385] III, 321.
[386] III, 331.
[387] III, 334.
[388] III, 335.
[389] III, 335.
[390] III, 325.
[391] “Die einige juridische Person” (III, 326).
[392] “Surrogat des Leibes”.
[393] X, 592.
[394] X, 592.
[395] X, 592.
[396] III, 327.
[397] III, 343.
[398] III, 344.
[399] III, 348.
[400] III, 345.
[401] III, 345.
[402] “Stimme ihres Mannes” (III, 348).
[403] “Der äussere Schein“.
[404] III, 346.
[405] III, 347.
[406] III, 347.
[407] III, 348.
[408] III, 350.
[409] III, 349.
[410] “Quellen der Aufklärung”.
[411] III, 351.
[412] “Natürliche Unterscheidungsgefühl”.
[413] III, 351.
[414] III, 352.
[415] “Entdeckungen können die Weiber nicht machen” (III, 352).
[416] III, 352.
[417] III, 353.
[418] III, 353.
[419] III, 354.
[420] III, 354.
[421] IV, 334.
[422] L, 277.
[423] III, 354.
[424] III, 355.
[425] III, 355.
[426] III, 356.
[427] “Animalische Vereinigung”.
[428] “Herzens-Bedürfnis”.
[429] IV, 334.
[430] IV, 334.
[431] III, 356.
[432] III, 356.
[433] III, 356.
[434] III, 357.
[435] IV, 334.
[436] III, 357.
[437] III, 357.
[438] IV, 335.
[439] III, 357.
[440] III, 316.
[441] III, 316.
[442] III, 316.
[443] III, 316.
[444] III, 310.
[445] III, 326.
[446] “Und nach ihrem Tode in der Geschichte” (III, 346).
[447] III, 336.
[448] III, 325.
[449] Paul Kluckhohn, Die Auffassung der Liebe in der Literatur des 18. Jahrhunderts und in der deutschen Romantik, Tübingen, 1966.
[450] Grl. Philos. Rechts, § 163.
[451] Grl. Philos. Rechts, § 162.
[452] Grl. Philos. Rechts, § 75.
[453] Hegel, Grl. Philos. Rechts, § 158.
[454] Grl. Philos. Rechts, § 158.
[455] Grl. Philos. Rechts, § 161.
[456] Grl. Philos. Rechts, § 164.
[457] Grl. Philos. Rechts, § 162.
[458] Philos. Relig., Glockner I, 260.
[459] Enz., § 552.
[460] Rede bei der dritten Säkular-Feier der Übergabe der augsburgischen Konfession (25-VI-1830), Glockner, XX, 533.
[461] Rede, 533.
[462] Rede, 534.
[463] Rede, 533.
[464] Rede, 539.
[465] Rede, 539.
[466] Philosophie der Geschichte, cito por la traducción castellana de José Gaos, Madrid, Rev. de Occidente, 1974, 655
[467] Philosophie der Geschichte, trad., 655.
[468] Rede bei der Säkular-Feier, 539.
[469] Grl. Philos. Rechts, § 163.
[470] Philos. Relig., 261
[471] Enz., § 552.
[472] Philos.Gesch., trad., 655.
[473] Philos.Gesch., trad., 620
[474] Grl. Philos. Rechts, § 161.
[475] Philos. Gesch., trad., 617.
[476] Philos. Gesch., trad., 617.
[477] Enz., 552.
[478] F. Rosenzweig señala que la familia es para Hegel «una formación extra-estatal. Ella, como organización, no es un miembro del organismo estatal, pues su relación con el Estado se agota en ser el ámbito en que se prepara el espíritu de los individuos, presupuesto del Estado. Si antes de Hegel la casa era una parte del complejo estatal, para él lo es sólo el ser humano crecido en la casa. Por esto Hegel puede, considerando la familia como un mundo existen-te, no renunciar al sentimiento, al «amor». La posición de la familia en el sis-tema resulta del hecho de que ésta, basada en el sentimiento, puede convertir-se en un vivero del modo de sentir del que nace el sentimiento ético» (Hegel und der Staat, reimpr. München, Aalen, 1962, II, 113-114).
[479] Grl. Philos. Rechts, § 161.
[480] Sigo el texto de la edición bilingüe de las Tragedias de Sófocles realizada por Ignacio Errandonea, Barcelona, Alma Mater, 1959-1965: Ant., v. 856, 859-866.
[481] Ant., v. 193-206.
[482] Ant., v. 872.
[483] Ant., v. 450-456.
[484] 865 ss.
[485] 1130.
[486] II, 37, 3.
[487] Retórica, 1373 b.
[488] Aesth., Glockner, II, 53.
[489] Grl. Philos. Rechts, § 166
[490] Grl. Philos. Rechts, § 166.
[491] Cito la Fenomenología del Espíritu por la traducción de Wenceslao Roces, Fondo de Cultura Económica, México, 1966, 270.
[492] Grl. Philos. Rechts, § 163.
[493] Fen., 270.
[494] Grl. Philos. Rechts., § 177.
[495] Grl. Philos. Rechts, § 164.
[496] Grl. Philos. Rechts, § 166.
[497] Ant., v. 904-920.
[498] Fen., 263.
[499] Fen., 264.
[500] Fen., 265.
[501] Grl. Philos. Rechts, § 180.
[502] Grl. Philos. Rechts, § 163.
[503] Grl. Philos. Rechts, § 176.
[504] Grl. Philos. Rechts, § 176.
[505] Grl. Philos. Rechts, § 176.
[506] Grl. Philos. Rechts, § 177.
[507] Grl. Philos. Rechts, § 178.
[508] Karl Reinhardt, Sophokles, Franckfurt, Klostermann, 1947, 88.
[509] Antonio Maddalena, Sofocle, Torino, Giappichelli, 1963, 61-62.
[510] K. Reinhardt, op. cit., 39.
[511] Victor Ehrenberg, Sophokles und Perikles, München, Beck, 1956, 38-39.
[512] Ant., v. 181.
[513] Ant., v. 187-188.
[514] Walter Kaufmann, Hegel, Madrid, Alianza Editorial, 1968, 189.
[515] Conversaciones con Eckermann, 28-3-1827.
[516] Conversaciones con Eckermann, 28-3-1827.
[517] Antígona, 1888.
[518] Sophocles, 1951, 246.
[519] De Sophoclis Antigona, 1897.
[520] Antigone, 1913.
[521] Cfr. Ignacio Errandonea, Sófocles, Madrid, Escelicer, 1958, 115-119.
[522] C. August Emge, 250.
[523] Rechtslehre, § 24, A 107.
[524] C. August Emge, 251.
[525] Emil Brunner, Der Mensch im Widerspruch, 1937, 370.
[526] Staatslehre, IV, 474.
[527] Staatslehre, IV, 486-494.
[528] Staatslehre, IV, 477-478.
[529] Anthropologie in pragmatischer Hinsicht…
[530] Es interesante la ensayada por F. J. J. Buytendijk en La mujer. Naturaleza, apariencia, existencia. Madrid, Rev. de Occidente, 1966.
[531] Kirchliche Dogmatik, Zurich, III, 4, 1º, 1951, § 54, 1.
[532] Cfr. Romano Guardini, Der Herr, München, Werkbund Verlag, 1937, I, 4ª Parte, cap. IX.
[533] Max Scheler, Ordo Amoris, 127.
[534] Dietrich von Hildebrand, La esencia del amor, 103.
[535] Dietrich von Hildebrand, La esencia del amor, 103.
[536] Dietrich von Hildebrand, La esencia del amor, 103-109
[537] Dietrich von Hildebrand, La esencia del amor, 104.
[538] Dietrich von Hildebrand, La esencia del amor, 105.
[539] Dietrich von Hildebrand, La esencia del amor, 105.
[540] Dietrich von Hildebrand, La esencia del amor, 105.
[541] Dietrich von Hildebrand, La esencia del amor, 106.
[542] Dietrich von Hildebrand, La esencia del amor, 108.
[543] Gabriel Marcel, Journal Métaphysique (6-11-1928), París 1968.
[544] Entre los muchos autores que han hablado convincentemente de la fidelidad, indico cuatro que, además de describir bien ese fenómeno antropológico, concuerdan entre sí: son G. Marcel, D. von Hildebrand, O. F. Bollnow y R. Guardini. A través de estos autores intentaré ordenar los rasgos fundamentales que manifiesta la fidelidad en su ejercicio.


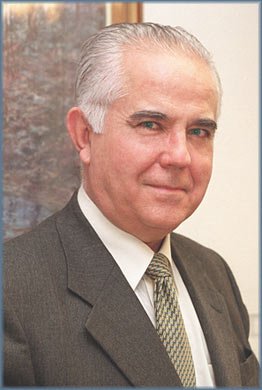 Este es un blog del
Este es un blog del  Historia y metahistoria
Historia y metahistoria Persona y sexualidad
Persona y sexualidad Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia
Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad
Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad Hombre e historia en Vico
Hombre e historia en Vico Derecho a nacer
Derecho a nacer Existencia y nihilismo en Jacobi
Existencia y nihilismo en Jacobi Derecho e historia en Kant
Derecho e historia en Kant
Deja una respuesta