
Charles François Jalabert (1819-1901): «Edipo ciego y Antígona abandonan Tebas». La tragedia de Edipo –obra maestra de Sófocles– empieza cuando se casa con la bella Yocasta, sin saber que era su madre. Al enterarse se quita los ojos con los broches del vestido de Yocasta; huyó de Tebas y sólo su hija Antígona le acompaña en su destierro para servirle de guía.
La tragedia y sus pasiones constitutivas
Lo trágico es primariamente una dimensión de la existencia humana concreta e histórica. Y porque existe lo trágico en la existencia puede haber «tragedias» en la escena teatral producidas por la actividad artística.
Es más, lo trágico, como categoría de la existencia histórica, pede ser encontrado en formas distintas de la literaria: en la escultura del Laocoonte, en las pinturas negras de Goya, en la música de Wagner. Sin embargo, la tragedia, como obra teatral, es una atalaya privilegiada para observar el fenómeno de lo trágico, justo por la diversidad de obras existentes, concebidas en épocas distintas y con dispares intenciones espirituales. Me propongo, por tanto, acercarme metódicamente a la esencia de lo trágico a través de una fenomenología de las tragedias escritas. El carácter prioritario de esta fenomenología excluye, en el marco de este estudio, la confrontación crítica con las filosofías pantragicistas –como las de Hegel, Schopenhauer o Nietzsche–.
El problema está, pues, en saber qué sea lo trágico mismo y si puede ser descubierto fácilmente en las obras que llamamos «tragedias». Aristóteles, cuando definió la tragedia en su Poética, pasó como de puntillas sobre el fenómeno de lo trágico. Escondió astutamente su significación en el seno de unos términos sugestivos que indican sentimientos de piedad y temor. Pero dejó que sus lectores libraran la batalla de encontrar el correlato objetivo y real de tales términos. Por eso, muchos autores –como Henri Gouhier– han pensado que acercarse al Estagirita con el fin de encontrar una significación de lo trágico es un empeño vano[1].
Sin embargo la virtualidad de la definición aristotélica reviste un interés especial, si se atienden todas sus implicaciones. Dice así:
«La tragedia es la imitación de una acción completa de carácter elevado, dotada de una cierta extensión, dicha en un lenguaje artístico de una especie particular según sus diversas partes, imitación que, hecha por personajes en acción y no por medio de un relato, suscita piedad y temor y opera la purgación de tales emociones» (Poética, I, 6, 1449 b, 24-27).
Durante siglos esta definición sirvió a los tratadistas de Poética como obligado punto de referencia. El Estagirita establece en ella un ámbito genérico –en el que la tragedia coincidiría con otras especies teatrales– y unas determinaciones diferenciales, propias exclusivamente de la tragedia.
*
a) El aspecto más general de esta definición comprende cuatro determinaciones de estética teatral: la tragedia es espectáculo expresado en lenguaje artístico; es imitación, entendida no como una reproducción servil, sino como expresión de una acción verosímil, establecida por el mismo artista, abarcando a la vez el construir y el imitar; es también acción de personajes y no mero relato; y, en fin, incluye proporción armónica de partes, pues la acción debe ser completa y de una cierta extensión, no sobrecargada de episodios laterales que comprometan la unidad de acción.
Ahora bien, estos aspectos genéricos de la definición no deben ser tomados de manera aislada, desconectados de los rasgos diferenciales, pues no flotan indiferentemente por encima de la esencia de estos.
Por eso vamos a ver a continuación el aspecto diferencial.
b) Lo que en la definición aristotélica matiza y diferencia a la tragedia de cualquier otro género teatral son los tres rasgos siguientes: en primer lugar, la tragedia expone la gravedad de un carácter; en segundo lugar la acción trágica suscita piedad y temor; en tercer lugar realiza la purificación de estas mismas emociones.
Para muchos críticos, el hecho de que Aristóteles introdujese la conmoción de piedad o temor y la purificación psicológica de tales sentimientos no daría mucha luz sobre el aspecto fundamental o sustancial de la tragedia, pues estos sentimientos serían efectos periféricos, es decir, subsiguientes o concomitantes al hecho mismo de la tragedia como tal. Y un fenómeno periférico en nada ayuda a la determinación esencial de una cosa.
Sin embargo, esta interpretación pasa por alto el hecho radical de que piedad y temor no son pasiones cualesquiera, sino pasiones de la trascendencia humana, entendida frecuentemente por los griegos como destino (moira), misión que cumplir, y sólo en este sentido son trágicas. Lo mismo cabe decir de la catarsis.
Aristóteles tuvo la oportunidad de conocer casi trescientas obras trágicas escritas por sus coetáneos más conspicuos, incluyendo las de Esquilo, Eurípides y Sófocles. Y pudo dar por sentado que el objeto a que apuntaban las pasiones de piedad y temor era precisamente lo trágico en su más profunda esencia, que aquellas obras representaban. Cierto es que en su definición no queda determinado explícitamente lo trágico. Pero también es seguro que del análisis de la intencionalidad de estos sentimientos, por referencia a la trama de las tragedias, se puede derivar el poder y la extensión de lo trágico.
Entremos en el primer rasgo de la definición aristotélica: la gravedad del carácter.
*
La gravedad del carácter
La acción trágica representa, por idealización, un carácter elevado, un hombre superior; y en esto se diferencia de la comedia, que pretende representar por caricaturización hombres inferiores. Es claro que Aristóteles no se refiere al hombre aristocrático por contraposición al plebeyo, ni al socialmente superior en contrapunto con el inferior: la tragedia conforma por elevación tipos ideales; no altos ideales de moralidad que deban ser imitados, sino configuraciones típicas, universales concretos de sujetos a veces desmesurados en sus vicios o en sus virtudes, invadidos por las más profundas pasiones humanas y ligados a los más íntimos resortes del carácter y de las costumbres. El autor de tragedias no es un moralista: se limita a hacer que incluso un hombre violento o despreciable aparezca como un personaje superior a la media (1454 b 8-14). Sin una cierta desmesura no parece posible la acción trágica.
La aviesa figura que veinte siglos después de Aristóteles trazara Shakespeare del rey Ricardo III da una idea de lo que es el trazo de un carácter grave, idealizado, aunque no es precisamente el de un santo. Es la figura de la perversión, la desconfianza y el cinismo de la conciencia envilecida. El mismo Ricardo III hace su autopresentación en el inicio de la obra:
«Yo, groseramente construido y sin majestad ni gentileza para pavonearme ante una ninfa de libertina desenvoltura; yo, privado de esa bella proporción, desprovisto de todo encanto por la pérfida Naturaleza; yo, deforme, sin acabar, enviado antes de tiempo a este oscuro mundo; yo, terminado a medias, y eso tan imperfectamente y fuera de tiempo, que los perros me ladran cuando ante ellos me paro. ¡Yo, en estos tiempos afeminados de paz muelle, no encuentro delicia en que pasar el tiempo, a no ser espiar mi sombra al sol, y hacer glosas sobre mi propia deformidad!
Y así, ya que no puedo mostrarme como un amante, para entretener estos bellos días de galantería, yo he determinado portarme como un villano y odiar los frívolos placeres de estos tiempos. He urdido complots, inducciones peligrosas, valido de absurdas profecías, libelos y sueños, para crear un odio mortal entre mi hermano Clarence y el monarca. Y si el rey Eduardo es tan leal y justo como yo sutil, falso y traicionero, Clarence deberá ser hoy hecho prisionero y encadenado» (Ricardo III, I, 726).
Este autorretrato de su deformidad, a la vez física y espiritual, actúa a lo largo de la tragedia como un esquema dinámico que lo envenena todo. Este universal concreto, con su dinamismo integrador, es parte de la verdad que la tragedia aporta.
Pero justo la verdad de este universal, en su personaje y en su desenlace, es contestado enérgicamente por Berthold Brecht, para quien el teatro no tiene privilegio alguno de decir la verdad. Lo importante en el teatro sería la práctica social en que se da. Participaría solamente, según su modo propio, de esa práctica social que es la única que puede instaurar un poco de verdad. Aristóteles afirmaba en su Poética que la poesía es más filosófica y de un carácter más elevado que la historia; la poesía refiere mejor lo general; la historia, en cambio, lo particular. También Hegel sostenía en su Estética que la solución trágica opera la realización de la justicia eterna en los fines de los individuos. Brecht invierte estos enunciados: el discurso teatral no dice con antelación nada del discurso histórico; en la tragedia clásica el discurso histórico estaría subordinado, como parte ínfima, al discurso teatral. Toda tragedia, al proponer una solución general, aparece para Brecht como una impostura. Sólo la acción, esclarecida en el hecho teatral, podría aportar rectificaciones o incluso una transformación radical. La tragedia pretende sellar un orden mientras nosotros vivimos “un tiempo de desorden”.
Basta esta referencia a Brecht para comprender, por contrapunto, el alcance de la nota destacada por Aristóteles, cuando habla de la verdad del carácter elevado que la tragedia debe expresar.
Pero pasemos a analizar las pasiones de piedad y temor, segundo aspecto de los rasgos diferenciales de la tragedia.
*
Sentimiento de piedad y temor: trascendencia exigitiva
La tragedia, dice Aristóteles, representa «una acción que suscita piedad y temor». La mayoría de los comentaristas opinan que para Aristóteles la tragedia no despierta las pasiones en general, sino esas pasiones particulares de piedad y temor. Pero, ¿qué son esas pasiones? Con frecuencia han sido interpretadas como propias de ciertos hombres que, por su especial constitución psicológica, se inclinan fácilmente a la compasión y al temor. Estaríamos ante una cuestión de sensibilidad o, mejor, de sensiblería humana, algo así como si esas pasiones se pudiesen reducir a la conmoción producida por una actual serie televisiva [un culebrón de media tarde]: la tragedia ofrecería una ocasión de sentir con fuerza esas dos pasiones, las cuales se apaciguarían o normalizarían tan pronto como fueran experimentadas y satisfechas. Semejante trivialización psicologista de tan profundas emociones no cabe en la visual de Aristóteles, como muy bien lo vio Hegel en su Estética.
El temor y la piedad, en cuanto pasiones propias de la tragedia, remiten a una trascendencia, pero a una trascendencia imprevisible y exigitiva. El acontecimiento y las situaciones que constituyen la acción trágica quedan revestidos de una significación precisa: lo trágico significa la presencia de una trascendencia operante en la acción.
Edipo va de camino. Un hombre pasa. Surge una disputa. Edipo mata al hombre. Después llega a Tebas. El es un muchacho atractivo; su victoria sobre la Esfinge hace de él un héroe popular; y llegan sus hechos hasta la reina, una viuda un poco madura. Esta piensa que el interés del Estado y las voces de su corazón van en el mismo sentido: el matrimonio con Edipo. Hasta aquí Edipo es verdaderamente un hombre feliz. Pero acaba enterándose de que, sin saberlo, ha matado a su padre y se ha casado con su madre. Se encuentra ante dos coincidencias lamentables. ¿Son ellas trágicas? Los hechos no son jamás lo que son a primera vista: despojados de toda significación, estamos ante dos malentendidos. Se convierten en trágicos cuando significan una maquinación de dioses, el efecto de una maldición venida de arriba, de la trascendencia. El momento trágico, en esta perspectiva, es aquél en que Edipo grita: «Apolo, sí, es Apolo, amigos míos, el autor de mis crueles, de mis atroces sufrimientos»[2].
Un momento similar es descrito por Esquilo en Los Persas cuando hace decir al coro: «¿Qué mortal podría escapar de la trampa que le ha tendido el destino pérfido?»[3]
La expresión “trascendencia exigitiva” se encuentra exactamente comentada por la réplica célebre de Hamlet: «Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que se pueden soñar en tu filosofía» (I, V, 166-167).
Trascendencia exigitiva que, como en el caso de la tragedia de Ricardo III, se expresa en la implacable voz de la conciencia moral. Es impresionante y aterrador el monólogo que, al filo de la medianoche, y acosado por el presentimiento seguro de su derrota a mano de sus enemigos, Ricardo mantiene consigo mismo, oyendo simultáneamente la voz trascendente de su conciencia moral –que le culpa de sus muchos crímenes– y el bramido sofocante de su destructora egolatría:
«¡Oh cobarde conciencia, cómo me afliges!…
¡Un sudor frío empapa mis temblorosas carnes! ¡Cómo! ¿Tengo miedo de mí mismo?…
Aquí no hay nadie… Ricardo ama a Ricardo… Eso es; yo soy yo…. ¿Hay aquí algún asesino? No…
¡Sí!… ¡Yo!… ¡Huyamos, pues!… ¡Cómo! ¿De mí mismo? ¡Valiente razón!… ¿Por qué? ¡De miedo a la venganza! ¡Cómo! ¿De mí mismo sobre mí mismo?
Mi conciencia tiene millares de lenguas, y cada lengua repite su historia particular, y cada historia me condena como un miserable! ¡El perjurio, el perjurio en más alto grado! ¡El asesinato, el horrendo asesinato, hasta el más feroz extremo! Todos los crímenes diversos, todos cometidos bajo todas las formas, acuden a acusarme, gritando todos: «¡Culpable! ¡Culpable…!» ¡Me desesperaré! ¡No hay criatura humana que me ame! ¡Y si muero, ninguna alma tendrá piedad de mí!… ¿Y por qué había de tenerla? Si yo mismo no he tenido piedad de mí!» (V,III, 786-787).
*
La incoincidencia del hombre consigo mismo: el enigma de lo trágico
Esta trascendencia supone una incoincidencia del hombre con aquello que lo trasciende. Lo trágico está ligado al sentimiento de un cuádruple escisión: entre el hombre y Dios, entre el hombre y el mundo, entre el hombre y los demás hombres, entre el hombre y él mismo; representa el anverso de un sentimiento de identidad.
Teniendo presente esta escisión es por lo que Max Scheler afirma que lo trágico aparece en un mundo donde la realización histórica de valores pasa por el camino de la contradicción, de modo que los valores de un cierto rango tienden a ser eliminados no precisamente por otras realidades sin valor, sino por magnitudes que representan ellas mismas un valor positivo, de rango inferior o igual. El caso límite –el de Antígona, sin duda que ya Hegel había privilegiado– es aquél en que los portadores de valor del mismo nivel son condenados a eliminarse mutuamente. Por el contrario, si el fenómeno destructor está sin valor –la tortura sobre el cráneo de Pirro– se da el absurdo y el dolor, pero no lo trágico. Lo trágico se alimenta solamente del conflicto entre valores positivos y sus portadores.
El temor a la hiriente dispersión es el miedo implicado en toda tagedia, y en el que Max Scheler discierne dos dimensiones:
1. En primer lugar, ese miedo recibe su profundidad específica de una especie de percepción que nos hace ver en el acontecimiento trágico un rasgo constitutivo de nuestro mundo y de todo mundo. Este mundo está hecho de tal manera que en él es posible semejante conflicto o contradicción: es “el fondo de insondable oscuridad de las cosas mismas”. Scheler apunta certeramente al lado opaco de toda mundanidad, a la presencia de la finitud, de la materia y, sobre todo, del mal. A esa presencia responde una emoción totalizante por la que el alma se aproxima al principio de la dispersión, de la multiplicidad esencial. Emoción calificada de “pensamiento bastardo” por Platón, o de entenebrecimiento del alma por Plotino, cuando el pensamiento aprehende “la esencia mendaz”, el mal en el mundo, esa especie de no-ser. Un mundo trágico está situado entre el límite de lo divino, donde toda valor sería realizado, y el límite de lo satánico, donde ningún valor podría ser realizado.
2. Ese miedo que anida en lo trágico, por otra parte, es un sentimiento del carácter imperioso del proceso destructor. Cuando una destrucción de valores parece evitable, no estamos todavía en lo trágico: estaremos indignados, juzgamos y reprobamos, castigamos y corregimos. Cuando este sentimiento de lo ineluctable se une al de la trascendencia exigitiva, entonces se apaga el deseo de que no exista el el acontecimiento trágico y se muda en un sentimiento de pena reconciliado con el acontecimiento particular, purificado de toda indignación. Pero este sentimiento de lo ineluctable sólo logra su plenitud cuando el héroe ha luchado con toda su libertad: entonces la necesidad toma la modulación de un “sin embargo”, de un “a pesar de todo”; ella no está ya por debajo, a la manera de una enfermedad interna al héroe, sino por encima, en la cúspide de la voluntad humana. El “a pesar de todo” distingue lo imperioso de lo simplemente necesario o fatal.
Pero hay en este enfoque de Scheler, junto a su claro acierto, una laguna importante: al poner el problema de lo trágico a partir de valores y de sus portadores, toma como punto de referencia el nivel ético, mientras que el nivel original de la tragedia es metafísico. La negación de una determinación por una determinación finita sobre el plano de los valores es tan sólo uno de los modos de lo trágico. La oposición ética es solamente uno de los síntomas de una impotencia más radical, la de la finitud medida por el ser absoluto: el no saber, la implicación en una cadena de venganza, el desafío, la desmesura. Todos estos síntomas advierten que en lo trágico no se suprimen las distancias; al contrario, se subrayan. Pero las tragedias muestran esta impresión de desgarro[4] apelando a una esperanza de reconciliación. Cuando eso no ocurre, como se ve en muchas tragedias contemporáneas, la impresión de desagarro es cultivada con un especial masoquismo antropológico y escénico. La tragedia clásica no se propuso que amásemos nuestra infelicidad, sino que sintiéramos la necesidad de salir de ella. Y en ese sentido apunta la piedad y el temor.
*
El miedo de lo trágico y la angustia disolvente
Este miedo, que comporta la tragedia y que permite la trascendencia, ha sido sustituido varias veces en el siglo XX por una plomiza angustia inmanente. Incluso cuando las tragedias clásicas han sido adaptadas al ambiente de la época actual. Recordemos el esfuerzo de Eugene O’Neill (1931) que retoma la historia de Atrides según La Orestiada y la traspone a los tiempos modernos con gentes de chaqueta y corbata: “una interpretación moderna y trágica del destino clásico –declara O’Neill–, sin el concurso de los dioses, pues ante todo debo ofrecer una pieza moderna y psicológica: el destino surgirá de la familia misma”. También T.S. Elliot utilizó la Orestiada: Harry, su Orestes, sólo tiene que entreabrir las cortinas de la ventana para apercibirse de las Euménides. Sin embargo, “las Euménides –dice Elliot– no llegan jamás a ser diosas griegas ni apariciones modernas. Esta falta es simplemente un síntoma del fracaso que se sufre cuando se quiere ajustar lo antiguo a lo moderno”. Semejante ajuste es asimismo una de las grandes preocupaciones de autores como Cocteau y Anouilh –quien todavía en 1972 intentaba contar por enésima vez la historia de Orestes con chaqueta y corbata–. Aunque en todos estos casos se quiere producir un momento de verdad, los personajes no logran producirla. Estos héroes resucitados que visten ropas nuevas y que hablan un lenguaje extranjero yerran en el momento decisivo y no hacen más que resaltar la nostalgia de una posible tragedia, pues falta un mundo habitado por la divinidad.
Pasemos, por último a la catarsis, tercer rasgo diferencial de la tragedia.
*
La catarsis
La acción trágica opera, según Aristóteles, la purificación (katharsin) de esas mismas emociones provocadas: la de piedad y la de temor. Muchos creen que estas palabras de la Poética relativas a la catarsis son las más célebres de toda la literatura griega: las que más comentarios y controversias han suscitado. Por ejemplo, no hubo renacentista que, preciándose de docto, dejase de disertar sobre la purificación de las pasiones. A finales del siglo XVI Beni contaba ya doce interpretaciones sobre la naturaleza de la catarsis.
La catarsis fue originariamente entre los griegos una operación terapéutica de tipo fisiológico, siendo concebida por los médicos como un retorno al estado normal allí donde había un exceso de humores. De aquí pasó a utilizarse en sentido psicológico. El espectáculo trágico incidiría en el temperamento emotivo del espectador, provocándole emociones especiales de temor y piedad y actuando de la misma manera que en los cultos orgiásticos opera el entusiasmo suscitado por las danzas rituales, a saber, curando el entusiasmo religioso enviado por el dios.
Muchos autores han indicado que la purificación o catarsis aristotélica sólo debe transferirse analógicamente al ámbito psicológico, pero nunca al moral. Tal interpretación psicologista –que reduce la vida humana a una especie de acumulador de energía mecánica que necesita descargarse de vez en cuando– viene a decir que todos tenemos necesidad de experimentar las emociones del temor y de la piedad y que la tragedia, como el canto, nos permite experimentar esas emociones sin daño para nosotros y con placer: «consolándonos cuando la imagen nos aflige, tranquilizándonos cuando la imagen nos espanta»[5].
Pero Aristóteles jamás redujo la vida humana a ese modelo energético cuasi mecánico, tan caro después a la interpretación psicoanalítica de la tragedia. La vida humana tiene una finalidad ontológica en el orden del ser y en el orden del obrar: y justo en el obrar moral se juega el hombre su destino, como llegó a decir Schiller[6], creyendo que en esto era kantiano, sin saber que sobre todo era aristotélico. Por eso, las pasiones de piedad y temor son sentimientos de totalidad existencial subjetiva que connotan directamente la totalidad objetiva de lo real.
La catarsis es una purificación de sentimientos totalizadores del hombre de cara a su trascendencia más propia.
[1] Henri Gouhier, “Réflexions sur le tragique et ses problèmes”, Révue de Théologie et de Philosophie, XXI, 1971 (303-322), 306.
[2] Sofocles, Edipo Rey, vv. 1328-1329.
[3] Esquilo, Los Persas, vv. 92-93.
[4] Alain Robbe-Grillet, «Nature, Humanisme, Tragedie», recogido en Pour un nouveau roman, París, Collection Idées, 1963, p. 65-69.
[5] Batteux, Les Quatre Poétiques, Paris, 1771.
[6] Fr. Schiller, Über den Grund unseres Vergnügens an tragischen Gegeständen (1791), Über die tragissche Kunst (1792); Vom Erhabenen (1793); Über das Pathetische (1793); Vom Erhabenen (1794).


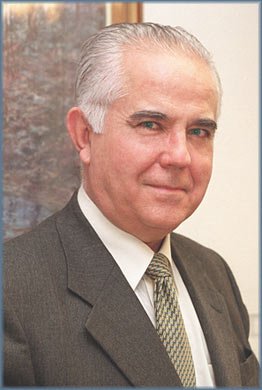 Este es un blog del
Este es un blog del  Historia y metahistoria
Historia y metahistoria Persona y sexualidad
Persona y sexualidad Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia
Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad
Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad Hombre e historia en Vico
Hombre e historia en Vico Derecho a nacer
Derecho a nacer Existencia y nihilismo en Jacobi
Existencia y nihilismo en Jacobi Derecho e historia en Kant
Derecho e historia en Kant
Deja una respuesta