
Jean Honore Fragonard (1732-1806): “Declaración de amor”. En el clasicismo de la pintura se refleja el hecho de la salida amorosa: con una mano el amante aprieta su corazón, y con la otra le entrega una flor a su amada. La suave acogida de la enamorada completa el simbolismo del cuadro.
1. Ser empírico y ser radical de la familia
a) Enfoque cuantitativo y cualitativo
La familia no es una abstracción, sino una realidad. Una realidad de carácter único, que exige una reflexión especial. Hay un modo de acercarse a la familia que consiste en considerarla como un objeto de estudio puramente cuantitativo y experimental, como una cosa entre las demás cosas del mundo. Y desde luego, la familia es una cosa; pero no como las demás cosas. En ella se articulan seres humanos, vidas, afanes, decepciones y alegrías. Si un investigador se acercara a la familia y, para ver su naturaleza propia, comenzara a examinarla con redes metódicas cuantitativas, sólo obtendría un esquema limitado e inadecuado. Construiría primero un modelo estructural de familia y le iría aplicando luego elementos variables, como índices de natalidad y de mortalidad, duración de las uniones, incidencias socio-económicas, etc. Incluso con ayuda de informática y ordenadores podría hacer un estudio que simulara la experiencia de una comunidad de esas hipotéticas familias durante un largo período. Con ello determinaría variedades de familia que podrían aparecer en diversas circunstancias. Diría, por ejemplo, cómo se ha extendido tal imagen de familia hasta el momento por el mundo, qué tipos han existido, cómo se organizan sus relaciones en el todo social, etc.
Pero estos ensayos podrían incluso quedarse cortos a la hora de deter minar la variedad de los grupos domésticos. Porque el carácter indefinido o plástico del hombre es capaz de ocasionar muchas más variaciones –debidas o indebidas–, imprevistas para el programador de un ingenio in formático. Y lo que es más importante, el ordenador diría cómo ha sido la familia hasta el momento y cómo puede ser mañana; pero no diría nada acerca de lo que debe ser.
Es frecuente interesarse por la familia desde un punto de vista externo o social, para observar las modalidades que adopta, las maneras que tiene de funcionar, el engarce que mantiene con la ciudad o el Estado, etc. Pero suele quedar fuera de la mirada lo que da sentido a todo eso, lo que hace de la familia un todo viviente. No se ve el todo. Y esto metódicamente puede ser correcto. Aunque a veces se da un paso más y se sacrifica el todo por la parte, diciendo que lo que ofrecen los cristales cuantitativos (y por tanto, parciales) del método experimental es la cualidad y esencia misma de la familia. Por ejemplo, cuando se ve que es muy elevado el número de familias desavenidas o desarregladas, se llega a pensar que el número hace ley, concluyendo que la familia del futuro ya no puede estar ligada por vínculos permanentes, porque estadísticamente en la humanidad afloran con frecuencia inusitada formas débiles de unión. Se pasa del plano de los hechos empíricos al plano del deber ser. No se pregunta si en el devenir histórico de los hechos sociales el hombre distorsiona o cumple una finalidad profunda de su propio ser.
*
b) Enfoque filosófico o metafísico
El científico que sólo se atiene al aspecto cuantitativo y anatómico de la familia, pierde el sentido vital, la fisiología, el significado cualitativo que se incrusta en cada elemento que la compone. Precisamente sobre el factor cualitativo, unificador y fundamentante de la familia trata el presente libro, el cual se articula como una meditación sobre el origen y el sentido de la familia. No tratará, desde luego, del origen temporal, sino del origen metafísico, objeto de una reflexión primariamente fenomenológica y ulteriormente ontológica, sin cuyos supuestos no podría guiarse ordenadamente la investigación socio-histórica.
En este contexto se entiende por “metafísica” una orientación especulativa dirigida a lo que trasciende (metá) lo físico aparente. Lo metafísico buscado aquí es lo que hay de inexperimentable e inmutable en una realidad empírica, o en nuestro caso, en esas relaciones humanas concretas que llamamos “familia”. A esto se llega mediante un especial esfuerzo intelectual. Los siguientes trabajos intentan explicar algo que, no siendo siempre objeto de experiencia, está entrañado en el núcleo más íntimo de la realidad empírica de la familia y, a la vez, la trasciende[1].
En realidad el pensamiento clásico nunca llegó a perder de vista el sentido profundo de la familia, haciéndolo coincidir, en su génesis ontológica, con el de la humanidad misma. No veía en la familia tan sólo una concretización de la humanidad, sino algo así como un medio íntimo en que la humanidad misma se realiza: al individuo se le manifiesta en la familia la situación metafísica del hombre con sus fines y tareas, su unión orgánica con otros hombres en una comunidad de destino.
La necesidad de este tipo de reflexión ontológica se pone de manifiesto tan pronto como se aborda la definición misma de familia. En la actualidad, se suele definir la familia como una agrupación social cuyos miembros se unen por lazos de parentesco. Lo que daría forma y esencia a la familia sería el conjunto de estos lazos, que se reducen a dos relaciones básicas: la primera tiene un polo masculino y otro femenino (hoy ni siquiera eso) y es llamada relación conyugal, reconocida como matrimonio por los demás miembros de la sociedad; la segunda se da entre el complejo conyugal y los hijos, y es llamada relación paterno-filial. El conjunto más elemental de estas relaciones es llamado «familia nuclear», porque desde ella se desarrollan otros grupos familiares más complejos, como la familia conjunta, en la que bajo la autoridad de los padres maduros viven los hijos con sus esposas y nietos.
*
c) Lazos de parentesco y vínculos naturales
Definida la familia por simples lazos de parentesco, puede parecer superfluo relacionarla con lazos biológicos: muchos piensan que la familia biológica debe ser explicada por los lazos de parentesco, y no al revés; la familia sería una institución social, producida por causas sociales, pero no un grupo natural de padres y de hijos engendrados por la unión de sexos. Para apoyar esta tesis se aduce algún caso de pueblos que aparentemente no reconocen la vinculación biológica que el parentesco puede tener. Por ejemplo, hasta hace poco los nuer, un pueblo de África oriental, tenían una curiosa costumbre: si un hombre moría en la batalla antes de casarse, un pariente suyo se casaba «en su nombre» con la muchacha prometida. Pagado el precio de la esposa, los hijos que ésta tuviera, aunque provinieran de un varón de todos conocido, serían considerados como del esposo muerto; e incluso le heredarían. He aquí un ejemplo –se dice– de cómo el vínculo de parentesco nada tiene que ver con el lazo biológico. Sin embargo, en la conclusión que se saca del ejemplo propuesto se exagera la desvinculación del factor social respecto del factor biológico. En realidad existe, a su manera, vinculación biológica. Y es que normalmente la relación de parentesco se desarrolla socialmente montada sobre la relación biológica, aunque ésta no sea inmediata, según el ejemplo propuesto.
La comunión conyugal –y el amor interpersonal entre sexos biológicamente constituidos para la generación– está hecha de vínculos naturales de carne y de sangre, y ha de encontrar su perfeccionamiento propiamente humano en el establecimiento y maduración de vínculos todavía más profundos y ricos del espíritu, siendo el amor su alma unitiva y su fuerza promotora. La familia es unidad social porque es unidad biológica y unidad de amor entre sexos complementarios. La comunión conyugal tiene en la relación biológica su fundamento inmediato y en el amor interpersonal su fondo aglutinante, compareciendo así como el analogado principal de las demás relaciones de parentesco.
La unidad meramente social tiene mucho de artificial y postizo, puesto que los lazos de parentesco pueden ser entendidos de muy diversa manera. Aceptar los sistemas de parentesco como clave para definir la familia es adoptar la parte externa como definitoria del todo interno.
El pensamiento metafísico clásico exigía, en cambio, distinguir líneas de sentido en los vínculos que existen entre las personas unidas en comunidad. Veía en el matrimonio y en la familia una “comunidad de amor y de vida”, con personas que se aman y que hacen su vida en común. ¿Qué sentido y peso ontológico tienen estas dimensiones? A esta pregunta el pensamiento clásico respondió diciendo que la comunidad conyugal, el matrimonio[2], es el fundamento, la base de la familia. Y no sólo porque sea el presupuesto causal de la educación de los hijos, sino también porque, en virtud de su ámbito de sentido, es el soporte duradero de la comunidad familiar. Desde el matrimonio se constituye el más íntimo medio vital de plenitud amorosa, un espacio u “hogar” espiritual de crecimiento personal. La comunidad conyugal está, así, contenida en la familia: porque las mismas personas son a la vez cónyuges y padres. Sólo en ella puede el hombre nacer, crecer, madurar y morir como persona.
El matrimonio, que es la más profunda y estrecha “comunidad de amor y de vida”, encierra un sentido que se despliega siguiendo un orden de continuidad vital en el ámbito de la familia. Una metafísica de la familia tiene su punto de apoyo en la finalidad natural del ser humano y en la esencia del amor. Se muestra entonces la familia como un proyecto ontológico del amor realizado en el seno de una sociedad humana internamente finalizada de modo natural[3].
Sin este enfoque no podrían explicitarse luego, desde un punto de vista ético y sociológico, los llamados “derechos de la familia”.
El punto de gravedad ontológico de la comunidad conyugal está constituido, de una parte, por la “comunidad de amor” que conlleva la intención de unión psíquica expresada y culminada en el “ser-una-carne” corporalmente; y, de otra parte, por la “comunidad de vida” que eleva su vección ontológica hasta adquirir en la familia un despliegue pleno, colmando su sentido. Hay, pues, una vección en el matrimonio cuyo punto más alto se consigue en la familia. La familia abarca, en primer lugar, el matrimonio, por cuanto incluye siempre una comunidad conyugal como parte; y en segundo lugar, es una culminación del sentido mismo del matrimonio. Antes que el parentesco está la familia biológicamente formada por el padre, la madre y los hijos en unidad de amor.
Si se estableciera artificialmente un ámbito cultural –mediante leyes parlamentarias, como ya está ocurriendo– en el que los parentescos no respondiesen a los que acabamos de indicar, tendríamos que seguir preguntando: ¿dejarían los padres establecidos por la relación conyugal de ser ontológicamente padres? ¿qué función habría de ocupar en esa relación el amor?
*
2.Amor y familia
El amor es el tensor personal de la familia. ¿Qué es el amor y cuál es su alcance? Esta pregunta tiene pleno sentido: porque no todos entienden de igual manera la naturaleza del amor. Brevemente podemos tipificar tres enfoques del amor: individualismo, totalitarismo y personalismo.
*
a) Individualismo
El individualismo afirma que esa red de relaciones que llamamos matrimonio y familia no es más que una ficción. Si exponemos esta postura en términos filosóficos, podemos decir que en la realidad habría, de un lado, sustancias, y de otro lado, relaciones entre sustancias. Lo sustancial es el individuo que descansa en sí mismo y no tiene necesidad de otro para existir; lo relativo es lo que necesita de otro, lo que se vierte a otro. En la realidad sólo hay individuos sustanciales; lo que se llama «relación» entre esos individuos es algo ideal, una mera ficción creada por los individuos mediante pacto, consenso o acuerdo.
Así, el matrimonio y la familia, como red de relaciones, sería una pura creación humana, sin dimensiones reales que obliguen a respetar las vecciones normativas que pudieran partir de ella. Lo real es el individuo; lo fingido es la familia. En esta postura se concibe la esencia de cada individuo como algo singular cerrado: la esencia humana no sería realmente universal. El individuo sería, como su nombre indica, in-divisum, compactado o enquistado en sí mismo, sin poros por los que se comunique con los demás. No habría posibilidad de afirmar una comunicación ontológicamente normativa entre los individuos. La unidad relacional del matrimonio y de la familia sería simple ficción. La esencia humana se identificaría con la existencia particular de cada hombre: cada individuo singular tendría su esencia particular, que a su vez no sería otra cosa que una mera flatulencia verbal, un nombre impuesto por el decir humano, sin connotaciones reales.
El individualismo resume la actitud del tigre. ¿Pues quién ha visto un tigre, en condiciones normales, cazar y vivir en manada? El tigre es solitario. Se abastece contando con sus propias fuerzas. Para él, los demás animales, incluidos los otros tigres, son los rivales, la competencia. Si partiendo de la vida del tigre se quisiera construir una teoría de la familia habría que afirmar que el individuo es lo primero y radical; éste se constituye en solitario desde sus más propias necesidades, cuyos requerimientos deben ser cumplidos en franca competencia con los demás individuos. El modelo de familia construido se rige entonces por la dinámica del personal y arbitrario hacer, de la zancadilla al menor descuido. La familia, para esta teoría, sería una relación postiza, sobreañadida al sustancial individuo: primero es el singular, con todos sus derechos; después viene la familia, sin ningún derecho, o por lo menos con derechos reformables, achicables o agrandables, como globos de juego, según la hora y el punto de la confluencia de intereses. El individuo, como cada tigre, defiende su propio territorio. Un hombre en la familia apenas es un hombre.
Parte el individualismo de un optimismo exagerado: piensa que el hombre es bueno por naturaleza, de modo que en la soledad de su autonomía, en su constitución autárquica, sin vínculos que obliguen, hace la vida perfecta: por lo que le molesta la comunidad básica de la familia. Esta tiene así un sentido meramente utilitario, pues expresa el interés propio: se constituye y se disuelve por convención, pacto o consenso[4].
Hay, pues, dos tesis capitales que el individualismo aplica al caso del amor conyugal.
Primera: que todos los hombres son libres e iguales por naturaleza, teniendo por ello derecho todos a la felicidad y, en particular, a esa forma de felicidad que se llama amor, buscado libremente. A esta tesis parece que nada podría objetarse.
Segunda: que, en virtud de la bondad natural del hombre, las tendencias amorosas están en nosotros para que las sigamos, sin considerar sus consecuencias o sus repercusiones en el hijo, en el cónyuge, en la sociedad entera; en tal caso uno es moralmente virtuoso sólo cuando es sincero con esas propias tendencias y las deja ir de suyo[5].
Por esta segunda tesis –en contra de la cual se acumulan varias objeciones– el amor se bastaría a sí mismo; sería incluso «inmoral» subordinarlo a algo. Con buscar el bien propio o personal quedaría satisfecho y realizado el amor. El propio instinto sexual sólo se ordenaría al placer individual y no se subordinaría a otra cosa. En el acto amoroso cada uno guarda su libertad. Cualquier vínculo de fidelidad, de obediencia o de asistencia entorpecería la naturalidad de la satisfacción y la autarquía del individuo. El amor sería autónomo incluso frente a toda ley moral: carecería de una finalidad objetiva distinta del incremento de la individualidad. Sólo el individuo sería competente para juzgar el triunfo o la bancarrota del amor, el carácter permanente o efímero de su desarrollo. Cualquier intento de organizar o fijar desde fuera el amor será calificado de «inmoral».
Por ese derecho que se atribuye al individuo sobre la existencia y el sentido del amor, se puede aceptar el divorcio, la limitación de nacimientos, el aborto provocado, etc. ¿Por qué? Porque la paternidad o la maternidad figurarán siempre para el individualista como obstáculos para la libertad del amor. El «otro» es un estorbo, sea hijo, sea marido, sea quien sea. En la base del individualismo está la corrupción de la idea de la libertad, concebida no como la capacidad de realizar la verdad del proyecto objetivo y natural sobre el matrimonio y la familia, sino como una fuerza autónoma de autoafirmación en orden al propio bienestar individual.
De aquí surge una curiosa paradoja: el individualista, a fuerza de recabar para sí la libertad privada sin limitaciones, acaba por reconocer que quien únicamente debe cuidar de un estorbo individual –el hijo– es el Estado. El hijo sólo es útil para el Estado: luego el Estado debe educarlo y acogerlo.
*
b) Totalitarismo
Pero si exageramos la unidad entre los hombres y la concebimos como un universal real que engloba a los singulares, estaremos en el polo opuesto del individualismo, a saber: en el totalitarismo. En este caso, la sociedad es algo real y definible incluso como sustancia. La unidad relacional deja de ser ficción para convertirse en un terrible Saturno que devora a sus hijos. Aquí se sigue admitiendo que sólo las sustancias son reales: pero la sustancia existente es la sociedad. Los individuos aislados son puras abstracciones, entes fingidos. En la sociedad sólo hay una cosa: el todo; los individuos son partes del todo y de la sustancia, nunca esencias plenas, como no lo son las partes de nuestro organismo: manos, pies, etc. Si la sociedad es el todo, el individuo queda convertido en simple función dentro de ese todo. El individuo es menos real que la sociedad. «Lo verdadero es el todo», decía Hegel. Y el individuo, ¿qué es? Un mero componente dialéctico de la sociedad. El hombre sólo tiene derechos en la sociedad, por la sociedad y para la sociedad, es un mero medio o instrumento de ésta.
Como se ve, el totalitarismo es una filosofía de la colmena. Y ¿quién ha observado a una abeja –o a una hormiga– trabajando para sí misma? En sus vuelos, en sus idas y venidas, en sus acarreos del néctar, sólo tiene una finalidad: el aprovisionamiento de la colmena. La abeja solitaria –esa abeja fantástica de cuentos ilustrados– es pura ficción literaria. La abeja, como singular, sólo tiene sentido para el todo. Fuera de este colectivo, para ella sólo hay la extinción inmediata.
Si partiendo de la vida de las abejas se pretendiese establecer una teoría de la familia, se podría sostener que lo primario es la colmena, el todo, el colectivo, por quien dan su vida y sus intereses los individuos. Estos carecen ya de sutancialidad propia. No existe primero el sujeto y después la relación social advenediza. Primero es el todo social, la relación sistemática, la estructura unitaria. Después viene, como apéndice recambiable, el individuo. Lo sustancial es el todo. Lo totalidad es la que tiene exigencias y requerimientos, vida propia y aspiraciones, a cuyas voces debe plegarse el singular, si no quiere dejar de ser hombre.
Pero a su vez, por encima de la familia, aglutinándola, está esa otra macrofamilia llamada Estado totalitario, que termina en el socialismo uniformador, que aglutina vorazmente las individualidades, que las anula: donde ser persona equivale a ser funcionario, ser empleado[6].
En una sociedad totalitaria, todas las relaciones amorosas del hombre estarán proyectadas desde la esfera del colectivo social. Para ser manipuladas a discreción, precisan perder su carácter de indisolubilidad. Todos los teóricos totalitarios se aprestan a sostener el carácter revocable de la unión matrimonial, en lo que concuerdan sospechosamente con el individualismo liberal que combaten. El amor tiene que ser variable, a plazos, justo porque tiene que quedar disponible para tareas «más altas» socialmente. El amor tiene que entrar como un «elemento más» en la edificación de la sociedad. En cuanto parte integrante de ella, podrá ser hoy invitado a ser antimaltusiano –porque el índice de natalidad sea estimado como «bajo» por el colectivo dirigente–, pero mañana podrá ser urgido a la esterilización forzosa –por razones inversas–.
Un amor es verdaderamente «amor», en el totalitarismo, en la medida en que está comprometido en la lucha liberadora de la humanidad; y esto equivale a decir: cuando está subordinado al todo absoluto, a la objetividad pura y vasta de la ciudad socialista. A ésta hay que ofrecer el hijo para ser controlado y educado. (Tesis compartida por el individualismo liberal más extremo).
Tanto el individualismo como el totalitarismo provocan para la familia una situación límite, dibujando una sociedad donde las instituciones y las leyes desconocen sistemáticamente los derechos inviolables de la persona: no se ponen al servicio de la familia e incluso atacan sus valores y sus exigencias. Ya no aparece la familia como un fundamento de la sociedad, ni como sujeto de derechos y deberes anterior al Estado.
*
c) Personalismo
El personalismo afirma que tanto las sustancias individuales como las relaciones familiares tienen realidad, pero según un orden jerárquico. Porque realidad en sí y por sí es sólo la sustancia, el individuo; en cambio, realidad respectiva, referencial, es sólo la relación familiar, porque precisamente descansa en los individuos; pero es también real.
Unidad absoluta y sustancial es, por lo tanto, el individuo; pero existe además la unidad relacional de la sociedad y de la familia: unidad de orden que abraza la multiplicidad absoluta de los individuos integrantes. Pero que sea relacional quiere decir sencillamente, frente al totalitarismo, que no es un todo o una sustancia que absorba y devore a sus elementos. Sin embargo, no es tan «accidental» que quede reducida a mera ficción o a pura irrealidad, anulable por pacto como quiere el individualismo. Esta unidad es «necesaria» y no simplemente adventicia. Sin llegar a definir la esencia del individuo, es causada por los principios esenciales de la especie humana. En la familia –al igual que en el todo social– los hombres son previamente personas y nunca se pueden subordinar como medios al fin de la comunidad familiar (o social, en sentido más vasto). Si la unión de personas fuese como un todo estricto, los sujetos humanos se constituirían como tales sólo en la medida en que figurasen como partes de un todo que los asumiera y dirigiera totalmente.
Salvada la realidad de las sustancias individuales, hay que salvar también la realidad de las relaciones en que se encuentran. Tan real es la persona como el orden social (familiar) que la engloba. Lo social no se identifica con la simple acumulación o adición externa de lo individual; la mera yuxtaposición de individuos no hace la sociedad. La sociedad es, más bien, la unión moral de personas que realizan un fin conocido y querido por todos; ese fin es justo su bien común.
En la sociedad auténtica hay, pues, unidad de fin (que es conocido y querido por los individuos integrantes) y unidad de voluntades (que realizan el bien común). Por eso, las relaciones entre los miembros de una sociedad no son puramente individuales, pues están determinadas por el bien común, o sea por la unión de fin. Aquí se cumple el adagio: el todo es más que la simple suma de sus partes; pero ese «más» no es sustancia, sino relación.
Cualquier acto o hecho individual adquiere entonces significación social cuando surge en él una relación a la causa final, al bien común que, siendo indudablemente un fin del individuo, es una instancia superior a lo meramente individual: por referencia a esta causa final quedan los actos humanos especificados como sociales[7].
Frente al individualismo y al totalitarismo se puede pretender ver el personalismo como «término mediador»: unas veces como un punto central equidistante de los extremos; otras, como una extraña mezcla o amalgama de aquellos modelos. Algo así como uno de esos personajes de fábula, mitad humanos y mitad animales, con que la fantasía puebla los mitos.
Mas el personalismo no es ni término medio, ni sincrética mezcla. Porque afirma la radicalidad del individuo como persona, como sustancia, pero también su profunda versión relacional. Sostiene también que lo social no es algo advenedizo y tangente a lo personal: la relación social penetra en el interior del hombre, es necesaria al individuo; sin ella, éste no se cumpliría como hombre. De la sustancial individualidad brota la original aportación del singular al grupo; pero el individuo no se agota en esa relación social: en la medida en que saliendo al encuentro del otro ofrece su contribución desinteresada, queda para sí mismo, se dispone a ser más personal e individual.
El personalismo es algo original, esencial y, como tal, fuente de novedad permanente, cuyas exageraciones son precisamente el individualismo y el totalitarismo, los modos de ser del tigre y de la colmena.
Como aplicación particular del personalismo a la comprensión de la familia conviene aclarar que la familia es una relación; dicho de otra manera: la unidad familiar es una unidad de orden o relación. Sólo cuando dos individuos, hombre y mujer, cooperan ordenadamente a un fin común, se puede decir que hay inicio de una comunidad o sociedad familiar[8] llamada matrimonio. ¿Y cuál es el fin del matrimonio, el bien común por el que se constituye como comunidad básica? Sencillamente el marcado por la esencia de un amor que asume y respeta la condición sexuada de las personas que entran en relación. Decía Saint-Exupéry que el amor no consiste tanto en mirarse el uno al otro, como en mirar los dos juntos en una dirección: la propuesta por la condición natural del hombre. Por amor realizan dos una misma obra, una idea, un proyecto de vida. Ese proyecto de vida no es arbitrario, sino que está fundado en la constitución humana en la que se expresa el amor. Nosotros no nos hemos hecho biológica y espiritualmente complementarios desde el punto de vista sexual; y por ser ya sexualmente complementarios, podemos libremente proyectar una comunidad conyugal de ayuda mutua. Además nosotros no nos hemos hecho físicamente aptos para procrear; por eso asumimos el proyecto que la naturaleza dibuja de fecundidad en los hijos. La comunión conyugal, pues, tiene dos aspectos: de un lado, se enraíza en el complemento natural que existe entre el hombre y la mujer y, de otro lado, se nutre de la voluntad personal de los esposos de compartir amorosamente su ser y su tener en un mismo proyecto de vida.
El matrimonio es una idea organizada por un libre amor fundado en la constitución humana[9].
Esta situación distingue profundamente el amor individualista del amor personalista. El individualismo dice que en el matrimonio basta que dos seres humanos se pongan de acuerdo, sin subordinarse a un bien común; los contrayentes se comportan como contratantes, como comprador y vendedor de un producto. En el personalismo, en cambio, las dos personas se subordinan a un bien común que se pretende realizar. En el individualismo, los contrayentes desean compensar el bien de cada uno en una tensión: te doy para que me des, te doy algo para que me des más; esta tensión entre rivales, entre dos negocios, queda equilibrada mediante un lazo jurídico entre los contratantes. En el personalismo no hay tensión de rivalidad: no es el caso de que uno juegue a la baja y otro a la alza, no hay dos rivales ni dos seres que hagan cada uno su negocio; porque los dos hacen juntos un mismo asunto: hay un consorcio de vida, una comunidad de destino, en donde lo primario no es el acuerdo de voluntades, sino el fin común por el que se unen. Mucho menos se debe a una injerencia extrínseca de la sociedad o de la autoridad. Sólo el pacto que, amparado por el amor, se confirma públicamente como único y exclusivo, es fuente de la institución matrimonial y familiar[10].
Profundicemos un poco más en la esencia y significación del amor dentro del matrimonio y de la familia, recogiendo las conclusiones de todo lo que he expuesto en capítulos anteriores.
*
3. El amor: donación personal, total, incondicional, creadora
El amor es, en primer lugar, personal. No se dirige a una cosa, a unas cualidades o propiedades de un sujeto, sino al ser mismo de ese sujeto. En ello se distingue del simple enamoramiento, que permanece prendido en las cualidades (rostro, figura, gracia) del otro; y decae tan pronto como dichas cualidades desaparecen. Amamos también las cualidades del otro, pero pasando por su persona. Deseamos que tenga cualidades, en el caso de que no las posea, y en la medida en que las puede tener. Amar es así afirmar el valor absoluto de un sujeto. Esta afirmación personal del amor conyugal debe ser subrayada frente a la mentalidad que considera al ser humano no como persona, sino como cosa, como objeto de compraventa, al servicio del interés egoísta y del sólo placer. Como valor absoluto, el otro es, para el amante, insustituible: nadie puede suplantarlo. Afirmarlo como valor absoluto, significa darlo por bueno, pues es bueno que exista. Para el amante, el mundo sería inimaginable sin la existencia del otro[11].
El amor es, en segundo lugar, libre. Solamente ama quien es dueño de sí mismo; quien no está, como sujeto, dominado por un objeto, ni siquiera por el ámbito objetivo de sus propios instintos. Sólo puede afirmar a un sujeto otro sujeto que se autoposea. Autoposeerse es condición de dar: sólo el que se posee libremente ama, porque es plenamente sujeto. El amor fracasa cuando no es libre, cuando por ejemplo, se deja vencer por el sexo. El verdadero significado de la sexualidad humana se pierde en el contexto de una cultura que reduce la «persona» a «cosa». En este caso, el otro es mirado como objeto de placer, queda cosificado, despersonalizado. Es entonces cuando el amor se hace intolerable, vacío y frustrante[12].
Este amor es, en tercer lugar, esponsalicio. El tono erótico es integrado en el amor personalizante. Entre dos personas de sexo opuesto hay esta característica especial: su constitución sexuada tiene una finalidad objetiva que el amante no puede ni eliminar angelicalmente ni subvertir bestialmente. La entrega de este amor es entrega esponsalicia[13]. Porque el amor humano dirigido a la persona del otro sexo no es ni puramente espiritual ni puramente biológico, pero afecta al núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal. La entrega física total es el signo y el fruto de una donación en la que está presente toda la persona; y no habría entrega total si la persona se reservase la posibilidad de decidir de otra manera en el futuro.
Este amor es expresión de la unidad de cuerpo y espíritu: manifiesta la totalidad unificada de un espíritu encarnado o de un alma que informa el cuerpo. El cuerpo se hace incluso partícipe del amor espiritual, el cual es entrega a un sujeto sexuado[14].
El amor es, en cuarto lugar, total, en el sentido de exclusivo. No es un acceso cuantitativo a otro, no va al otro poco a poco, escalando por cada una de sus propiedades. Es un acceso cualitativo y ontológico a un tú, es afirmación absoluta del sujeto: es una entrada inmediata en el sujeto; o se da o no se da. Esto exige que el valor absoluto del otro sea respondido con el valor absoluto del propio ser personal. Absoluto quiere decir no repartido, exclusivo. Así lo exige el ser personal del amor: uno con una. El amor o es uno o no es amor. La poligamia, que reparte el amor con varias personas, trata al sujeto como objeto, lo cosifica, lo cuantifica, dando sólo una parte allí donde se reclama un todo[15].
Ese amor es, en quinto lugar, incondicional. Precisamente porque no se dirige a un objeto, a una cosa, sino a un sujeto, no puede estar sometido a condiciones cosificantes, como, por ejemplo, los límites internos al tiempo: el tiempo queda totalizado y abarcado, como desde el exterior, por la entrega amorosa. El sujeto existe ontológicamente “sobre el tiempo” por su dimensión espiritual. Por eso su entrega reclama duración, indisolubilidad. La totalidad del tiempo de la vida es el incondicionado intramundano requerido por el amor esponsalicio. Cualquier límite interno a esa totalidad es inadecuado, incongruente con la totalidad de la entrega. “Te amo como esposo” significa, como mínimo, “te amo todo el tiempo” o “en todo tiempo”. Sólo con la muerte de uno de los cónyuges deja de totalizarse el tiempo de la entrega amorosa. De ahí que el divorcio –limitación del amor en el tiempo– sea la subordinación de la persona a la cosa, a las cualidades o propiedades que se tienen, pero no al ser que se es. Muchas veces la «cuestión del divorcio» ha sido mal enfocada. En esta cuestión sólo se debate un tema fundamental: si el hombre es persona espiritual o si es un simple primate evolucionado. Si es un sujeto espiritual o si es un objeto refinado. Si es capaz de amor y entrega incondicional o si está condicionado completamente por sus instintos. Brevemente, si es hombre o no. Refutar el divorcio sólo por razones utilitarias –con el argumento de que el divorcio es un trastorno para la sociedad o que crea dificultades para la educación de los hijos– es quedarse a medio camino: porque entonces se pierde el todo por la parte. La indisolubilidad responde a razones suprautilitarias, a motivos ontológicos, o sea, a la naturaleza de una comunión de amor libremente ligada a un proyecto ontológico natural. Desde aquí se comprende que las dificultades que amenazan la convivencia conyugal, por fuertes que sean, sólo pueden ser motivos de separación temporal, nunca de divorcio, o sea, de resquebrajamiento del vínculo. Nunca pueden ser causa de destrucción del hombre como persona[16].
Ese amor es, en sexto lugar, fiel y leal. Precisamente porque el amor no brota de una cosa cuantitativa o de un objeto férreamente construido, no perdura por simple inercia: hay estados espontáneos que lo pueden hacer peligrar, desde el punto de vista subjetivo, y condiciones externas que lo pueden asfixiar, desde el punto de vista objetivo y social[17]. La voluntad debe conducirlo, ratificándolo públicamente, expresándolo en un contrato y exigiendo su protección. De este modo, subjetivamente el amor se afianza en el vínculo del contrato y objetivamente la sociedad responde a ese amor con una voluntad de protección, ofreciendo las condiciones para que los esposos puedan volver reiteradamente al amor y fomentarlo. Una legislación social que no incluyera la protección y defensa del contrato matrimonial[18], estaría hecha para seres todavía no humanizados. Para los hombres sería irracional[19]. Indudablemente se necesita fortaleza tanto para llevarlo a cabo como para reafirmarlo: y urge una testificación de la dignidad del hombre frente a la bestia. Hoy al hombre se le pide esa actitud de ser testigo del amor.
El amor es, en séptimo lugar, creador. Creador porque colabora en el sentido esponsalicio de la entrega, cuya finalidad objetiva está en el hijo. Creador también porque colabora en el descubrimiento progresivo del otro. Con su amor, los cónyuges se dan el uno al otro y, a la vez, dan la realidad del hijo, reflejo viviente de su amor. El amor mismo no varía; o se da o no se da: sólo varía el descubrimiento progresivo del otro.
Con esta explicación del amor se pone un contrapunto a la consideración meramente objetivista de la familia, definida por meros roles y grados de parentesco. La familia cobra entonces sentido pleno. Sentido que se identifica con el amor conyugal y familiar vivido en su riqueza de totalidad, unicidad, fidelidad y fecundidad[20].
Y sólo desde esta perspectiva personalista se ha de comprender el grado de «saturación» ontológica que las distintas formas de familia pueden tener. La familia constituye el fundamento de la sociedad porque de ella nacen los ciudadanos y en ella se forman primariamente las virtudes sociales que alientan la sociedad misma. Por esta doble función básica, debe el Estado aceptar que la familia es una comunidad con un derecho primordial propio y reconocerse subsidiario de ella.
[1] No se pretende aquí desplegar una “metafísica general o última” –la que enfoca lo inexperimentable y fundante de un ser en general que abarca todos los entes–; eso ya lo hacen la ontología y la teodicea tradicionales, las cuales forman la metafísica general o pura. Más bien, nuestro esfuerzo especulativo podría encuadrarse en una metafísica especial: una doctrina filosófica que explique los principios últimos de la existencia y de la articulación esencial de la familia, recurriendo –claro está– al ser y a sus principios.
[2] La tradición filosófica clásica ha entendido las causas ontológicas del matrimonio desde una quíntuple estructura etiológica. 1ª Causa eficiente: es la concordia de voluntades, o mejor el consentimiento de los contrayentes expresado en un pacto, en un contrato hecho de modo libre y legítimo entre varón y mujer; nadie puede adquirir dominio sobre el cuerpo, que es de libre disposición de otro, sino por el consentimiento de éste. Como al matrimonio no está obligado nadie individualmente –aunque el hombre se ordene naturalmente a la sociedad conyugal, pues el matrimonio es una unión a la que inclina la naturaleza humana–, el vínculo matrimonial sólo puede surgir por contrato libre y legítimo; no hay libertad en un contrayente si a la fuerza es llevado a expresar la fórmula del contrato o si ignora el sentido y el contenido de lo que pacta. Ahora bien, el pacto conyugal no es el matrimonio, sino su causa: el consentimiento produce el matrimonio; activamente considerado, el matrimonio es el contrato legítimo entre varón y mujer. Pero la causa eficiente –una de las causas– no es la esencia misma del matrimonio. 2ª Causa formal: unión y vínculo consistente en el derecho mutuo, perpetuo y exclusivo al cuerpo del otro (viri et mulieris coniunctio). 3ª Causa final: la prole, pues el matrimonio se instituye para engendrar hijos y educarlos, que es su fin primario; y de la unión se sigue también naturalmente la comunión de lecho, mesa y habitación para ayudarse mutuamente (individuam vitae consuetudinem retinens) y completarse sexualmente, que son en el matrimonio dos fines secundarios, aunque no accesorios ni insignificantes, sino sencillamente adheridos al fin principal del matrimonio: esos niveles teleológicos forman una estructura única de fines, cuyas vecciones están jerárquicamente ordenadas, dentro de un todo congruente. 4ª Causa material: engloba varón y mujer suficientemente dotados sexualmente, en el orden biológico y en el orden psíquico, para llevar a cabo la unión pactada; de modo que están incapacitados para el matrimonio, por ejemplo, los afectados por impotencia permanente o los que carecen del uso de razón. 5ª Y está por último la causa ejemplar: el ejemplar pertenece al ámbito del arte, pues tomándolo como modelo, se imita o se hace algo semejante a él. Causa ejemplar es aquello a cuya imitación se hace algo intentado por un agente inteligente y libre, o sea, capaz de fijarse a sí mismo un fin. En el caso que nos ocupa, este agente es el cónyuge, el cual toma como “ejemplar” la unión amorosa en su fecunda dimensión personal de donación y promoción. El amor unitivo, existencialmente vivido –un amor personal, entero y promotor de los valores espirituales y corporales de dos seres humanos sexualmente diferenciados–, es así causa ejemplar del matrimonio, cuyo ejercicio real es un arte vital, no un arte mecánico. Esa causa ejemplar es fin general de lo causado, de la vida matrimonial en acto.
En resumen, el matrimonio es la unión legítima, estable y exclusiva entre varón y mujer, unión que, mediando el amor, surge del mutuo consentimiento, y se ordena a la procreación y a la mutua ayuda de los esposos.
[3] No cabe duda de que en el matrimonio media un contrato, pero un contrato muy peculiar, pues a diferencia de los contratos convencionales, da origen a unos derechos inmutables –por ejemplo, la indisolubilidad–, siendo además sus efectos esencialmente independientes del arbitrio de las partes. La voluntad de los esposos no es absolutamente autónoma y soberana, por lo que produce su efecto en consonancia con un designio natural previo, que es su fundamento: la complementariedad entre virilidad y feminidad y sus consecuencias.
[4] J. Messner, La cuestión social, Rialp, Madrid, 1976, pp. 54-68, 129-142.
[5] B. Russell, «El amor puede florecer sólo si es libre y espontáneo; la idea de que se relacione con un deber puede matarlo. Decir: tú debes amar a aquel individuo, es la manera más segura para inducir a una persona a que deteste a otra. El matrimonio, como una combinación de amor y de legalidad, lleva al fracaso de las dos cosas» (Matrimonio e morale, Longanesi, Milán, 1966, p. 109). Cfr. E. De Lestapis, Amor e institución familiar, Desclée de Brouwer, 1967, pp. 71-78.
[6] J. Messner, o.c., pp. 221-232, 260-267, 279-290. Para una visión general de la doctrina neomarxista sobre la familia, véase: E. De Jonghe, «La familia, ¿una institución en peligro?», en Familia y educación social de los hijos, Institución Familiar de Educación, Barcelona, 1977, pp. 21-41. Del mismo: «Neomarxismo freudomarxismo», en Nuestro Tiempo, n.° 243. De sumo interés son las precisiones de E. De Lestapis, op. cit., pp. 65-66, 78-81.
[7] A. Millán Puelles, «El bien común», en Sobre el hombre y la sociedad, Rialp, Madrid, 1976, pp. 120-127.
[8] J. Leclercq, La familia, Herder, Barcelona, 1962, pp. 17-29.
[9] E. De Lestapis, op. cit., pp. 81-87.
[10] Si bien la esencia del matrimonio está en el vínculo jurídico nacido del consentimiento
–consentimiento que da lugar a derechos y deberes conyugales–, el amor conyugal es un requisito fundamental para la felicidad matrimonial. Las leyes que rigen el matrimonio son de índole natural, inscritas en la naturaleza del hombre, y no las hace el amor. La vinculación mutua (la forma) se funda en la libre decisión (el eficiente); pero ésta ha de ir gratificada con el amor, pues el matrimonio ha de ser también una realización personalizante. Ciertamente no puede originar matrimonio un acto, hecho o circunstancia de personas que no estén en relación con esa libre decisión; pero sin el amor no se fomenta la convivencia marital, ni el acto conyugal se hace personalmente unitivo, ni los hijos recibirán el hálito de la afirmación personal, aunque la libre decisión sea un acto de voluntad. Como hay dos tipos de amor –el imperfecto y el perfecto–, es claro que incluso un matrimonio sin amor perfecto podría ser válido, si la unión es aceptada libremente y es afirmativa de la persona del otro como tal, sin mediarla instrumentalmente. Aunque el amor perfecto exige mucho más.
[11] J. Pieper, El amor, Rialp, Madrid, 1972 p. 59. Sobre el carácter existencial del amor, véase: D. Wilhelmsen, Metafísica del amor, Rialp, Madrid, 1964, p. 108.
[12] V. Frankl, La Idea psicológica del hombre, Rialp, Madrid, 1965, p. 107.
[13] Sin negar el núcleo interno que estructura el matrimonio –según el orden de la causa eficiente, final, formal y material–, es preciso recordar que la unión entre hombre y mujer es más amplia que la concerniente a un aspecto meramente natural: en el matrimonio se da también unión personal, por el amor mutuo que dos seres humanos se profesan. Como no es posible que entre ellos exista la unidad sustancial, porque entonces dejarían de ser dos, es preciso que la dualidad se exprese en una relación máximamente próxima a la identidad ontológica: y esa relación se potencia por la nota esencial y natural de indisolubilidad y perpetuidad. Los dos forman como una persona.
Pero es muy importante que este amor, que tiene las características de ser personal, entero y promotor de los valores del otro –en cuerpo y alma– sea algo previo al matrimonio: ese amor entre hombre y mujer tiende al matrimonio, y lo consagra en el acto de la decisión matrimonial. Es el amor el que inclina a los cónyuges a la unión, la cual es, en libre decisión, el matrimonio mismo.
El matrimonio debe ser también un cauce del amor, para que varón y mujer se amen lícitamente. El amor mantiene unidos a los cónyuges, evitando la infidelidad, y procura la felicidad gozosa por la unión real entre el amante y el amado, unión íntima que es la causa ejemplar del matrimonio.
[14] J. M. Cabodevilla, Hombre y Mujer. Estudio sobre el matrimonio y el amor humano, BAC, Madrid, 1960, pp. 33-70, 147-169. Cfr. también B. Welte, Auf der Spur des Ewigen, Freiburg, 1965, pp. 93-94; y H. E. Hengstenberg, Philosophische Anthropologie, Kohlhammer, Stuttgart, 1957, pp. 76-77.
[15] M. Nedoncelle, Vers une philosophie de l’amour et de la personne, Aubier Montaigne, Paris, 1957, pp. 15-21, 41-48.
[16] G. Marcel, Diario Metafisico, Buenos Aires, 1957, p. 161: «Nada más falso que identificar el tú con un contenido limitado, circunscrito, agotable». El testimonio de los esposos ha de ser dado, en estos tiempos, no solamente ante «una» ideología que niegue la unión permanente del lazo matrimonial; ha de referirse ampliamente a una forma más aplastante y densa, a una «forma de pensar», a una «cultura» implantada en el cauce de muchas ideologías, «cultura» generalizada que, rechazando el vínculo permanente, desprecia el compromiso de los esposos a la fidelidad.
[17] “In der wahren Treue liegt auch ein Gestus des Sich-Sammelns. Für ihn, den Treuen, ist das Beharren von dem Wesen der wahren Liebe diktiert –er versteht den Verrat der Liebe in jeder Form der Untreue; er verkostet das tiefe Glück der Liebe, das nur in der Tiefe erlebt werden kann”. D. Von Hildebrand, Das Wesen der Liebe, Habbel, Regensburg, 1971, p. 438.
[18] Aunque el consentimiento sea la causa eficiente del matrimonio, no lo es de su conservación. La libertad interviene para sujetarse al vínculo. Esta sujeción libre no es una limitación de la libertad, sino la condición de posibilidad para que se desarrolle como humana y finita.
[19] J. Leclerq, La familia, Herder, Barcelona, 1962, p. 38-44.
[20] En la doctrina de la Iglesia se refleja que el amor conyugal es uno de los compromisos que uno adquiere en el contrato-alianza matrimonial; y es lo que repite el Ritual del matrimonio en cuatro formulaciones: “¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutua


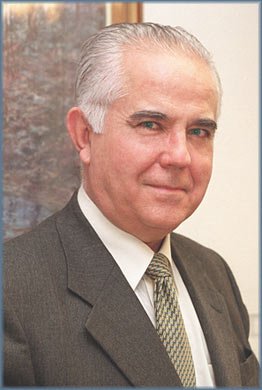 Este es un blog del
Este es un blog del  Historia y metahistoria
Historia y metahistoria Persona y sexualidad
Persona y sexualidad Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia
Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad
Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad Hombre e historia en Vico
Hombre e historia en Vico Derecho a nacer
Derecho a nacer Existencia y nihilismo en Jacobi
Existencia y nihilismo en Jacobi Derecho e historia en Kant
Derecho e historia en Kant