
Johann Gottfried Herder (1744-1803). De amplia cultura filosófica, teológica y literaria, contribuyó a la aparición del romanticismo alemán. Su modo de ser es pre-romántico y, como tal. Influyó en autores como Goethe. Para Herder la literatura no debe seguir unas pautas o unos modelos, sino la inspiración del genio, enraizado en su época y su entorno cultural. En su principal obra, Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad (1784-1791), enseña que la naturaleza y la historia humana obedecen a las mismas leyes.
Polémica de Herder contra la Ilustración
Uno de los efectos de la secularización histórica, ocurrida en la época contemporánea, es el desplazamiento del interés especulativo hacia aquellas dimensiones del hombre que pueden tener cierta perdurabilidad temporal, hacia sucedáneos intrahistóricos de la inmortalidad personal y única que el Dios cristiano prometía a cada individuo. Y como es evidente que el sujeto empírico ‑mortal‑ no puede cumplir por sí mismo esa misión de inmortalidad, símbolo y presagio de la Ciudad de Dios en el mundo, la atención filosófica se centró en la construcción sistemática de las individualidades históricas, puntos orgánicos ‑de relativa consistencia temporal‑ del despliegue de la humanidad sobre la tierra. Johann Gottfried Herder (1744-1803)[1] describe sus bases antropológicas, polemizando con los ilustrados.
Herder se revuelve contra la confianza ilustrada en el poder del método científico-racional, contra la exclusividad de sus leyes universales e inmutables que absorbían lo peculiar de cada período histórico en un esquema intemporal. Y opone al universalismo abstracto el nacionalismo concreto, el “Volkgeist” o Espíritu del pueblo.
*
Organicismo histórico
Herder ha dado una fórmula de organicismo histórico, si por orgánico se entiende lo contrapuesto a mecánico. Las propiedades de lo orgánico son la funcionalidad, la totalidad y la finalidad, determinadas por el carácter fundamental de autoposición y, por tanto, de automovimiento y autoformación.
Ahora bien, ni Herder, ni los idealistas que le siguieron, han pensado el «organismo histórico» como un cuerpo «biológico». Simplemente sostienen que la vida histórica se comporta y estructura conforme al principio de la primacía del todo sobre las partes: no puede concebirse mecanicistamente, al modo de un artefacto complicado, sino a la manera de un organismo cuyos miembros están conectados internamente, a pesar de las contradicciones que cada uno pueda traer consigo; pero la totalidad orgánica resuelve y supera tales contradicciones, en virtud de una polarización teleológica que la atraviesa de parte a parte. Nada es indiferente en dicha totalidad coherente: todo sirve para el todo. La heterogeneidad de las partes no es óbice para que estas se combinen de forma que puedan realizar las funciones pertinentes.
Pero cada autor entiende de una manera distinta la índole del principio que rige la individualidad histórica y el enlace de los individuos. Así, el modelo orgánico de Herder tiene un carácter «estético»; el de Fichte «moral»; y el de Hegel «dialéctico». Continuar leyendo





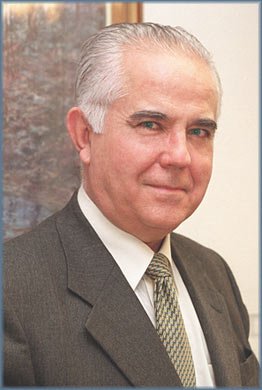 Este es un blog del
Este es un blog del  Historia y metahistoria
Historia y metahistoria Persona y sexualidad
Persona y sexualidad Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia
Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad
Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad Hombre e historia en Vico
Hombre e historia en Vico Derecho a nacer
Derecho a nacer Existencia y nihilismo en Jacobi
Existencia y nihilismo en Jacobi Derecho e historia en Kant
Derecho e historia en Kant