Lo más común y seguro
1. Todas las doctrinas de inspiración nominalista, platónica, tomista o escotista, etc., que surgen en la España del siglo XVI, suelen llamarse «Escolástica española del Renacimiento». Y dentro de ella estaría la Escuela de Salamanca. Es cierto que, con dispares criterios, para unos la Escuela de Salamanca empieza con Vitoria y llega hasta finales del XVI con la jubilación de Báñez (†1599); para otros, se prolonga durante el siglo XVII; y para otros, en fin, llega hasta el siglo XX. En el litigio de estos diversos pareceres ‒que cada uno pretende fundamentar con buenas razones‒, sólo me atrevo a decir que, tratándose de una «idea temporalizada», debemos intentar al menos precisar la estructura ideal de su comienzo, teniendo en cuenta siempre la limitación que exige el renuente binomio «idea y tiempo». Considero razonable decir que cronológicamente se desplegó en la dinastía española de los Austrias, hasta bien entrado el siglo XVII.
Pero, dejando aparte la limitada utilidad filosófica de la cronología, pienso que si el río es un símbolo de la vida, la Escuela de Salamanca fue el símbolo de un torrente vital y cultural, históricamente concreto. Aplico aquí la palabra «símbolo» a un signo, figurado como un período de intenso e influyente trabajo intelectual (filosófico y teológico), protagonizado por principales profesores de la Universidad de Salamanca que enseñaron en el siglo XVI. Este símbolo remite a esfuerzo, sabiduría, método y calidad universitaria que, además, trasciende en el tiempo al objeto simbolizado: de modo que al nombrar el símbolo se evoca, en cualquier caso, un contenido eminente y auténtico. Representa la imagen de una causa ejemplar que sociológicamente invita a la emulación. Y aunque fallecieron sus maestros principales, trascendió y perduró en su ejemplaridad. Tampoco pretendo aquí hacer la historia pragmática de esa ejemplaridad[1], sino apuntar su sentido.
Ella se originó en una ocasión histórica inigualable, en que la ciudad del Tormes recibió la confluencia de maestros[2] que ‒como Vitoria o Soto o Cano‒, brindaban recursos intelectuales para dialogar críticamente con el naturalismo, con el escepticismo, con el nominalismo; y teológicamente con el protestantismo y con el erasmismo: o sea, con «problemas» de largo alcance intelectual. Continuar leyendo












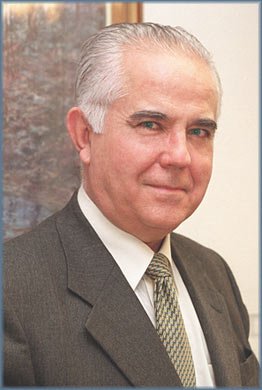 Este es un blog del
Este es un blog del  Historia y metahistoria
Historia y metahistoria Persona y sexualidad
Persona y sexualidad Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia
Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad
Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad Hombre e historia en Vico
Hombre e historia en Vico Derecho a nacer
Derecho a nacer Existencia y nihilismo en Jacobi
Existencia y nihilismo en Jacobi Derecho e historia en Kant
Derecho e historia en Kant