
Kandisky, «Armonía». El vocabulario de un artista, o de un filósofo, se resume en unas categorías que lo identifican.
¿A qué llamamos “categoría”?
Es frecuente, cuando hablamos de una persona, preguntar por la categoría social ‒alta o baja‒ en que está o se mueve; lo mismo ocurre cuando nos referimos a la calidad de un restaurante y preguntamos en qué categoría está ‒por sus premios o certificaciones de calidad‒. Nos es natural clasificar a personas o cosas siguiendo un criterio de jerarquía o rango. La respuesta influye a veces en el modo de comportarnos socialmente con esa persona.
Los filósofos saben que han de superar sus perspectivas particularistas. Deben mirar “un poco más allá” y adoptar criterios universales. Casi todos se interesan por saber los tipos más comunes de cosas que constituyen la realidad: los diferencian y los clasifican. Obtienen, en cada caso, una “categoría”. Ya desde los tiempos de Aristóteles se entendía que una realidad podría ser sustancia o accidente, y que no es lo mismo el hacer que el padecer, no es lo mismo la cualidad que la cantidad…
Cuando empezamos a leer las páginas de un filósofo, vemos que utiliza términos corrientes ‒como espacio, tiempo, relación, cualidad, etc.‒. Pero advertimos también que no los utiliza con el mismo sentido que otros pensadores. Cada uno pone en cada término su “manera”, su “toque”, su “enclave”. Es como si los mismos abrigos se fueran colgando en distintas perchas, las de cada pensador.
Pues bien, el término “categoría” utilizado para designar el nivel y modo de realidad que pueden tener las cosas, viene del verbo griego kategorein, que significa «acusar ante el juez»: o sea, decir lo que verdaderamente algo es. Por eso, la voz “categoría” ha llegado a significar, de una parte, el «predicado que se atribuye a un sujeto» y, de otra parte, también la «índole misma de ese sujeto».
Una y otra vez, a lo largo de la historia del pensamiento, los filósofos se han visto forzados a preguntarse por las “categorías”. Y en cada pensador reaparecen categorías más o menos antiguas, aunque vistas desde prismas sistemáticos distintos.
Intentemos aclarar estas afirmaciones examinando -quizás con demasiada brevedad- cómo los más grandes filósofos han utilizado el término “categoría”. Empezaré por Aristóteles, siguiendo por Santo Tomás y Kant. Continuar leyendo












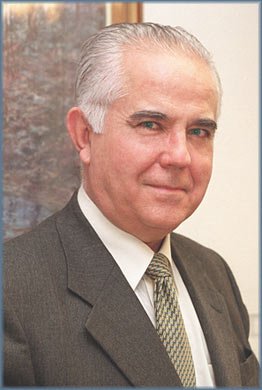 Este es un blog del
Este es un blog del  Historia y metahistoria
Historia y metahistoria Persona y sexualidad
Persona y sexualidad Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia
Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad
Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad Hombre e historia en Vico
Hombre e historia en Vico Derecho a nacer
Derecho a nacer Existencia y nihilismo en Jacobi
Existencia y nihilismo en Jacobi Derecho e historia en Kant
Derecho e historia en Kant