
Joaquín Sorolla: “El grito de Palleter” (1884). El color blanco de las ropas de los campesinos valencianos matiza las luces y las sombras del cuadro. Representa el grito patriótico de 1808, o arenga que, por el honor de España, fue lanzada por Vicente Domènech, “el Palleter”, a los campesinos que en la Lonja de Valencia andaban comerciando sus productos. Con ese grito estalló la rebelión antifrancesa en Valencia.
Hacia una política universal
1. Por encima de la institución de la nación está, para un español del siglo XVI, la Iglesia católica.
Ahora bien, pensemos que por entonces el Papa era, de un lado, un príncipe político, gobernando un estado con amplios territorios propios; de otro lado, también era el príncipe espiritual de la cristiandad. Lo político y lo espiritual eran vividos a veces como indiscernibles. En el mundo europeo, toda actuación de Roma quedaba con frecuencia cargada de equívocos.
En lo que a la Península Ibérica se refiere, a la muerte de los Reyes Católicos, España se convierte en el bastión europeo de la Catolicidad, incluso en su intérprete auténtico. España no tolera que ningún príncipe europeo pueda llamarse católico por excelencia; y si alguna vez Roma se dirige a un príncipe europeo para pedirle ayuda, España protesta airadamente. De hecho, la política de Carlos V fue un duelo sangriento con Francisco I de Francia, desoyendo las voces de Roma[1]. Incluso un duelo contra Roma, como se demuestra en el saqueo que hicieron en la Ciudad Eterna las tropas del emperador.
Después, la política de Felipe II se centró contra la Inglaterra creada por el cisma. Se veía en Inglaterra el mayor enemigo de la cristiandad y, por lo tanto, de España; pero en ese orden de cosas, Felipe II estaba íntimamente convencido de que sólo la religión puede conservar la unidad y la paz. Sólo en el catolicismo podía establecerse la unidad de Europa. Por eso se erige en el salvador de la cristiandad, el brazo derecho de la iglesia, el hombre providencial contra los enemigos que venían de la Europa atea. Acaba creyendo que la cristiandad era el estado español[2]. Continuar leyendo



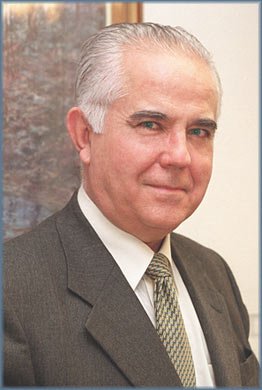 Este es un blog del
Este es un blog del  Historia y metahistoria
Historia y metahistoria Persona y sexualidad
Persona y sexualidad Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia
Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad
Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad Hombre e historia en Vico
Hombre e historia en Vico Derecho a nacer
Derecho a nacer Existencia y nihilismo en Jacobi
Existencia y nihilismo en Jacobi Derecho e historia en Kant
Derecho e historia en Kant